Pussyboy: quimérica del Eros
Mariana del Vergel
febrero-marzo de 2025
Ilustración: Verónica Bujeiro
La obra de Patrick Autréaux (Francia, 1968) es un libro de-generado y fluctuante. En él se narra una historia fragmentaria al modo de una nouvelle que coquetea, por momentos, con el ensayo y con la poesía. De la mano del protagonista, nos internamos en un pensamiento diletante que especula alrededor de la (auto)censura, lo monstruoso, el placer, la impudicia, el condón y su saco de sustancia amarga, la vergüenza y el goce de reunirse, sin previo anuncio, con otro cuerpo. Felices quienes dan cauce a coincidencias sin saberlo.
La novela está contada en primera persona por un escritor. Y es desde su manifiesto confesional llamado Pussyboy (es decir, una narración metatextual) donde se nos hace partícipes de un encuentro pasional entre dos hombres jóvenes con formas diferentes de asumir la vida: el narrador es francés abiertamente homosexual; su amante Zakaria, o Zak, un hombre árabe reservado que creció en una familia heteronormada y que oculta su identidad de género (se niega a asumir una categoría occidental. Recuérdese que homosexualidad apareció en 1869 en occidente como resabio de la sodomía).
El libro avanza en una floración de pensamientos sobre la potencia que tiene la escritura para contar una historia en riesgo de ser censurada. “Leo, o mejor dicho, acaricio las palabras. Escribo lo que hace callar, luego germinar el lenguaje”, dice el protagonista en su cuadernillo, “Y he de reconocer que cuando los postillones de amor de mi amante me rocían, suelo escribir mucho mejor”.
Escribir. Coger. No una analogía, sino una secuencia que aspira a la (con)fusión. Un movimiento análogo en donde el signo es insuficiente y por ello tiene sed de materialidad. Y tiene sed para dotarse de esa insuficiencia: círculo vicioso que le resulta familiar a la poesía. “Más que un desajuste, buscaba [el lenguaje hasta] la extinción del lenguaje”, confiesa el autor. Se posiciona escrituralmente: “bajo el pretexto de lo erótico, escribimos cuando corremos detrás de lo que se nos escapa”. El lenguaje no es suficiente cuando el cuerpo tiene una sacudida de tal intensidad, cuando dos pueden ver (dentro d)el fuego. Por eso mismo no hay que contenerlo, aun cuando tengamos la garganta copiosa de todas las lenguas humanas; aun si solo somos capaces de duplicar las expresiones que otras y otros usan para hablar de un orgasmo, el blandir del fascinus o la descarga vigorosa de fluidos.
A propósito de escribir detrás de lo que se nos escapa, cuando Autréaux dice que la sexualidad de los primeros años nos hace encontrarnos con quienes nos educaron, hace eco en la imagen que nos falta de la que habla Pascal Quignard. Se trata de la imagen a la que nosotros no podremos asistir nunca: la escena sexual en la que cada uno vino al mundo. Nuestra primera figuración. Una imagen que nunca podremos recordar —en la oscuridad de la caverna, en la inmensidad de la noche— pero que se conserva en la memoria por negación. Fracción de la mirada. Cuando el narrador trae a cuenta la relación íntima con su abuelo, o cuando se sugiere el vínculo de Zak con su madre (uno de ellos tiene incluso pensamientos incestuosos) se corre la oscura cauda de su memoria: un paso en falso para volver al nacimiento de su sexualidad, es decir, al descubrimiento de la vida. Conducto a contrapelo del útero materno, su dirección se dirige más bien hacia los meandros mentales y los recovecos de lo carnal. Buscamos, con ambos personajes, la imagen borrada. Orificios producidos en la aguja del recuerdo.
Esta fluctuación armoniza con el tipo de vínculo que tienen Zak y el narrador. Lleno de encuentros rituales, trágicos y vacilantes, los amantes no se arrojan al vértigo del amor, sino al instante sorpresivo que les abre, con cada encuentro sexual, el límite de lo imprevisto. En esta relación se abandonan los contornos prefigurados y morales de las representaciones de ambos: no se trata de quién es el pasivo o el activo, quién hace de perra y quién de sátiro, tampoco quién es el malo o el bueno, ni quién recorre el camino de las prohibiciones y quién el de los deberes, sino de cómo la sexualidad desdibuja las identidades y los roles; de cómo se transforma esta historia escrita en un relato poroso, confuso y vago. Una relación desordenada, bajo un “subjuntivo indisciplinado de la embriaguez”, la inconsistencia y el asombro.
Ambos se abandonan en la identidad del otro: en cada encuentro sexual, se entregan tanto como se asaltan. Se poseen tanto como se pertenecen. Combinan y congenian sus temperamentos. Son diestros e invitan al otro a entrar, ingenuos, en lo inexplorado. Se vuelven espejos de sus deseos. ¿Uno mismo por el otro? Lo que creían limitado dilata sus dimensiones. De aquí el título de la obra: en múltiples ocasiones el cuerpo de uno de los amantes atraviesa su género hasta convertirse en otra: “Soy mujer de marinero… una enamorada despechada, burlona y amarga” que, como Penélope, también espera y detesta, prepara los reproches y abre las piernas desdichada cuando el amante le suplica ¡ábreme tu pucha! mientras presenta su sexo a una boca que se lo traga al revés. Se convierte en pussyboy. Para romper con el papel del patriarca y el amante, es necesario una doble metamorfosis: que sus manos y su sexo se multipliquen, que bocas y piernas y voces formen una orgía hecha de sí mismos hasta voltear a su doble naturaleza con la que uno se vuelve otro (otra) para encontrarse a sí.
Por otro lado, en cada estadio en el que uno (una) se convierte, aunque sea por un instante, en el otro (otra), se encuentran con una hendidura: la interrupción. La suya es una aventura que constantemente cae en el abismo de la incertidumbre. La espera por volverse a encontrar. Cada vez que se despiden, el narrador desconoce cuándo regresará Zak (cuando piensa que no lo volverá a ver jamás, se aparece para continuar el estira y afloja). ¿Cómo se mueve el lenguaje en ese momento? Los dos coinciden, se gustan y luego deben separarse porque algo más poderoso lo exige. Así sucede en los varios años de relación (habitada por paréntesis). Su historia tiende, desde el inicio, a una estructura aparentemente fija: tiene tema, respuesta, desarrollo, contratemas, recapitulaciones e interrupciones en un punto inacabado; incluso epílogo. Pero se sostiene en una neblina sin neblina.
Todas las cosas infatigablemente / sueñan con escribir su propia historia, dijo hace mucho tiempo Ralph Waldo Emerson. Memoria que quiere ser palabra. Palabra que busca estar lo más cerca que se pueda de otro cuerpo ausente. Pussyboy es un cuadernillo de vestigios. Un revoltijo verbal donde conviven fragmentos de textos olvidados que insinúan algo obsceno. Sexo erecto o asterisco que suspira. Un muslo que encaja en un hombro, una deformidad tal y como la imagen de la araña que ilustra la cubierta del libro.
Esta no es otra historia de amor, ni su relato. Es lo que queda de eso: “una cobija remendada para buscar los huecos de libertad en la vida de dos hombres jóvenes, a quienes todo separaba, que se juntaron un tiempo para revivir, por el placer mismo”. Este libro es el signo de su deseo, tan poderoso como el sexo. La historia de sus quiebres, en los que la tinta se demora cuando el amante se ausenta, hasta que un día no vuelve más. Y esta es la historia de alguien que escribe para sentir que el trasfondo del mundo se articula con los cuerpos de su pasado, pertenecientes a una misma persona (esos cuatrocientos cuerpos diferentes, tomados en cuatrocientas noches, como diría Jaime Gil de Biedma).
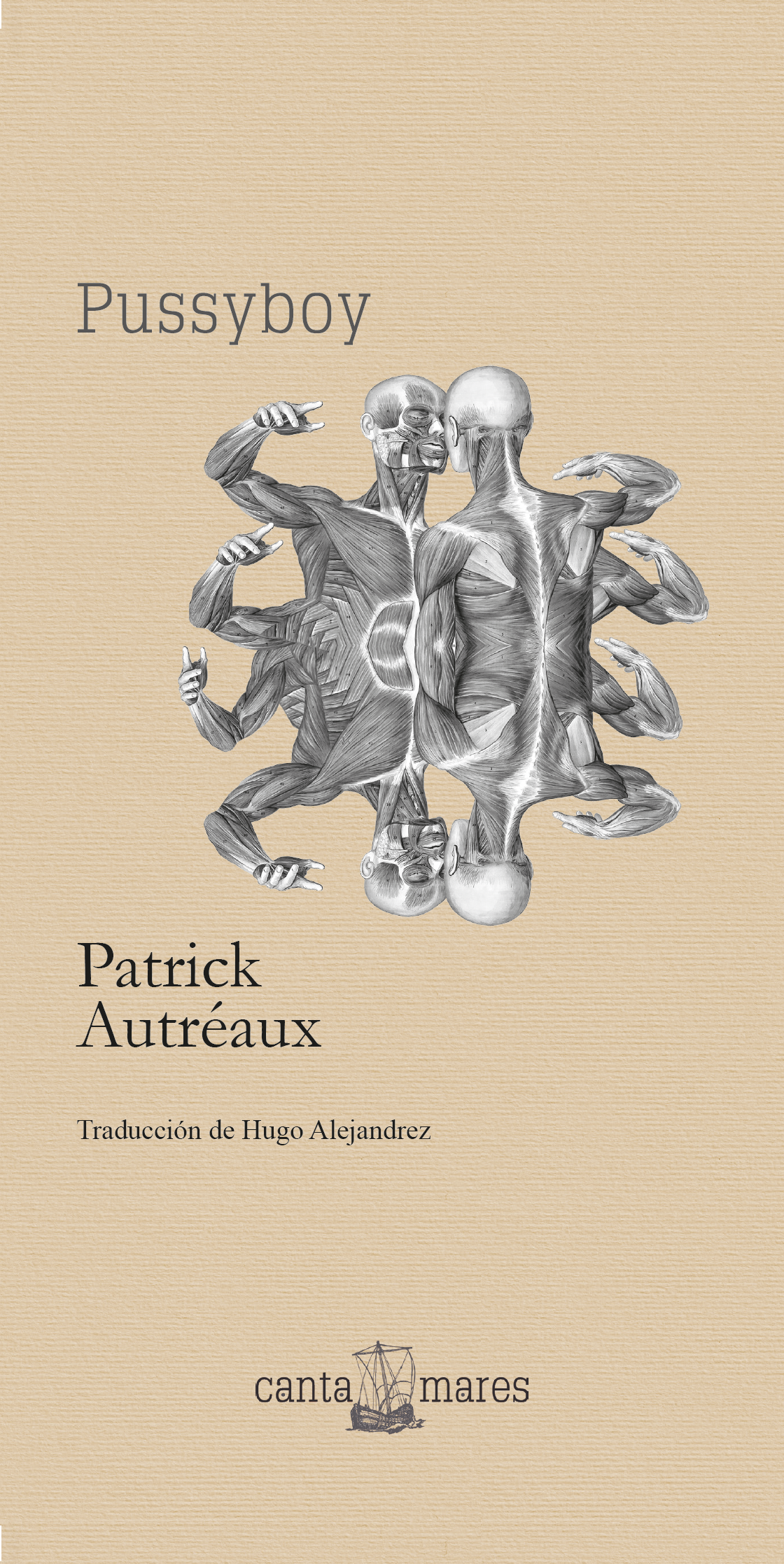
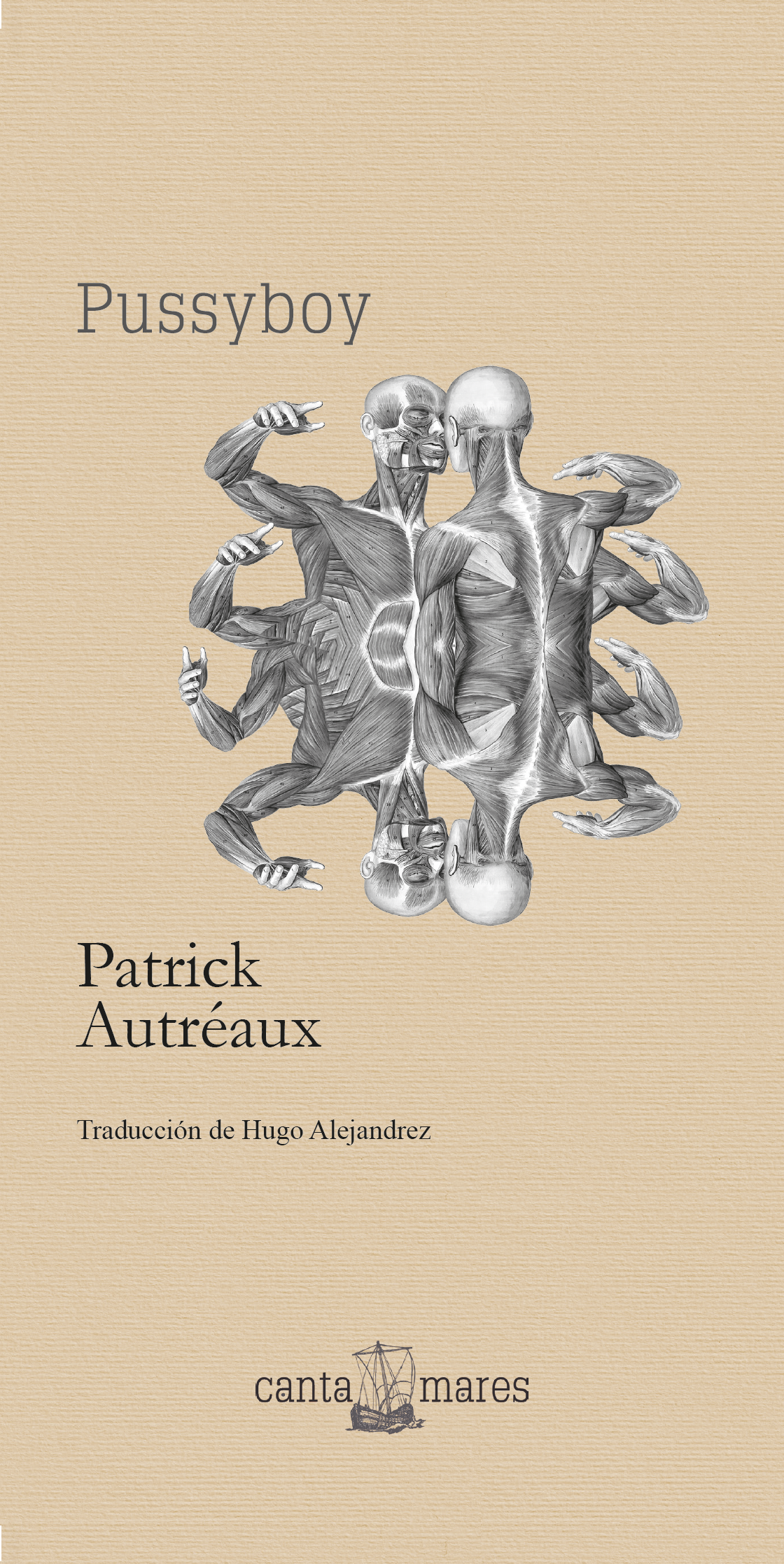
Pussyboy
Patrick Autréaux
Traducción de Hugo Alejandrez
México, Canta Mares, 2024, 119 pp.
Compartir
Mariana del Vergel
(Aguascalientes, 1998). Escribe ensayo y poesía. Becaria del PECDA (2020) y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Autora del libro Discéntricas. Muestra de poesía joven mexicana de mujeres (Ediciones La Rana, 2021) y de Prácticas de juego (Poesía Mexa, 2022). Fue directora editorial de la revista Los Demonios y los Días, https://losdemoniosylosdias.com/
