El patrimonio cultural: una acercamiento a sus silencios, retos e interpretaciones
Adrián Acosta Castro
febrero-marzo de 2025
Sello plano de Veracruz. Imagen: Freepik
Era quizás verano del año 2008 o, tal vez, del 2009, no lo recuerdo bien. Yo trabajaba entonces como Técnico Especializado en Registro de Colecciones en el Centro inah Jalisco, y mi labor consistía en describir objetos prehispánicos que se localizaban en colecciones particulares, en museos comunitarios, o bien, bajo el cuidado de Asociaciones Civiles, escuelas o dependencias locales en distintos municipios del estado. La operación consistía básicamente en describir sus cualidades formales, estéticas y “científicas”, así como descartar objetos bajo dos criterios fundamentales: porque conservaban menos del setenta por ciento de su totalidad o porque eran objetos considerados de “reciente manufactura”, esto siempre validado por la voz experta de algún arqueólogo responsable de la dictaminación, para finalmente asignarles números de folio, fotografiar y llenar las cédulas correspondientes para enviar esta información a las oficinas centrales en la Ciudad de México y realizar su inscripción en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, trámite que culmina con una concesión de uso que establece los derechos y obligaciones en la custodia de estos bienes culturales.
Aquel día, una persona acudió a la oficina para validar la “autenticidad” de un lote de cinco figurillas antropomorfas presuntamente prehispánicas que llevaban varias décadas en posesión de su familia. Esta persona, un profesor que migró a los Estados Unidos en la década de 1980, llevaba las piezas en una caja de zapatos y en ese momento vivía en algún lugar de California y su interés era claro: conversar con arqueólogos y llevar información sobre los objetos para poder compartirla con sus alumnos y con su comunidad, como una manera de fomentar lo propio, sus raíces y su idea de mexicanidad. Una compañera arqueóloga valoró las piezas y, sin mucho más que su ojo experto, concluyó que se trataba de objetos “de reciente manufactura”, bonitas artesanías en todo caso. Después, fuimos al departamento jurídico para sondear la opinión del abogado sobre la idea de trasladar las piezas a Estados Unidos. Por supuesto, después del contundente dictamen arqueológico y en tono un tanto sarcástico, su opinión fue que eran algo así como recuerditos artesanales y, por tanto, no debería tener problema alguno para cruzar la frontera a su regreso porque no eran patrimonio de la nación.
En la viñeta anterior hay por lo menos tres miradas en juego que se sitúan en un régimen de valoración sobre lo patrimonial que es complejo y cambiante. En primer lugar está la mirada del profesor, su interés se encuentra en la construcción narrativa de un pasado mitificado, en un relato de origen de lo mexicano que habilita una apropiación pedagógica de la historia nacional en un contexto de diáspora y migración como lo es California y Estados Unidos. En segundo lugar, se encuentra la mirada experta de la arqueóloga del inah que representa una aproximación patrimonialista, conservacionista y disciplinar en torno a la materialidad del pasado prehispánico; es la voz autorizada para definir qué es patrimonio y cuál es su uso adecuado, como una razón de Estado que autoriza determinados objetos, monumentos, paisajes, memorias y narrativas históricas como patrimonio, mientras que margina, oculta o desautoriza otras. Finalmente, mi propia mirada como técnico en registro de colecciones que ejecuta mecánicamente una práctica de clasificación, visualización y descripción de los objetos entendidos como un bien público.
Este ir y venir entre piedras, figuras de arcilla y objetos prehispánicos, así como sus sitios de origen y las personas que las reunían, los arqueólogos y los espacios en donde se localizaban, me llevó a pensar que estas colecciones eran algo más que su materialidad, o sus características temporales y culturales. Estos objetos contaban historias que desbordaban al discurso patrimonial autorizado y nos hablan mucho más del presente que del pasado prehispánico. En este sentido, cuando se piensa en el Patrimonio Cultural, en lugar de problematizar las zonas grises, los matices, las fisuras y las voces alternativas que obligan a pensarlo como un campo de poder complejo en donde el Estado, sus expertos y sus instituciones son solamente uno más de los actores en juego, lo más común es asumir una perspectiva culturalista que privilegia sus dimensiones folclóricas, vistosas y pedagógicas, o bien, se piensa inmediatamente en los aspectos jurídicos, normativos o legales sobre los que descansan los discursos autorizados del patrimonio. El patrimonio cultural, en tanto idea, concepto y discurso, es una construcción vinculada con los procesos históricos que dieron lugar al nacimiento de los estados nacionales modernos. Desde el siglo xix, los discursos sobre el patrimonio cultural y las prácticas oficiales de coleccionismo mediante museos, universidades e instituciones han constituido insumos clave para fabricar las políticas de identidad, los imaginarios, paisajes históricos y andamiajes de la nación en América Latina.
En distintos trabajos se ha conceptualizado al patrimonio cultural como un régimen de propiedad colectiva y como el legado material e inmaterial de generaciones pasadas que es capaz de aglutinar narrativas contemporáneas de identidad a nivel nacional, regional o local, como un régimen que puede sedimentar las condiciones de soberanía y subjetividad de los países y sus ciudadanos. Sin embargo, como lo han sugerido Sandra Rozental y Mario Rufer, entre otros, el patrimonio también se ha pensado como un campo de inscripciones superpuestas, silencios e interpretaciones del pasado que compiten por sus respectivas constituciones políticas. “Esta multiplicación de voces que reclaman sus propias historias, territorios y políticas, dejan en claro que el valor del patrimonio no puede ser limitado únicamente a construir genealogías supuestamente objetivas de reliquias y objetos (o a sus valores intangibles), conferidas por interpretaciones de ‘expertos’” ("Matters of Patrimony: Anthropological Theory and the Materiality of Replication in Contemporary Latin America", en S. Rozental et al., The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, 2016, pp. 7-9; traducción propia).
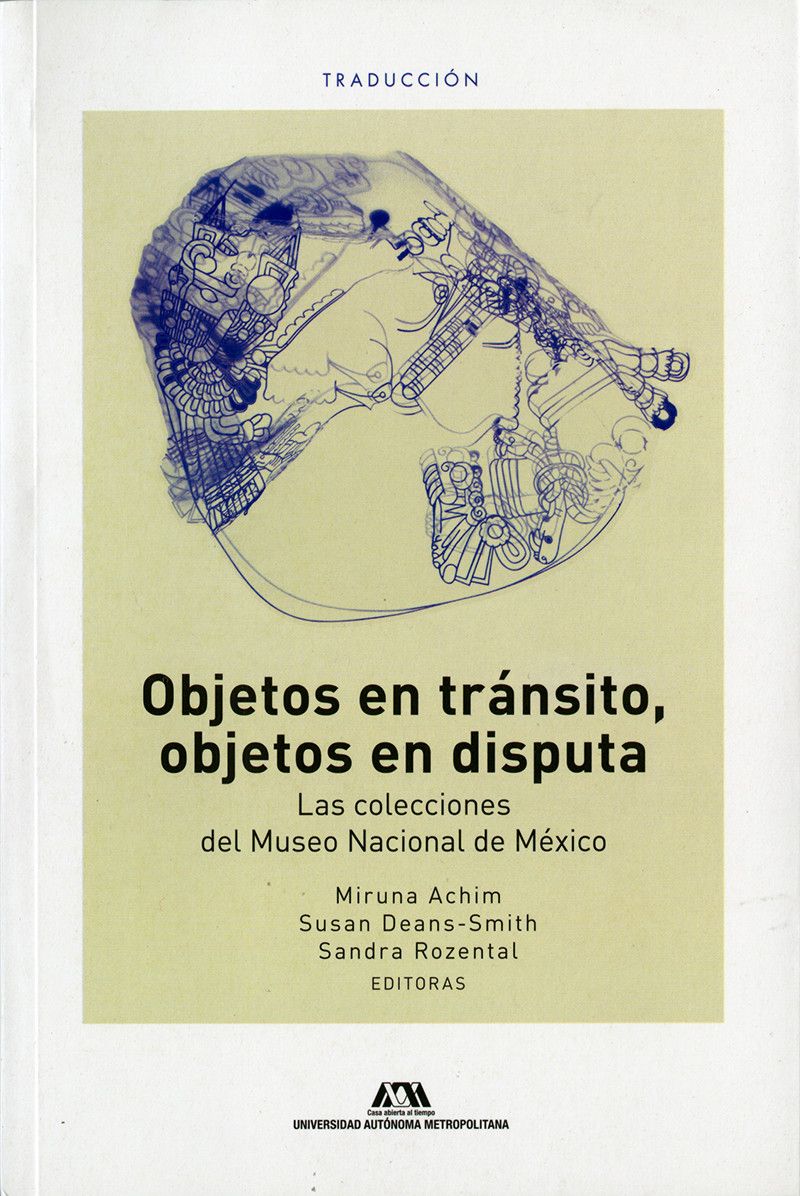
Objetos en tránsito, objetos en disputa, Miruna Achim, Susan Deans-Smith y Sandra Rozental (eds.),Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa, 2023, 423 pp.
De acuerdo con Rufer, estas prácticas de definición, clasificación, visibilización y reconocimiento del patrimonio normalmente prestan poca atención a los procesos de silenciamiento y al lugar de esos silencios en la construcción de las narrativas patrimoniales. Por un lado, se encuentran los “gerentes” y autoridades que ordenan, taxonomizan y seleccionan narrativas destinadas a formar parte del inventario del patrimonio cultural exhibido —en términos de objetos o culturas— y, por otro lado, los grupos y comunidades que son objetualizadas. Además, la construcción del discurso patrimonial busca normalizar una especie de “conciencia cívica” en torno a un supuesto pasado común, mediante políticas de identidad y de “orgullo” patrimonial trazado en el paisaje histórico de la nación, mediante dispositivos como los museos, la educación formal, las instituciones o la propaganda oficial, intentando generar un sentido de pertenencia incuestionable con la identidad del Estado. Sin embargo, como plantea Rufer en otro trabajo “cuando se piensa el patrimonio en clave de legado se presupone un origen indiscutido; y una narrativa en términos de origen, lo sabemos, cancela toda discusión posible. Cancela, fundamentalmente, los términos de la confrontación. Patrimonio/pater: es una coartada formidable para devolverle a la comunidad solamente el tesoro como un mito de origen, como se ofrece el misterio: con su sentido cancelado de antemano”. (“El patrimonio envenenado: una reflexión ‘sin garantías’ sobre la palabra de los otros”, en F. Gorbach y M. Rufer (orgs.). (In)disciplinar la investigación: archivo, trabajo de campo y escritura, Siglo XXI / UAM, 2016, p. 104.)
No obstante, desde finales del siglo pasado hemos presenciado la emergencia de nuevos debates, actores, subculturas, identidades, voces y discursos sobre lo patrimonial en todo el mundo. También asistimos a la proliferación de nuevos agentes del patrimonio que se sitúan más allá del estado nación, buscando superar una visión autocontenida del patrimonio que supone una continuidad diacrónica en un territorio específico y en su lugar, iluminan su carácter relacional y dinámico, lo cual nos obliga a considerar los flujos transnacionales y translocales de intercambio de ideas, conceptos y prácticas, así como en la creación de “zonas de contacto” , pero también “zonas de fricción y conflicto” en contextos museales donde los significados del patrimonio son contestados y negociados.
La materialidad de los objetos prehispánicos no tiene que ver solamente con sus propiedades físicas como su materia prima o sus técnicas de manufactura, sino también con su extensión visual en distintos soportes, con la información, las referencias y los formatos que los describen, representan o ponen en circulación a través de distintos campos y esferas de producción cultural. En este sentido, algunas perspectivas recientes en el campo de estudios de la cultura material o la historia de la ciencia sugieren que los objetos desarrollan sus propias historias, adquiriendo una multiplicidad de significados en sus distintas fases de circulación social, temporal y geográfica. Las redes que permiten la circulación y valoración de estos objetos no sólo se componen por curadores, coleccionistas, comunidades creadoras o portadoras y el público de los museos, sino también por los objetos en sí mismos, por sus tecnologías de exhibición, los laboratorios y espacios en donde se almacenan, las herramientas que se utilizan para investigarlos, además de los sitios de donde fueron extraídos, las personas que los encontraron, y las imágenes que los representan y los textos que las describen. Por tanto, desde estos enfoques se considera que los objetos prehispánicos no son inertes, sino agentes activos en la formación de relaciones sociales entre grupos y personas, incluyendo a los sujetos y comunidades representadas, antropólogos, curadores, artistas, agentes en museos o galerías y diversos tipos de brókers culturales.
Autores como Tonny Bennet, entre otros, han examinado las conexiones entre los museos y la antropología como una constelación de prácticas de coleccionismo, ordenamiento y gobierno de poblaciones que caracterizaron el desarrollo del trabajo de campo antropológico en las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del XX. Su aproximación a las prácticas de coleccionismo desde el concepto de agencia o agenciamiento del trabajo de campo y la recolección de objetos se ha construido a partir de la teoría post deleuziana del ensamblaje, frecuentemente utilizada para dar cuenta de la agencia de actores humanos y no humanos en diferentes sitios de colección, así como la circulación de cosas, textos y datos desde estos sitios de recolección hacia los llamados “centros de cálculo”, como laboratorios, gabinetes, museos y centros de investigación, entre otros. Es así como los museos han operado en la intersección de distintas redes socio materiales: aquellas que los conectan con la esfera pública y el poder político, aquellas que los vinculan con las instituciones y prácticas de la administración gubernamental y aquellas constitutivas de las relaciones entre el museo, el campo y la academia.
En este sentido, Objetos en tránsito, objetos en disputa. Las colecciones del Museo Nacional de México —traducción del libro publicado en 2021 por la Universidad de Arizona bajo el título Museum Matters: Making and Unmaking Mexico´s National Collections, editado en 2024 por la Unidad Cuajimalpa— se inscribe en esta agenda de pensamiento como un recorrido por las historias de objetos que en diversos momentos se han integrado en las colecciones del Museo Nacional de Historia y al actual Museo Nacional de Antropología con la intención, como advierten las editoras Miruna Achim, Susan Deans-Smith y Sandra Rozental en la introducción, de “juntar de nuevo esos objetos que han estado separados por más de un siglo, no tanto con el fin de recrear el sorprendente gabinete que habría recibido a los visitantes durante buena parte del siglo XIX, sino para revelar las interacciones, afectos, asimetrías, contingencias, limitaciones, acuerdos y desacuerdos que han fraguado la transformación de estas cosas en objetos de la ciencia, la estética y la política, y que han dificultado, en consecuencia, imaginar hoy que una momia o un modelo de vidrio de una medusa reposen al lado de la emblemática Piedra del Sol”.
Es particularmente seductora la propuesta de repensar las colecciones nacionales y los objetos prehispánicos como un lugar de parlamento, es decir, como una posibilidad para reflexionar y conversar sobre su utilidad política en la construcción de otras maneras de concebir la nación y otras genealogías más abiertas y complejas sobre la historia nacional, toda vez que, como lo plantea Achim en su capítulo, “la historia de la arqueología se ha encargado de narrar la historia de la colección del Museo Nacional de Antropología como si se tratara del desvelamiento y despliegue sin tropiezos de la esencia nacional. No obstante, el proceso por el cual las antigüedades prehispánicas se estabilizaron como metonimias del pasado de la nación ha sido, también, un proceso de pérdidas que conllevó la supresión de todo tipo de saberes ‘superfluos’ sobre las prácticas, gestos, obstáculos, contradicciones y premisas. Esto ha hecho posible el traslado y traducción de objetos asociados al pasado a través de espacios y regímenes de uso geográficos, conceptuales y lingüísticos, hasta ponerlos en exhibición en el eterno presente del museo”.
Como lo demuestra el libro, aunque la alianza entre el pasado prehispánico y el Estado nación se puede rastrear hasta los primeros momentos de vida independiente en el país, la idea de una nación moderna con una identidad cultural poderosa basada en un pasado antiguo y glorioso, una ciudadanía multicultural y un relato teleológico de la nación coherente se perfiló primero bajo una faceta cientificista en el contexto del porfiriato, y liberal en el contexto post revolucionario, pero se sintetizó en 1964 con la creación del Museo Nacional de Antropología. No obstante, tal como lo señalan las editoras “esta narrativa resulta obviamente simplista, si no es que falsa, pues confunde la historia de las colecciones mexicanas y de la formación de sus museos nacionales con las ambiciones —tal como fueron empuñadas por las élites políticas y sus regímenes de poder— de construir un Estado fuerte, forjar una identidad nacional coherente y formar una ciudadanía disciplinada”.
Así, recientemente, el inah ha impulsado, mediante su Coordinación Nacional de Antropología, un programa de investigación denominado Programa Nacional de Etnografía (prone), una iniciativa que, en esta segunda edición (2024 - 2027), y bajo la línea temática Disputas por el patrimonio: polisemias y polifonías, busca “abrir la reflexión antropológica a la polisemia del término y la polifonía de actores que buscan incidir en los procesos de construcción del patrimonio, para identificar las dinámicas sociales de control cultural en las que los actores movilizados resignifican uno o varios elementos culturales para posicionarse en una disputa concreta. Pretende con ello contribuir a la comprensión de las tensiones que se generan en los procesos de apropiación de ciertos elementos culturales para su patrimonialización, y el usufructo de sus beneficios en comunidades específicas. Asimismo, busca identificar los discursos y narrativas que circulan alrededor del patrimonio, las personas y colectivos portadores de un bien cultural y a quién se atribuye la legalidad y la legitimidad para las labores de salvaguarda implícitas en los procesos de patrimonialización”. De este modo, frente a un complejo y cambiante escenario, es necesario repensar el lugar del Estado y las instituciones, la experticia, las burocracias y los regímenes de valor en torno a lo patrimonial en las tramas de la nación.
Compartir
Adrián Acosta Castro
Profesor Investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (Sección Antropología Social-Centro inah Jalisco). Doctorante en Ciencias Sociales por El Colegio de Michoacán, Maestro en Antropología Visual y Documental Antropológico por la flacso Ecuador, Historiador por la Universidad de Guadalajara.
