Y tuvimos que movernos para sentir el principio del mundo
Mariana del Vergel
Abril-mayo de 2024
Un vuelo errático, un viaje. Eso es lo que aborda Gabriela Cabezón Cámara (Argentina, 1968) en esta obra —¿qué novela no?— cuyo personaje principal no llega a su destino, puesto que carece de uno: la China Iron, una joven que huye de la ferocidad de la pampa, del maltrato de su esposo, de la pobreza de ideas (la ignorancia) y del polvo que todo lo opaca en la Argentina de la segunda mitad del siglo xix. Escapa de los golpes del dolor de la vida a la intemperie. No sabe hacia dónde va, ni cómo. Lo que sí: reconoce sus deseos. Su huída empieza en la carreta de una inglesa llamada Elizabeth (Liz), otra mujer perdida que está en búsqueda de su marido Oscar. Juntas marchan hacia un nuevo comienzo.
Parten un día de septiembre con el verano a sus espaldas. Las tres en una carreta — “un rectángulo de madera y lona que todo contenía”— en donde consolidan un hogar y el sentido de ternura. Primero van rumbo al fortín Las Hortensias, luego hacia Tierra Adentro (territorio que Argentina pretendía como suyo). En medio del camino Liz le enseña a la China cómo vestir; a comer con especias; las formas de las primeras letras; la historia de Frankenstein —libro cuya alegoría remite al conocimiento prohibido y a las experimentaciones corpóreas—; lo que es “perspectiva”, y a entregarse al placer sexual desde el bittersweet del eros. La China conoce las cosas por su nombre y la belleza de los reflejos y encuentra una nueva forma de llamarse (China Josephine Star Iron o “Tararira”) Liz, por su parte, descubre que migrar consiste en no estar nunca en el lugar que se espera estar: se vuelve una apátrida en América.
En Las aventuras de la China Iron se construye un imaginario alrededor de una gesta heroica: el Martín Fierro, de José Hernández (obra que, en 1913, Leopoldo Lugones describió como el poema épico nacional). Cabezón toma esta pieza decimonónica y especula desde su realidad, ni épica ni proteica; una en la que ya no existe la figura del trovador o del payador, y en la que los poetas no están obligados (o no suponen estarlo) a escribir epopeyas. ¿Qué hubiera pasado si aquel poema épico se hubiera hecho desde la perspectiva de una mujer? ¿Ejemplo de qué podría ser algo que ya no existe? ¿Cómo lee una inglesa el Martín Fierro? ¿Qué hubiera sido del destino de un gaucho “tierno”?, ¿qué si José Hernández no fuese el verdadero autor de ese famoso poema narrativo? Nadie debe conocer el Martín Fierro para acercarse a Las aventuras. Pero Las aventuras pueden acercar al Martín Fierro. Con exploraciones imaginativas, la escritora identifica muchas “líneas divergentes” en la historia de este poema narrativo: voces silenciadas, perspectivas desviadas, fisuras no abordadas en los personajes masculinos. Hace, efectivamente, una historia contrafactual. Un pasado que es presente gracias a un contexto alternativo: todo vuelve a ser contado desde el punto de vista de una persona queer.
Si algo hace Cabezón es dislocar. Primero, desarticula el concepto de “nación”, y con éste, el del sentido de pertenencia a una patria: nadie en su novela se identifica exclusivamente como porteño, negro, gaucho o indio guaraní. “Todos somos todo pero no del mismo modo, algunos somos completamente y otros en parte”. En segundo lugar, disloca el concepto de “escritor” y problematiza la idea de “autoría individual” y de “originalidad”. Al modo en que Cervantes utiliza a Cide Hamete Benengeli para satirizar, Cabezón hace una pirueta metatextual y ficcionaliza a José Hernández. Éste aparece en Las aventuras como un coronel borracho, déspota y charlatán que busca mejorar la raza y convertir a los gauchos en hombres letrados que tengan en la boca las palabras “hierro”, “vapor”, “economía”, “industria”, “ferrocarril”, “progreso” y “civilización”. El Hernández-personaje de Cabezón habla de Martín Fierro, un “gaucho casi analfabeto”, “un poeta del pueblo” que trabajó para él:
Algunos de sus versos puse en mi libro: no andaba del todo equivocado. También le puse su nombre en el título, Martín Fierro se llamaba la bestia inspirada esa, capaz de estar inventando coplitas doce horas por día es, vicioso cómo él solo aunque capaz. No entendió nunca lo que yo hice, tomar algo de sus cantos y ponerlos en mi libro, llevar su voz, la voz de los que no tienen voz, a todo el país, a la ciudá que siempre nos está robando, Buenos Aires vive de nosotros.
La sátira de la figura del escritor está en que Cabezón toma algo de los cantos del Martín Fierro y los pone en su libro. Emplea la misma estructura métrica de Hernández: copia estrofas enteras del poema épico; utiliza intertextos de Borges y de Saer; usa los nombres y parte de la historia de personajes ya existentes. Configura su discurso narrativo a la sombra de otro; es decir, suma su propuesta literaria a la de las reescrituras. De forma indirecta, su práctica artística se vuelve un proceso que implica relacionarse con los demás, imitarlos, escucharlos.
Sobre el lenguaje hay que decir que la escritora es una orfebre. Llena de hallazgos poéticos, su novela está escrita en una prosa que conjuga versos octosílabos (guiño a las coplas de arte menor de Hernández). Articula la voz de sus personajes con palabras en guaraní y mapuche, también con vocablos de la literatura gauchesca (“facón”, “china”, “pingo”, “tapera”, “toldería”). Pero inaugura sus propias coordenadas configuradas a través de un movimiento dialéctico: por un lado, hay capítulos breves hechos de un único párrafo extenso —tirada asfixiante, al modo de Ariana Harwicz en Mátate, amor—. Su ritmo veloz hace sentir la violencia de las palabras arrancadas de la boca de la China. Las descripciones atmosféricas —la Pampa y su prisma de colores, la fauna en el desierto, los múltiples azules en las aguas del Paraná— transmiten un elogio por lo estático: recorre en baja velocidad. Su trabajo de campo es la contemplación. Además, nos hace testigos de los procesos de mezcla y transición entre los elementos léxicos y gramaticales de ambos idiomas: “Tea, me dijo, y eso que en español suena a ocasión de recibir, a ti, para ti, en inglés es una ceremonia cotidiana y eso me dio con la primera palabra en esa lengua que tal vez había sido mi lengua madre”; desnuda algo sobre los procedimiento primitivos de un idioma en formación.
Costurera de tejidos mínimos, a Cabezón le importa hacer una novela de transición en el más extenso sentido de la palabra: meterse entre las fibras, tejer y apretar el nudo. Llevar el “tránsito” a todas las caras posibles de una historia que va sobre el nomadismo, y por lo tanto, una historia que no puede tener una sola forma de “movimiento”. La migración en Las aventuras es triple: la viajera principal pasa por un desplazamiento geográfico, lingüístico y corporal.
En la primera parte (“El desierto”) se desarrolla un Bildungsroman; en la segunda (“El fortín”) y en la tercera (“Tierra Adentro”), el tránsito se prolonga por tierras simbólicas. Simultáneo al desplazamiento en carreta, la China se vuelve viajera entre la masculinidad y la feminidad. Se traviste en dos ocasiones: al asumir el rol de esposo de Liz (el “Jo” de Liz) y al desenvolverse como su hermano (Joseph Scott). “Bienvenida a nuestra fiesta, mi querida muchacho inglés”, le dicen (Cabezón utiliza el lenguaje también como una producción de género). La China peregrina y su trayecto crece (se estira, choca y se proyecta) desde un camino paralelo: el de Martín Fierro-personaje, quien aparece como un hombre vestido de mujer que se enamora de otro hombre. Lo que caracteriza a la China y al personaje de Martín Fierro es la transformación radical del viajero, y también de la comunidad que los acoge: “ya dije que entre los indios ni la ropa ni la forma de vivir está determinada por el sexo”. Los dos cruzan de alguna forma “una frontera política” —a decir de Paul B. Preciado— cuando se suman a la comunidad de los indios guaraníes, hacia el cierre de la novela.
Se dice que la única regla del viaje es no volver como te fuiste, volver diferente. Pero cuando se habla de migrar es difícil saberlo, pues hay una confusión entre lo que se vivió y lo que se recuerda; entre el relato que se hizo y rehizo y se pulió como una gema que “resplandece pero está muerta como muerta está una piedra”. Porque al migrar, todo vuelve a morir y a ser de nuevo: aparenta ser, aunque sea por un instante, el principio del mundo y el principio de otro nuevo viaje: el migrante es profeta de las próximas migraciones. Así pasa en Las aventuras. La migración es detenerse a contemplar miles de matices en el lomo del Paraná y que no alcancen las palabras para contenerlos. Y empezar a inventar otras para nombrarlos. En este lugar hay que saberse ir como si la nada tragara a quien se va.
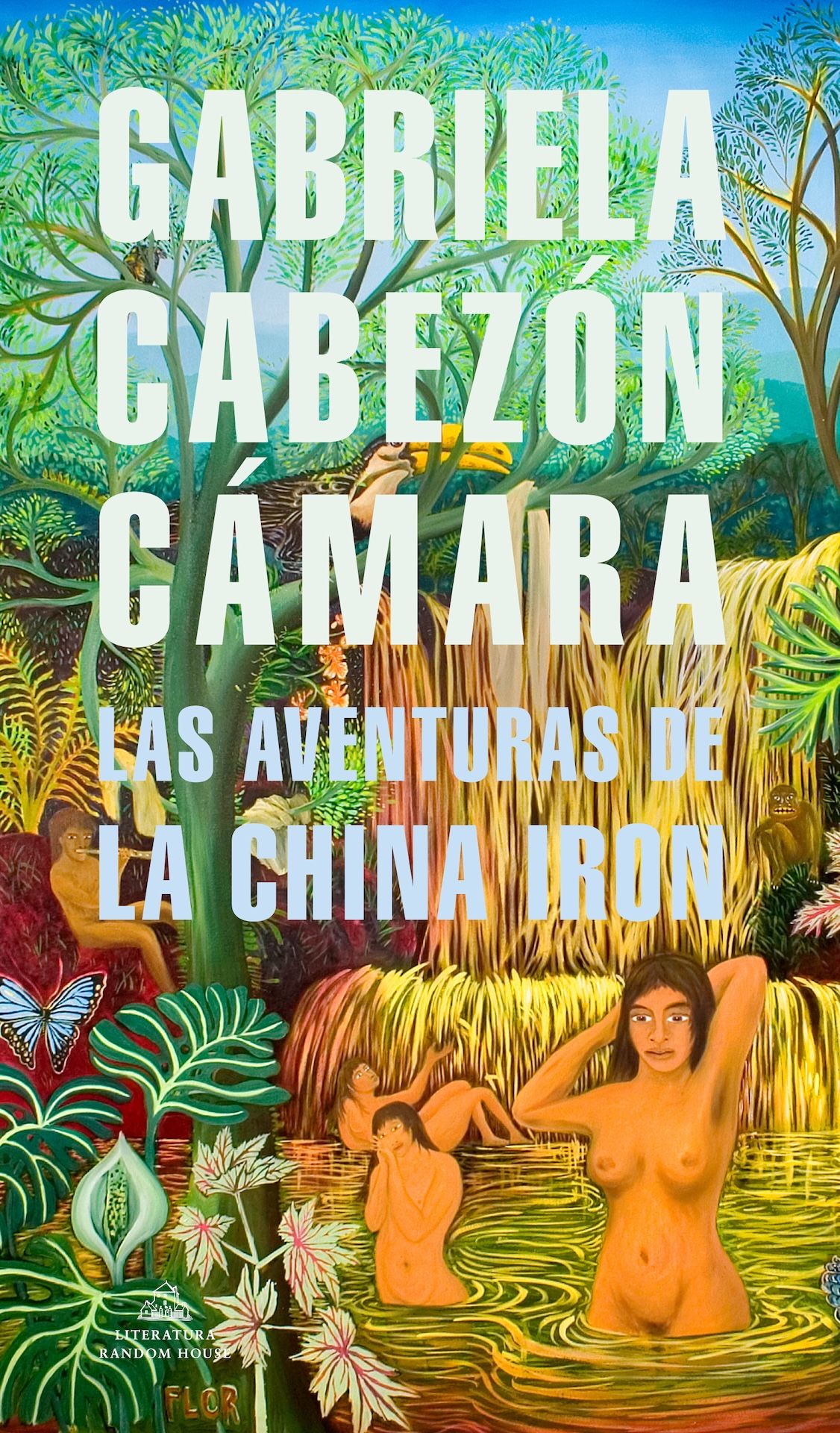
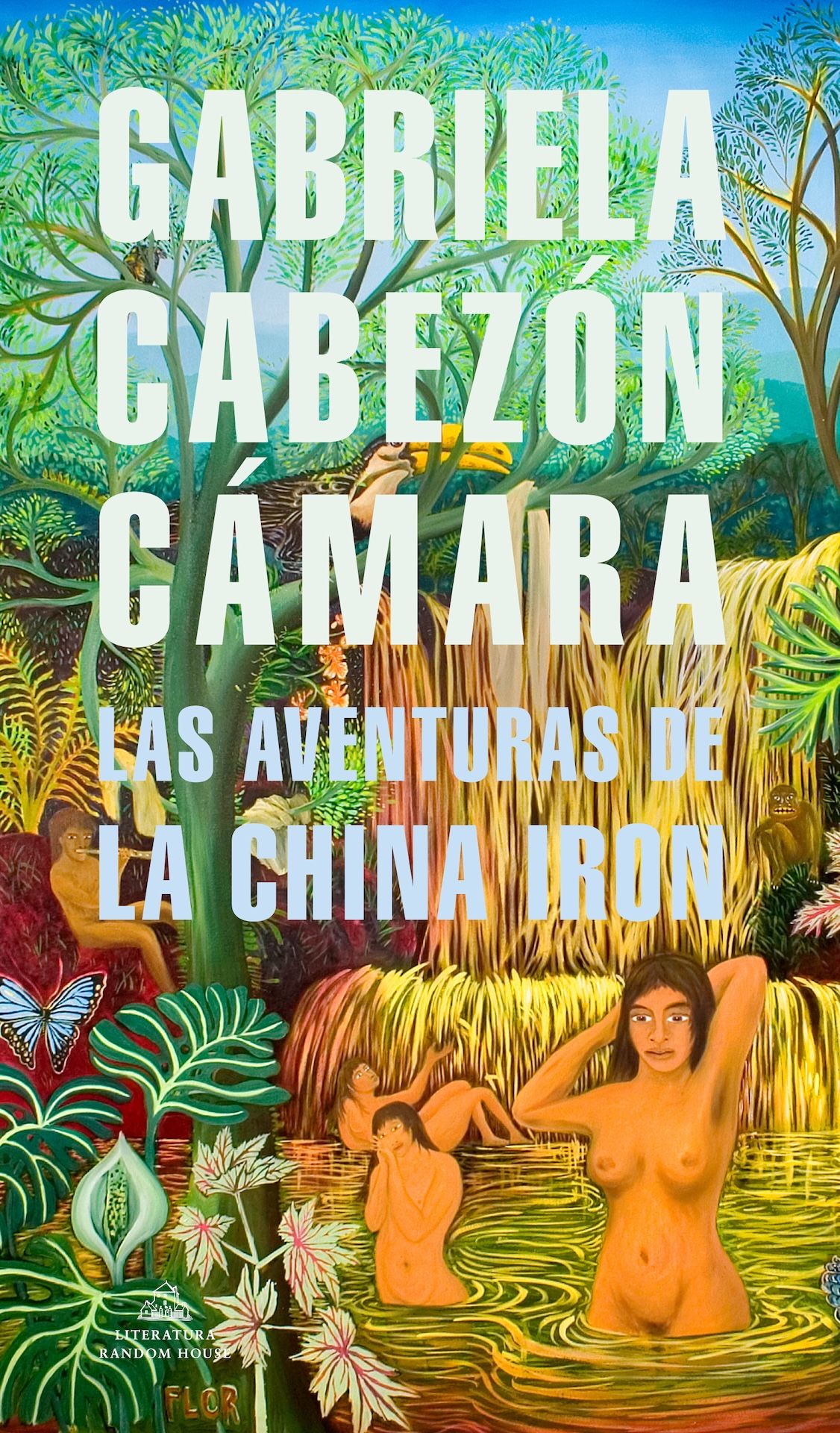
Las aventuras de la China Iron
Gabriela Cabezón Cámara
México, Penguin Random House, 2021, 192 pp.
Compartir
Mariana del Vergel
(Aguascalientes, 1998)
Escribe ensayo y poesía. Becaria del pecda (2020) y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Autora del libro Discéntricas. Muestra de poesía joven mexicana de mujeres (Ediciones La Rana, 2021) y de Prácticas de juego(Poesía Mexa, 2022). Fue directora editorial de la revista Los Demonios y los Días.
