El mundo es un matadero. El cielo de la selva, de Elaine Vilar Madruga
Rodrigo Rosas Mendoza
junio-julio de 2025
La literatura de nuestro siglo se ha encargado de desmontar la sacrosanta concepción de una serie de presupuestos que, para el día de hoy, resultan problemáticos. Las instituciones sociales son uno de ellos. No habría que pensar demasiado para identificar un puñado de obras recientes que desestiman, o cuando menos critican, el cada vez más odioso carácter institucional del matrimonio, la maternidad, la familia, la nación. En Estados Unidos tenemos a Jonathan Franzen como un buen exponente de este tipo de historias con Las correcciones. En México, Brenda Navarro hace lo propio desde Casas vacías. Tomás González lo lleva a cabo en Colombia con Temporal. Así, El cielo de la selva se enmarca en estas preocupaciones como representante de la literatura cubana reciente. Elaine Vilar Madruga (La Habana, 1989) propone una novela familiar ideal para el siglo xxi que necesariamente discurre en una atmósfera desesperanzadora y sórdida. Aquí no hay maternidad posible porque el apego no tiene cabida bajo un sistema de aniquilación continuo. Lo afectivo no tiene lugar en este universo de muerte y condenación. En la novela vemos que el estado humano se ha trocado en bestialidad. El linaje es autofágico porque la sangre no se lleva, se derrama.
La escritora habanera explora la cualidad violenta de las relaciones intrafamiliares a partir de la cuidadosa construcción de un no lugar ubicado en el corazón de una extraña selva que puede remitir indistintamente a Colombia, México, Guatemala; su infinitud y voracidad son universales. La historia sucede, entonces, en una vieja hacienda perdida en medio de este cosmos selvático que, conforme avanzan las páginas, se nos desnuda como un auténtico matadero a la vez mítico y fundacional donde este linaje maldito se asentará a partir del sacrificio sistemático de los hijos procreados casi maquinalmente en la casa condenada. Desde luego, entre las paredes y bajo la sombra del verdor infinito de la selva se esconden múltiples rencores y venganzas añejas entre las figuras parentales y sus vástagos. Vilar Madruga elabora, así, una interesante desautorización de la familia como institución porque nos arroja a la cara la imposibilidad de un hogar dentro de un mundo que procrea individuos que, irónicamente, devorará después. La hacienda, de esta forma, se vuelve remolino eterno de sangre y rabia.
Aquí todos los personajes son verdugos de alguien más. En este territorio infernal se ha hecho un pacto que atraviesa los años: todos morirán a manos de otro. El acto de parir se automatiza tanto como el hecho de sacrificar esa misma descendencia al insaciable verdor selvático que acecha fuera de la hacienda. Más allá de la obvia metáfora sobre la maquinaria capitalista que “engulle” a los hijos, lo más interesante de este planteamiento es la profunda desolación que atraviesa las páginas del libro. “Acá se viene a morir, a la vida me refiero, y a la selva también”. El sacrificio de las “crías”, pues, resulta imprescindible para alimentar la enorme boca de la selva, a su vez representación de la imparable maquinaria del capital que demanda sangre y vida para su funcionamiento. Parir es asegurar la muerte de aquel nacido dentro de una lógica salvaje de desplazamientos, aniquilación y explotación.
Como toda novela familiar contemporánea, la obra de Vilar Madruga se regodea en un profundo vacío existencial experimentado por todos los personajes. Adultos llenos de desesperanza y hastío que no hallan estímulos para vivir, algo comprensible considerando que su destino es sacrificar a su propia progenie. El libro, en ese sentido, se asoma a una condición de contemporaneidad basada en el desasosiego y el desencanto por la vida misma. La certeza de la muerte, en el caso de estos niños, resulta mucho más apaciguante que el alargamiento de una vida adulta en el vacío. La selva extrae lo poco de inocente que queda en esta estirpe dispuesta para el exterminio. Además, el desplazamiento aquí es tratado desde una muy interesante abstracción. Todos venimos huyendo de algo: de la muerte, de la violencia, del pasado, de las drogas, del linaje. Vivir éste, nuestro tiempo, es aceptar el desarraigo y el desplazamiento como condición ineludible de existencia. No se puede construir un hogar en un mundo donde los cimientos del trabajo y de la tierra están anclados a la sangre y al sacrificio. El hogar es un matadero, un agujero donde la vida sólo aspira a terminar de la manera menos salvaje posible. No hay escapatoria ante esta selva infinita y voraz. Eso, acaso, sea la condición contemporánea: un no lugar donde ya no se puede ser joven, donde el tiempo pudre y arrebata las ilusiones con el filo de un machete o el estallido de una bala.
Hay, pues, una extinción del cuerpo y del alma. Los personajes femeninos, que son mayoría en la novela, se vuelven meras sombras deambulando en la oscuridad de la hacienda. Siluetas rotas y pálidas todas ellas, completamente deshumanizadas; fantasmas de una vida imposible. El sistema, la selva, arranca la humanidad y convierte en espíritus errantes a todos aquellos que participan de su lógica destructiva. En esos términos, la selva misma es una madre macabra: absorbe a algunos, a otros los escupe y los pare de nuevo, los resucita después de haber estado condenados al sacrificio. Como toda maldad, la selva es caprichosa.
Ahora bien, aunque inteligentemente manufacturada, esa atmósfera sórdida y atroz se vuelve un obstáculo hacia la mitad de la novela. Tanta rabia y sangre caen, por momentos, en lo repetitivo. Las páginas avanzan pero la historia, igual que la hacienda maldita, se estanca en un vertedero de sangre y podredumbre. Este infierno verde está, pues, sobrepoblado de personajes que en su languidez existencial terminan por parecerse demasiado entre sí. Porque, si bien están atorados en este no lugar infernal sin escapatoria posible a la condena de su propia estirpe, los personajes parecen arrastrar al lector consigo en esta consecución de días vacíos y condenatorios bajo los cuales se desarrolla El cielo de la selva. Y esa sensación va en detrimento del flujo de lectura. Sin embargo, dicho estancamiento del tiempo bien puede ser tomado como un rasgo más de la contemporaneidad que nos envuelve; una red viscosa de tiempo que solamente logra hacer más profundo el agujero existencial de quien los vive. Como sea, es de agradecer que Vilar Madruga haya sabido entretejer la sangre y los fluidos corporales para hilvanar una textura muy peculiar vinculada con el enmarañamiento selvático, el calor y el sofoco que asola estos cuerpos sudorosos, dolientes y sangrantes.
El calor, la pegajosidad de la sangre y la certeza de estar condenados llevan a todos estos personajes a diversos estados alterados de la conciencia, ya sea la paranoia, el síndrome de abstinencia, el miedo a morir, la senilidad. Siempre hay un desequilibrio en la psique ocasionado por los tentáculos de la selva; esa cosa que engulle y rompe la estabilidad de todo lo que toca. Esto nos lleva de nuevo al estado mental contemporáneo que refleja la novela; permanentemente alterado, desequilibrado, al borde del colapso. La maternidad, la vida, el rencor añejado en las venas, el sistema todo, obligan a caer en la locura, en el trastorno. De manera que la violencia impregnada en estas páginas se nos muestra como componente elemental de la conciencia trastocada que compartimos en tanto habitantes del siglo XXI.
El cielo de la selva es una lectura sórdida, densa y mayormente desesperanzadora que, con todo y sus imperfecciones, obliga a considerar el largo hilo de sangre que este sistema ha tejido a partir de la legitimación de ciertas instituciones sociales que ciegamente han llevado a cabo el sacrificio de tantos vástagos a lo largo de la historia. La selva no funciona en el vacío, requiere de un pacto que se cumple sistemáticamente desde lo sacrificial, un acto que mantiene la enorme rueda del mundo contemporáneo girando. La lectura de esta novela nos acerca a una nueva forma de entender nuestra experiencia con el presente.
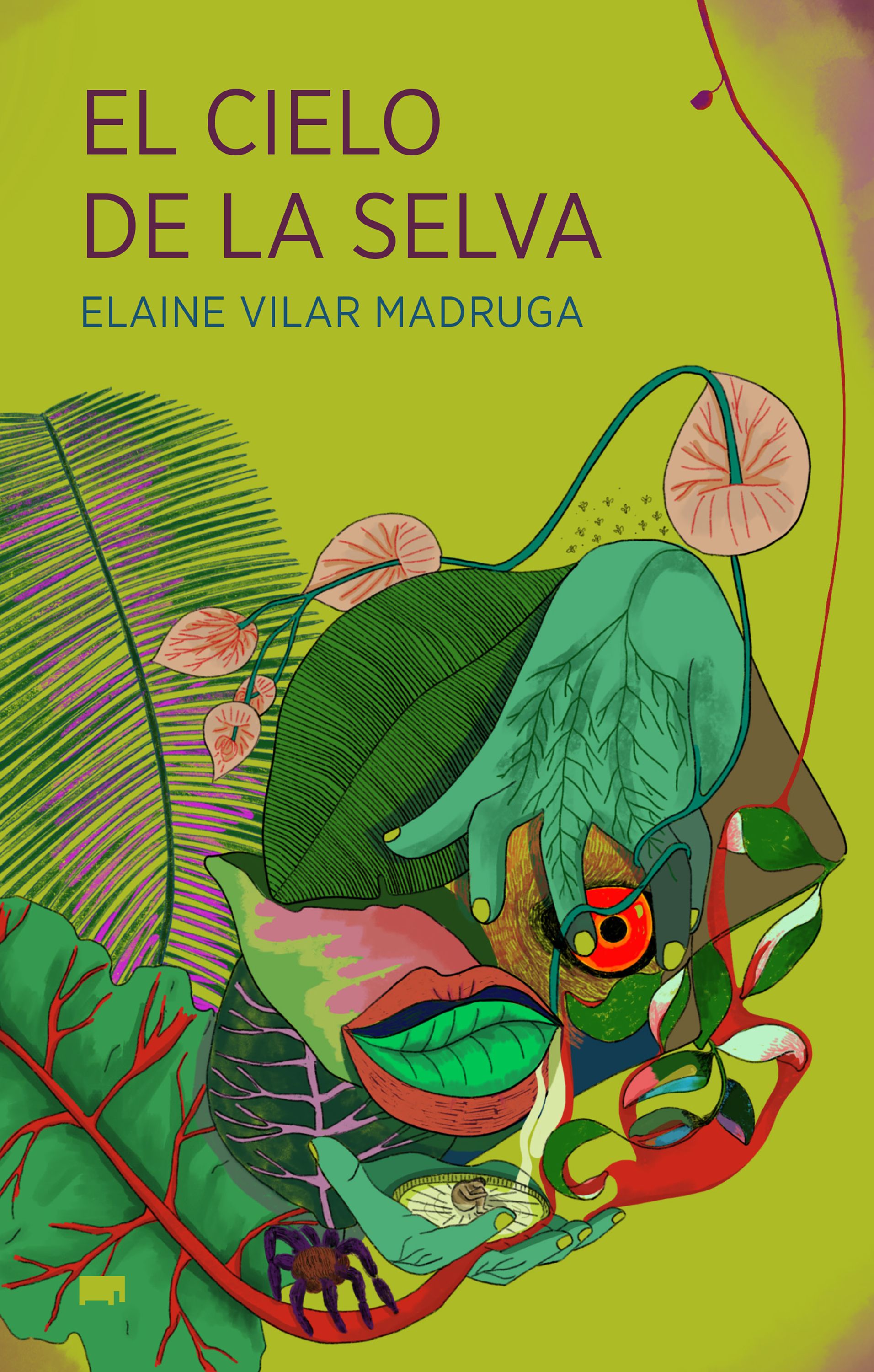
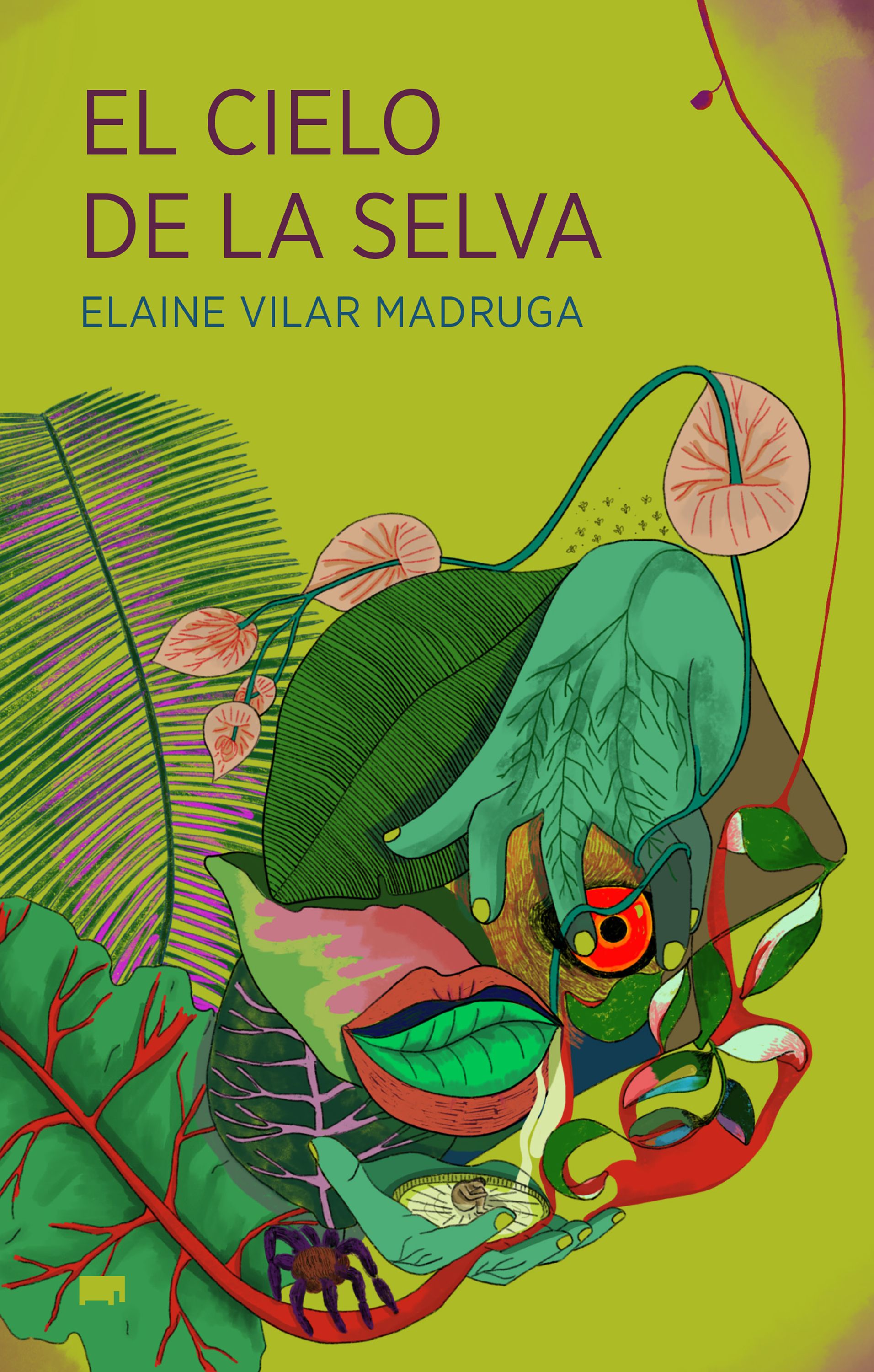
El cielo de la selva
Elaine Vilar Madruga
México, Elefanta, 2024, 272 pp.
Compartir
Rodrigo Rosas Mendoza
Cursó la Especialización en Literatura Mexicana del Siglo xx y la Maestría en Literatura Contemporánea impartidas por la uam Azcapotzalco. Actualmente cursa el Doctorado en Literatura Hispanoamericana en la Universidad Veracruzana. Se ha desempeñado como periodista cultural en El Universal y Confabulario.
