Inti qichu manachu
Mario Bellatin
abril-mayo de 2025
Añoro los tiempos en que me era posible hallar genios de verdad. Aunque sea difícil de creer se encontraban presentes entre nosotros. Uno de ellos fue mi gran amigo, el escritor Sergio Pitol. La lectura de Inclusión y horizontalidad en la lectoescritura me hizo recordar una de las tantas anécdotas que compartimos durante los años en que nos frecuentamos. Cuando advertí que la doctora de la Peza, la doctora López Campos y la doctora Nogueira mencionan la importancia vital del lenguaje, el juego entre vivir o desaparecer si una lengua es avasallada, recordé la vez en que Sergio Pitol hizo uno de sus intentos por dejar de fumar. Como algunos lectores de El arte de la fuga deben saber, Sergio Pitol viajó a la ciudad de Guadalajara para ser hipnotizado y someterse a una cura terapéutica para alejarse de una vez por todas del cigarro. Lo que encontró al someterse a semejante terapia lo aterrorizó. En medio del trance se le apareció ante los ojos un hecho que su subconsciente le había tenido oculto y que en ese momento se le revelaba por primera vez de manera transparente. La tarde en que su madre murió ahogada en un rio durante un día de campo en el que el mismo Sergio Pitol, un niño pequeño en ese entonces, estaba presente. Vio a la madre arrastrada por las aguas, oyó los gritos de alerta, fue testigo de aquellos que de manera inútil se arrojaron al río con la intención de salvarla. Se dio cuenta también en el trance que su hermana menor se fue consumiendo después de ese suceso hasta morir dos meses después. Si bien ese tratamiento no lo ayudó a dejar de fumar —siguió siendo un empedernido consumidor de cigarro—, sí le abrió un camino en el lenguaje, le mostró un sendero lingüístico cerrado, que lo llevó a ser uno de los autores más importantes de la lengua.
Imagino que le ocurrió algo similar a lo que le podría suceder a un hablante en lengua originaria si sus palabras fueran liberadas de una opresión tanto visible como simbólica en la que se mantienen sujetas a pesar de los múltiples intentos fallidos de inclusión. Ese pasaje de la vida de Sergio Pitol me llevó a recordar otro que me sucedió a mí cuando estuve en una situación a la que no le encontraba salida y el mismo Sergio Pitol me recomendó visitar al hipnotista. El método igual no surtió efecto, yo estaba pasando por una depresión severa, pero me llevó a ver, por primera vez en mi vida, la figura de mi abuelo que tomándome de un brazo me acompañaba a observar unos camellos en el zoológico de la ciudad. Qué método tan oblicuo el del terapeuta, podrán decir algunos. Ir por una dolencia y descubrir una realidad, un pasado del que no se tenía conciencia. El método que no cura sino que abre opciones. Un mecanismo, que como bien señala este libro, en los talleres de Colima, por ejemplo, convocan a un número de participantes que bajo la idea de escribir un cuento, pintar o hacer manualidades terminan descubriendo que son parte de una cultura milenaria; que forman un entramado cultural que rebasa muchas veces las categorías con las que se suele definir, enmarcar, ciertos fenómenos sociales y naturales. Suelen ir por una práctica concreta y acaban siendo muchas veces sorprendidos por una expresividad de la que no eran totalmente conscientes, que portaban, de manera latente, desde muchas generaciones atrás.
El hipnotista que me recomendó Sergio Pitol no sólo me hizo recordar la presencia de mi abuelo, quien murió meses después, su fallecimiento me fue ocultado y yo sencillamente, dada mi edad de ese entonces, dejé de verlo en forma gradual hasta que me acostumbré a su ausencia. Este abuelo además me contaba que tenía un don secreto, un idioma para ofrecer al mundo. Me lo expresaba a manera de juego, como un mago mostrando una carta secreta. Me decía que esa lengua no era una invención suya, que formaba parte de un patrimonio muy antiguo, de una estirpe a la que yo también pertenecía. Me señaló de igual manera que era un bien compartido por algunos privilegiados más, pero me dijo que era un arma de doble filo, que si bien por una parte podía expresar cosas que de otra manera serían imposibles, también podía ser motivo de burla y desprecio si era utilizado en lugares no propicios. Para él fue inolvidable la vez que lo utilizó en el salón de clases de la escuela a la que asistía en ese entonces. En su casa le habían advertido que sólo podría utilizarlo de puertas para adentro. Cuando lo escucharon, fue agredido por sus compañeros. Mi abuelo debió huir al campo; se acostó boca arriba en un campo de maíz recién cosechado y mirando hacia el cielo le pidió a Dios que se lo llevara.
¿Resulta entonces que mi abuelo, mi familia, en su afán de protegerme me negó la posibilidad de disfrutar de un bien que me pertenece? Devuélvanme mi quechua, la lengua de los antepasados, a la que por estirpe tengo derecho a poseer. ¿A quién reclamar? Aquella duda me persiguió durante muchos años. No podía expresar mi queja. No había nadie a quien formular mi derecho a ser poseedor de mi lengua. Es ésta una de las razones por las que me acerqué a este libro, Inclusión y horizontalidad en la lectoescritura. Me interesó quizá para hallar una lógica a mi queja, a mi pedido, para saber si tenía algún fundamento mi reclamo. Las doctoras de la Peza, la doctora López Campos y la doctora Nogueira me van a tener que contestar. ¿Dónde está mi lengua perdida? ¿Inti qichu manachu? ¿No lo podrías hacer regresar?
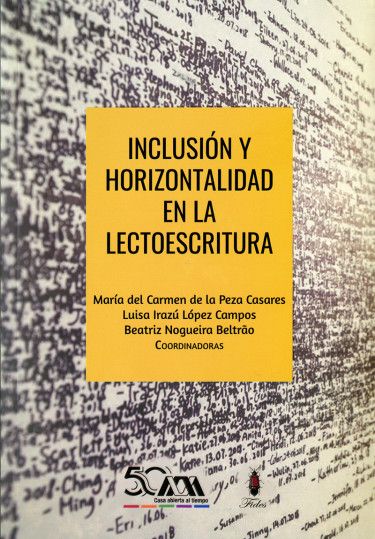
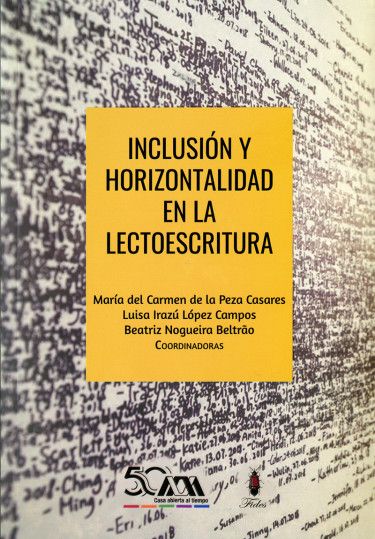
Inclusión y horizontalidad en la lectoescritura
María del Carmen de la Peza Casares, Luisa Irazú López Campos y Beatriz Nogueira Beltrao, coordinadoras
México, uam / Fides, 2024, 359 pp.
Compartir
Mario Bellatín
Nació en México. Tiene más de ochenta libros publicados. Está traducido a veintiún idiomas. Ganador del Premio Xavier Villaurrutia; el Nacional de Mazatlán; el Barbara Gittings Literature Award —Stonewall Award—; el Premio Antonin Artaud; el Premio Internacional José María Arguedas y el Premio Internacional José Donoso.
