La vida, después, de Abdulrazak Gurnah:
el colonizado y sus guerras interiores
Moisés Elías Fuentes
octubre - noviembre 2023
Apenas advertible entre el relato de las penurias de la marcha y la amenazante cercanía del combate, un enunciado puntualiza: “La formación siempre era idéntica, tanto en la marcha como en el campo de batalla”. Tal descripción, que en el contexto del relato remite a la disciplina militar, a su vez alude a la condición de los reclutas africanos dentro de la jerarquía de las tropas colonialistas alemanas: seres desdibujados, sin individualidad, entrenados para cometer sin reparos crímenes atroces, más parecidos al autómata que al soldado.
Es la lucha del individuo colonizado y su conciencia de sí contra la despersonalización sistemática a la que lo somete el colonizador, el tema que cohesiona las historias entrecruzadas de La vida, después, novela publicada en 2020 por el tanzano inglés Abdulrazak Gurnah (Zanzíbar, 1948), quien ha dedicado el grueso de su obra narrativa y ensayística a la revisión de la ruptura sociocultural que significó el colonialismo europeo en África, muchas de cuyas repercusiones aún agitan a los países de aquel continente.
Despersonalización de los individuos, que es también del continente entero, que no por nada en La vida, después las regiones se identifican con sus invasores (África oriental británica, Deutsch-Ostafrika, el África portuguesa, etcétera), y no con sus habitantes, de ahí que Jalifa, Asha, Ilyas, Afiya y Hamza son seres de historias truncas, como la casi anónima ciudad en la que sus vidas confluyen; huérfanos y desarraigados: “Llevaba una existencia sin sentido en una ciudad que no era la suya y en un país que parecía estar siempre en guerra, pues ya había rumores de otra revuelta al sur y al norte.”
Aunque situada en el periodo histórico que va de la Primera Guerra Mundial al declive del colonialismo posterior a la segunda gran guerra, La vida, después, sin embargo, no sigue de manera puntual las vidas de los personajes centrales, sino que sólo destaca ciertos momentos, mientras que otros los aborda tangencialmente o apenas los insinúa, con lo que se remarca que la única certeza del mundo colonizado es la incertidumbre como única realidad palpable, por lo que algunos se aferran a la supuesta solidez existencial de los colonizadores, como Ilyas, el niño que huye de una familia condenada a la miseria, redimido por la generosidad de un alemán, quien lo envía a un liceo donde se le educa en los valores europeos, lo que le lleva a desarrollar un sentimiento dual: de sumisión a los colonialistas y de odio a sus orígenes. Paradójicamente, es la fe en la misión civilizadora del colonialismo la que lo despoja de identidad:
—Luchaban contra un enemigo igual de salvaje —replicó Ilyas, sin dejarse arredrar—. No imaginas lo que han sufrido los alemanes a manos de esa gente. Tenían que responder con mano dura porque es la única manera de enseñar orden y obediencia a los salvajes. Los alemanes son un pueblo honrado y civilizado que ha hecho mucho por esta tierra desde su llegada.
Distinto a Ilyas, quien se une a los askaris, las cruentas tropas africanas entrenadas por los alemanes, Hamza emigra de la muerte hacia la vida: esclavo, huye de su amo y para obtener su libertad se une a los askaris, donde conoce formas de explotación que, no por el disfraz civilizatorio, son menos inhumanas. Con plasticidad rítmica, Gurnah vincula las experiencias de Hamza en las tropas askaris con las descripciones de las prácticas represoras colonialistas, de modo que la novela, sin dejar su carácter de ficción, se acerca a la crónica histórica:
Poco podían imaginar, mientras presumían de sus proezas y marchaban por las desérticas llanuras al pie de la gran montaña, que pasarían años combatiendo en pantanos, montes, bosques y praderas, bajo lluvias torrenciales y en plena sequía, masacrando y dejándose masacrar por ejércitos de hombres de los que nada sabían, punyabíes y sijs, fante y akan, hausa y yoruba, kongo y luba, todos ellos mercenarios que luchaban en nombre de los europeos: los alemanes con la schutztruppe, los británicos con los King’s African Rifles, la Royal West African Frontier Force y sus tropas indias, los belgas con la Force Publique.
Por lo demás, dicha vinculación establece, en La vida, después, la relación dialógica de los individuos y sus historias con la historia general, relación que fluctúa entre el acuerdo y la discordia, el equilibrio y la inestabilidad. Acuerdo y equilibrio, como los amores de Hamza y Afiya, huérfanos sin raíces, pero dispuestos a echar raíces emergidas de los sentimientos. Discordia e inestabilidad, como el matrimonio de Jalifa y Asha, malhadado por las contradicciones religiosas que los empujan a una convivencia sin comunicación.
Niños esclavos, soldados en guerras ajenas, súbditos de potencias extranjeras, en última instancia, lo que anhelan las y los personajes de La vida, después es el encuentro consigo mismos posterior al colonialismo, así como la resignificación de palabras como independencia y soberanía, cuando se ha sido siervo, pero, sobre todo, cuando se ha sido, conscientemente o no, cómplice del colonizador. Tal es el tema central de La vida, después, la décima novela de Gurnah: el encuentro con nosotros mismos, acto que no nos libera de nuestros crímenes, pero que nos enseña a llevarlos a cuestas:
Vivía en estado de terror desde que abría los ojos con las primeras luces del alba, pero estaba tan extenuado que a veces se volvía inmune al miedo, sin que hubiera en ello el menor asomo de jactancia o afectación: simplemente se desconectaba del presente y aceptaba de buen grado lo que el destino le tenía reservado. Otras veces, en cambio, la desesperación se apoderaba de él.
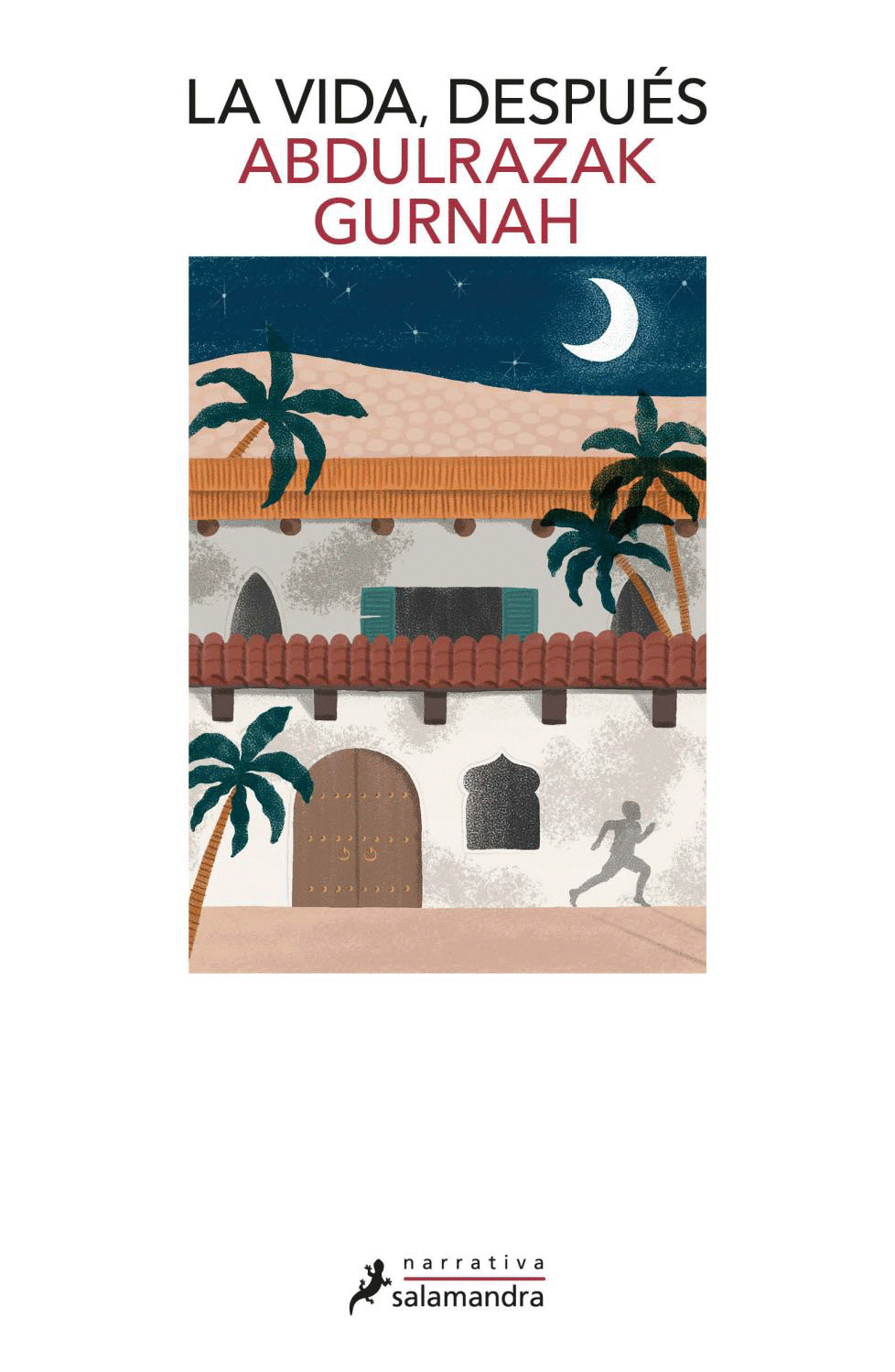
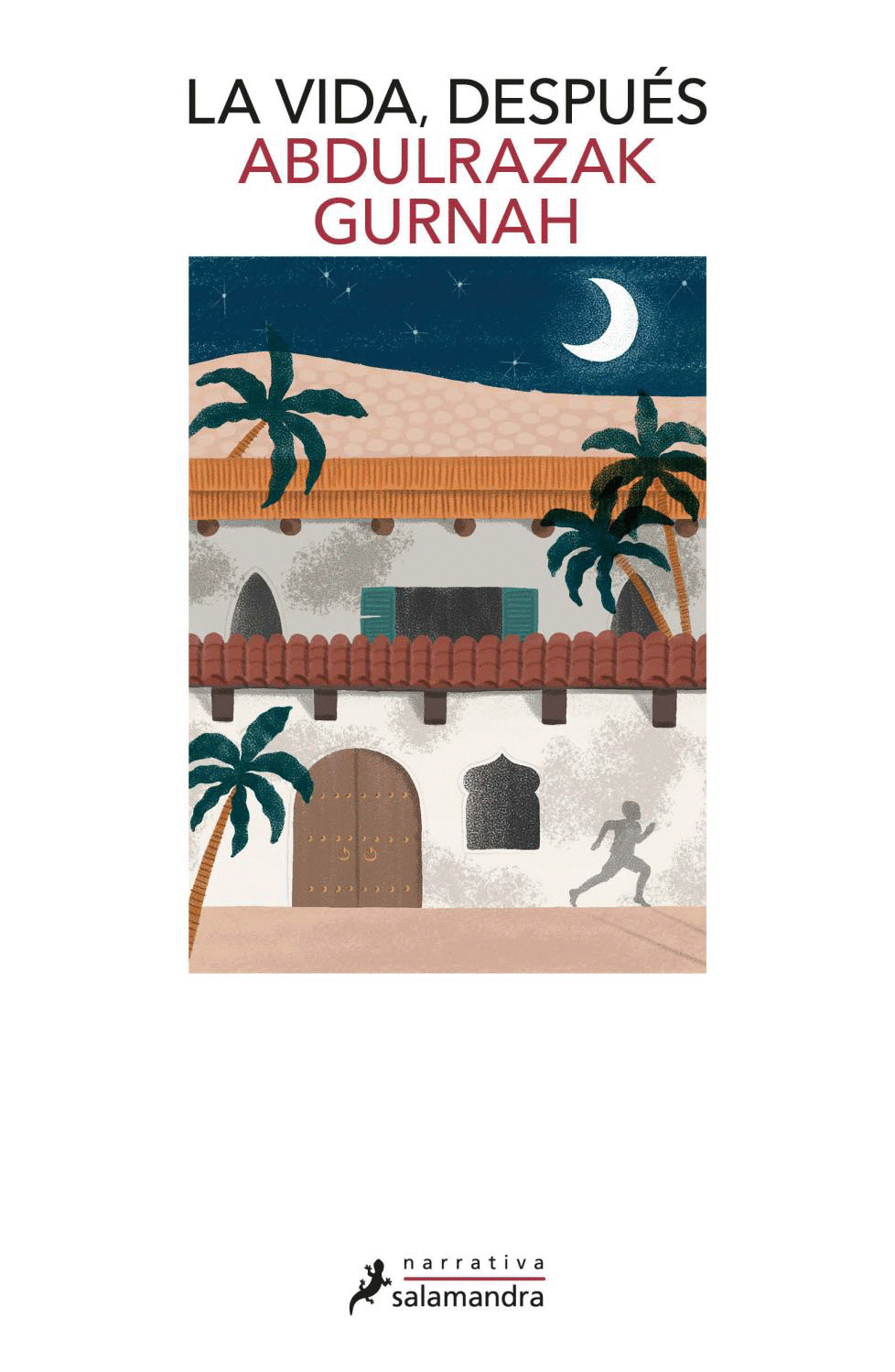
La vida, después.
Abdulrazak Gurnah.
Traducción de Rita da Costa.
México, Penguin Random House, 2022, 168 pp.
