Las múltiples caras del mal
Alejandro Badillo
octubre - noviembre 2023
Noam Chomsky en la serie de entrevistas recopiladas en La era Obama y otros escritos sobre el imperio de la fuerza refiere que, después de los atentados contra las Torres Gemelas en 2001, se volvió una especie de herejía cuestionar las raíces de los actos terroristas en Nueva York. Lo que prevaleció, en aquellos años, fue el estado de alarma y una radicalización en el discurso mediático que llevó, casi de inmediato, a una islamofobia que perdura hasta nuestros días. Chomsky dice que ir al fondo del problema no es ser cómplice de la violencia sino tratar de dilucidar sus mecanismos y, de esta manera, evitarlos para el futuro. Recordé estas ideas al terminar el libro más reciente del escritor francés Emmanuel Carrère (1957), V13 Crónica judicial, en el que aborda el juicio que se realizó entre septiembre de 2021 y junio de 2022 a algunos implicados en los atentados yihadistas en París el 13 de noviembre de 2015 que ocasionó la muerte de 131 personas y cientos de heridos. Carrère intenta, al igual que Chomsky, desentrañar una trama cuya cara más visible y, por supuesto, estremecedora, fue la imagen de decenas de cuerpos ensangrentados en el piso del Bataclan, sala de conciertos en donde ocurrió la mayor parte de las muertes. Las crónicas publicadas semanalmente —ahora unificadas y ampliadas— en Le Nouvel Observateur conforman un terreno en el que se mezclan la historia, las decisiones personales, el azar, la resignación, la venganza, y, sobre todo, la tormentosa historia entre Occidente y Medio Oriente. Sólo así se puede ir al centro del problema, aunque esto no sea suficiente para entender un fenómeno difícil de abarcar con una sola mirada.
V13 Crónica judicial es, una vez más, un acercamiento al tema favorito de Emmanuel Carrère: el mal y la compleja relación del escritor con sus manifestaciones, sobre todo cuando son extraídas de la realidad y no son un ejercicio imaginativo. Quizás sea El adversario, obra en clave de no ficción —como gran parte del trabajo del autor—, el libro que más se acerca a los textos que siguieron el juicio a los yihadistas. En particular destaca el vínculo que se establece entre el autor y un objeto de interés problemático. En el primer reportaje, Carrère explora el caso de Jean-Claude Romand quien el 9 de enero de 1993 mató a su mujer, sus hijos, sus padres e intentó suicidarse después de que descubrieran la doble vida que llevaba. Este nuevo trabajo da cuenta del juicio que, durante diez meses, llevó la justicia francesa contra algunos autores intelectuales (y varios personajes que los ayudaron) de los atentados en París en 2015. Una de las virtudes de V13 es evitar la información técnica que muchos periodistas o escritores considerarían imprescindible (como sucedió con Jorge Volpi en Una novela criminal, su obra sobre el caso legal de Florence Cassez) y nos entrega una suerte de ensayo personal que sigue las vidas de las víctimas y sobrevivientes de los atentados, pero también las de los yihadistas muertos y las de aquellos que fueron detenidos después para testificar y ser condenados. Otro personaje importante fue la sala donde se llevó el juicio. Periodistas, abogados, fiscales y otros testigos pudieron acercarse, aunque fuera un poco, al horror que contaban las víctimas mediante decenas de testimonios. Se formó una comunidad que, mediante la inmersión cotidiana en los alegatos y presentaciones de pruebas, pudo confrontar prejuicios, miedos y buscar un poco de luz en medio del caos que dejó la violencia de aquel noviembre.
Carrère piensa en sus personajes de carne y hueso como probables entes de ficción. Aventura lo que pudieron haber pensado, pero siempre siguiendo la lógica abrumadora de los hechos. Uno de los peligros, considerando el dramatismo del juicio y, sobre todo, las afectaciones actuales a las víctimas de los atentados, es explotar los sucesos para lucimiento del escritor. Afortunadamente, Carrère evita el tono de denuncia común en estos textos que no aporta mucho. Me parece que, a pesar de su experiencia, parte casi siempre del asombro: ¿por qué se radicalizaron los jóvenes belgas y franceses —todos de origen árabe— hasta el extremo de dar su vida o acabar en la cárcel con condenas larguísimas? ¿Qué pudieron pensar las víctimas en los cafés y en la sala de conciertos mientras escuchaban los balazos y los gritos? No es un asombro ingenuo, sino la aceptación de estar ante un fenómeno que sobrepasa las coordenadas que, habitualmente, sirven para analizar el terrorismo tradicional, por llamarlo de alguna manera. En varios pasajes la narrativa se apodera del simple reportaje periodístico cuando las declaraciones judiciales escuchadas cada semana se transforman en imágenes de una novela que trasciende los límites de la ficción.
Uno de los puntos más rescatables de V13 es que el autor nos acerca a la realidad de los yihadistas sin ceder a la tentación de idealizarlos. Por supuesto, los asesinatos son condenables y la venganza por los desastres de Europa en Medio Oriente no es una razón que justifique agredir a otras personas. Habría que rescatar la humanidad y apostar por las palabras, como lo hizo Georges Salines —padre de una de las víctimas— al buscar al padre de uno de los yihadistas muertos para establecer un diálogo que muchos, por desgracia, condenaron. Ese elemento falta en otro libro que aborda el terrorismo yihadista en Francia: El colgajo, de Philippe Lançon, colaborador del semanario satírico Charlie Hebdo, quien fue uno de los sobrevivientes al atentado contra la redacción de la revista en enero de 2015. La obra es un testimonio de su experiencia ante la muerte y, sobre todo, del llamado estrés postraumático mientras Lançon era operado, una y otra vez, de la mandíbula destrozada por las balas. El retrato íntimo de la recuperación dolorosa en el hospital y el alejamiento con su prometida nos ofrece una perspectiva pesimista, contraria al libro de Carrère que, a pesar de no ser testigo ni víctima de la violencia, es capaz de rescatar un poco de esperanza en el yihadista que decidió no inmolarse o en la madre de otro atacante que decidió denunciarlo antes de que causara más muerte enfrentando todas las consecuencias. También hay esperanza en Nadia, una mujer francesa de origen árabe, madre de una chica muerta en el tiroteo, cuando en un rapto de catarsis le narra a un policía egipcio en El Cairo —su ciudad natal— lo que pasó en el atentado. La respuesta del hombre: “tu hija y los demás son shadid, mártires”, desbarata la narrativa que idealiza a los atacantes suicidas.
Carrère tiene razón al elogiar la pulcritud del proceso. Sin embargo, comparte aspectos problemáticos del juicio que otros autores pasarían de largo. Uno de los principales es que los jóvenes juzgados no participaron en el atentado como ejecutores materiales sino en la logística de los eventos. La mayor parte de ellos eran habitantes de Molenbeek, barrio musulmán en Bélgica, y encontraron en el islam radical una opción para entregar sus vidas repletas de vacío. Ante la muerte de los protagonistas, ellos fueron la cara visible del horror y recibieron penas que habrían sido menores si el jurado hubiera tenido frente a él a los que jalaron el gatillo o se hicieron explotar. Por último, hay una situación de clase que el autor no regatea. Las otras víctimas de los atentados fueron los migrantes (musulmanes o de otros orígenes) que sufrieron el embate del prejuicio, empezando por los vecinos de los terroristas que fueron menospreciados y que no recibieron ninguna ayuda. Carrère añade: “justicia de clase, evidentemente, y más vale no aventurarse demasiado en el terreno resbaladizo del doble rasero (…) nuestros 131 muertos son un acontecimiento mundial, se sigue conmemorando siete años después, hemos celebrado un juicio histórico, rodado películas, escrito un libro como este, mientras que a todo el mundo le importan un bledo los 131 sirios o iraquíes aplastados por bombas norteamericanas (o por Bachar o por Putin), en una nota de prensa de la agencia AFP”.
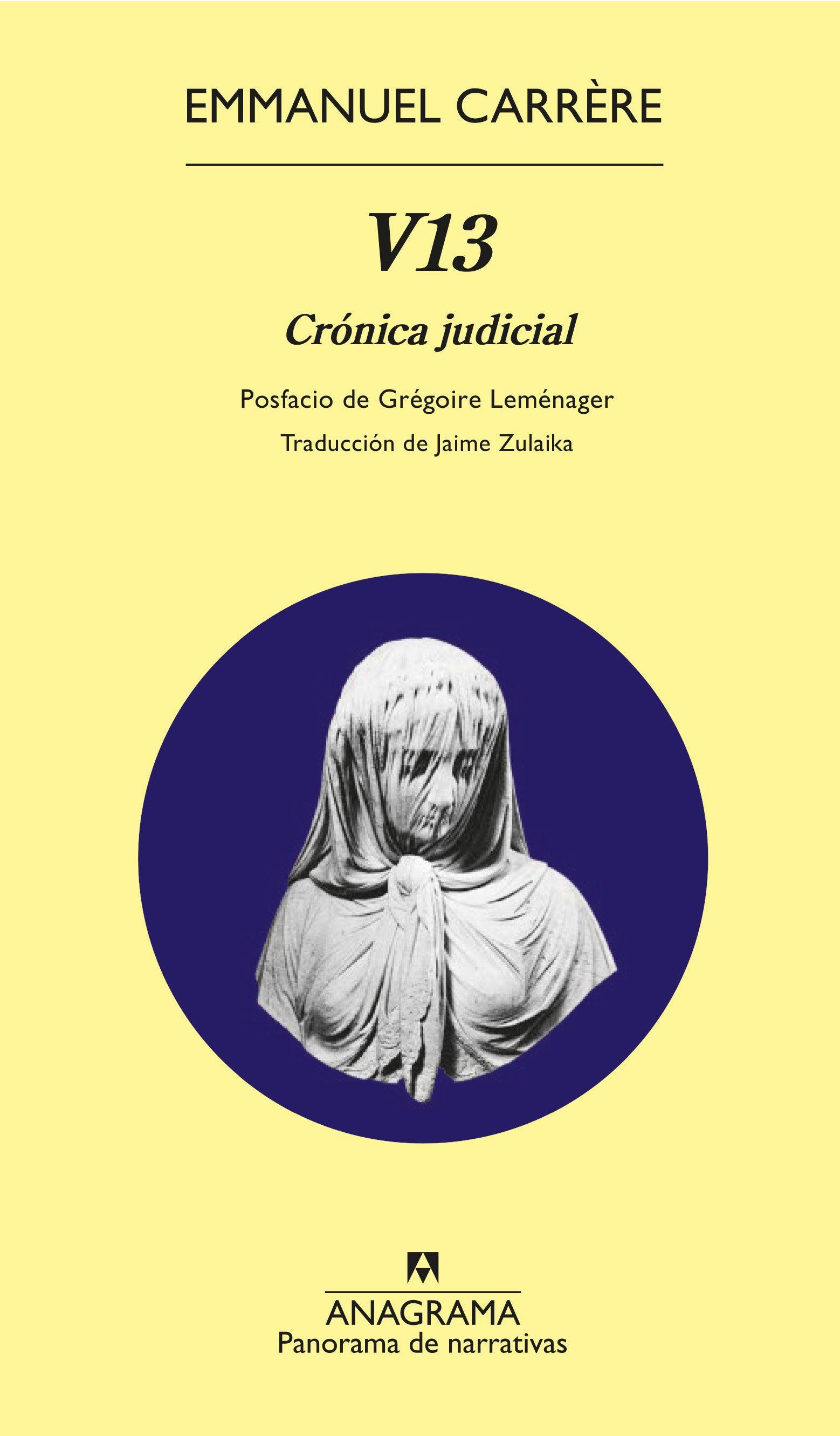
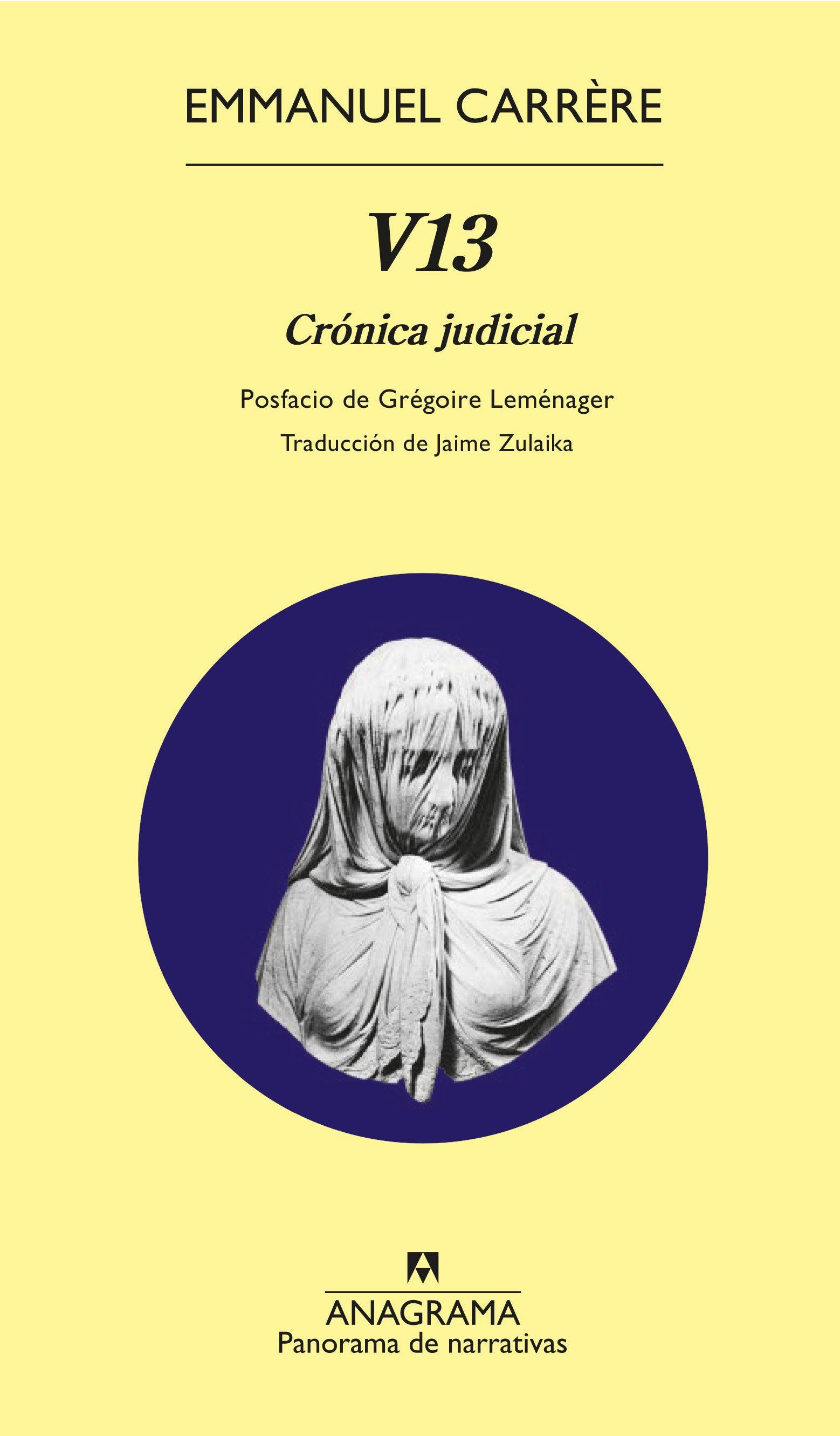
V13 Crónica judicial
Emmanuel Carrère
Traducción de Jaime Zulaika, posfacio de Grégoire Leménager
Barcelona, Anagrama, 2023, 272 pp.
