Un tratado sobre la incertidumbre
Néstor Pinacho
agosto - septiembre 2023
Muchas veces he intentado escribir sobre mi padre. He ido acumulando borradores y papeles en los que delineo a pincelazos gruesos la silueta de aquel hombre que conocí solamente durante quince años. En alguna ocasión, al revisar esos textos olvidados, me sorprendí mucho de la imagen que había logrado plasmar en mis letras. Ese que estaba escrito no era mi padre.
En aquella ocasión tuve la triste certeza de que fallamos rotundamente al ver el presente y, aun más grave, que nos mentimos de manera inocente al ver el pasado. El tema, desde entonces, se convirtió en una suerte de obsesión para mí.
Esa memoria falible es la que César Tejeda aborda en La compulsión autobiográfica. Mediante dieciséis ensayos, el autor nos invita a acompañarle en la obsesión continua de retratar su entorno y su persona; a indagar en los posibles inicios de su irrefrenable tendencia a narrar su vida.
Como quien busca indicios del presente en un pasado remoto, el autor señala como posible punto del inicio de su obsesión, la narración que se se ven obligados a articular quienes atraviesan por Alcohólicos Anónimos, lugar en el que sus padres se conocieron.
Señala Tejeda: “Los alcohólicos anónimos aprender a hablar de sí mismos de una manera específica, en la que cifran su vida, todas sus acciones y pensamientos, alrededor de su enfermedad. Es decir que no ordenan su vida en torno al tiempo, sino que la ordenan en torno a un punto de referencia que observan de manera reiterada”.
El autor recorre ese impulso íntimo que ciertamente todos tenemos, pero que pocos desarrollan a niveles constantes: el de hacer de la memoria y de los mecanismos con la que esta opera un tema fundamental. Tejeda nos deja bien claro que la literatura, en específico esa clase de literatura, la autobiográfica, es la forma en la que la vida misma se halla un sentido.
Dice Richard Ford en Mi madre in memoriam: “Uno de los principales desafíos al que nos enfrentamos todos es llegar a conocer a nuestros padres (…) Y cuanto más los veamos en su totalidad, tal y como los ve el resto del mundo, más posibilidades tendremos de lograrlo”. A lo largo del libro Tejeda se empeña en explorar ese espacio inestable en el que se encuentra sumergido el pasado, el suyo y el de sus padres.
Puede que al autor no le agrade el adjetivo “nostálgico”, pero es cierto que algo de ello hay cuando uno habla de los minutos que se escurren entre nuestros dedos. Sin embargo, Tejeda filtra humor en estos textos, evita la trampa de compadecerse, un error del que él mismo nos advierte en un decálogo para quien quiera acercarse a este tipo de escritura.
Un rasgo a destacar es que la recopilación de estos textos no obedece a un hilo cronológico, sino a uno precisamente compulsivo: somos testigos de cómo en idas y venidas de años, el tema de escribirse hace que el autor intente un nuevo asedio al tema. Y lo hace con nuevas ideas que antes no surgieron o que aparecían soslayadas. Como bien lo señala, el autobiógrafo “no espera tanto la inspiración como las coincidencias, los vínculos irracionales, las cosas que no tendrían por qué tener ninguna relación entre sí, y que se usan con el único pretexto de escribir algo”.
El libro de Tejeda es una suerte de artefacto en el sentido de que vuelve sobre los mecanismos que utiliza dentro de su propia dinámica narrativa. Y al hacer eso pone en duda los mismos cimientos de su indagación. Es, si se me permite la definición ambigua, un libro-pregunta: ¿en qué se basa esto que escribo tan compulsivamente?, ¿esto a lo que vuelvo una y otra vez y que se difumina en la frontera de la ficción y de lo que suelen llamar “real”?
“La posibilidad de que no podamos acceder a los niños que fuimos por medio de la memoria es —por lo menos— desconcertante. Recordamos sucesos, claro está, pero no la manera en que los vivimos en su momento. Nuestra infancia ha sido clausurada y desde el monolito que somos ahora, desde estas inquietudes y desde estas sensibilidades, observamos hacia atrás, como ciegos a las inquietudes y sensibilidades de entonces. Es la cara mala de la experiencia, por decirlo de algún modo”.
Tejeda tiene la sensibilidad para intuir que los recuerdos suelen operar como símbolos, es decir, son mensajeros de la ausencia y la distancia, bosquejos que señalan la ruta en la que se ha hundido la memoria. Luces de un faro al que nunca arribaremos. El camino que nos separa de ellos se vuelve insoportable y lo rellenamos con un insulso consuelo: ficciones.
Es este tema uno que aparece ya en la segunda novela de Tejeda, Mi abuelo y el dictador, en la que reconstruye no sólo aquel evento decisivo que marca la relación de esos dos personajes a los que alude el título del libro, sino su propia labor de minería de los recuerdos.
Leemos en esa excelente novela al narrador de los acontecimientos históricos, pero también vemos al escritor frustrado, empeñado en una búsqueda que parece estancarse. Es ese texto una alternancia magistralmente llevada a cabo entre los dos tiempos: el del abuelo que fluye constante rumbo a su desgracia, y el del escritor que se traba y avanza a trompicones a concluir, finalmente, su novela. Y es en la distancia de esas dos historias, en el umbral que abren, que el libro nos dice algo.
Libros como los de Tejeda —los de Alejandro Zambra, los de Guillermo Halfon, los de Annie Ernaux, los de W. G. Sebald, etc.— nos recuerdan la necesidad de abrazar la incertidumbre que es nuestra mente, saber que la riqueza de nuestra existencia está precisamente en eso que no se deja atrapar.
Y es que resulta muy cierto que al escribir hurgamos en el silencio: en el de los libros, en el de las personas que amamos, en el de un padre muerto que no tiene ya más respuestas para todas nuestras inquietudes.
Este libro, por decirlo de alguna manera, anda a las orillas del género autobiográfico, lo mira de lejos; de Zweig, de Castellanos, de Monterroso y de toda la tradición recupera no las certezas que los ha encumbrado, sino las preguntas que han dejado soslayadas. No les da respuesta —a fin de cuentas son ensayos—, sino que deambula alrededor de la duda para verse a la luz de ella.
Escribir de verdad, ha señalado precisamente Alejandro Zambra, mirando de frente a quien se ama y a quien se odia, mirando hacia el fondo de uno mismo (que es lo que hace César Tejeda) es siempre un verdadero revelarse ante el otro y (esto lo añado yo) un acto que implica una valentía admirable, pues si hay un sitio amenazante es siempre el que ha quedado a nuestra espalda.
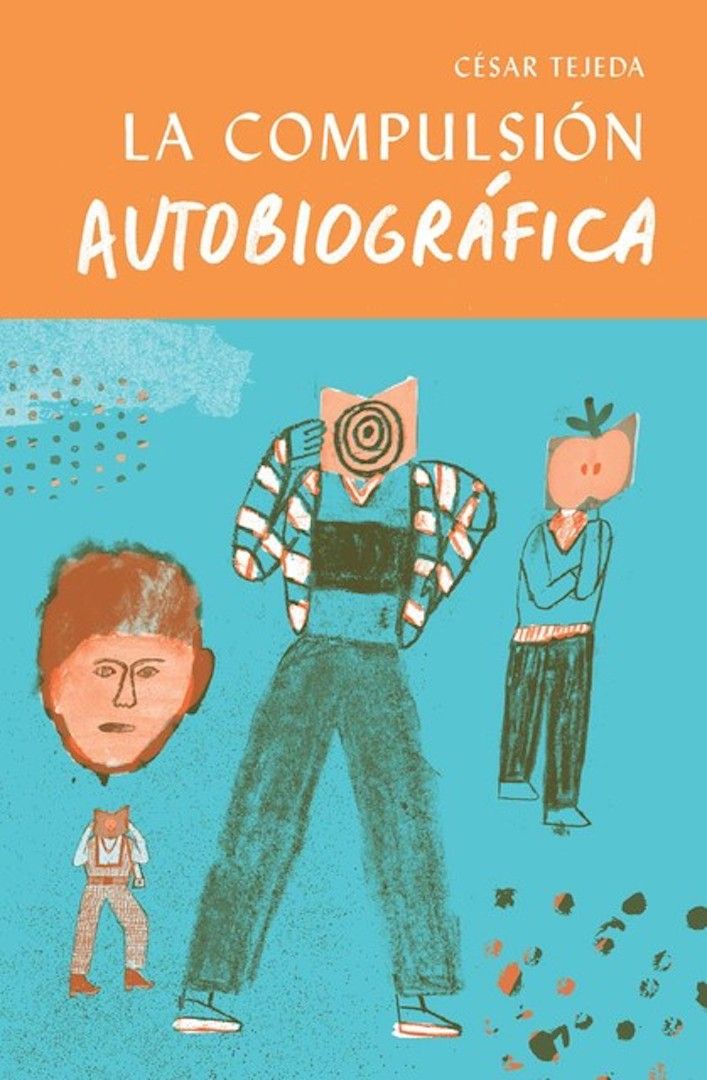
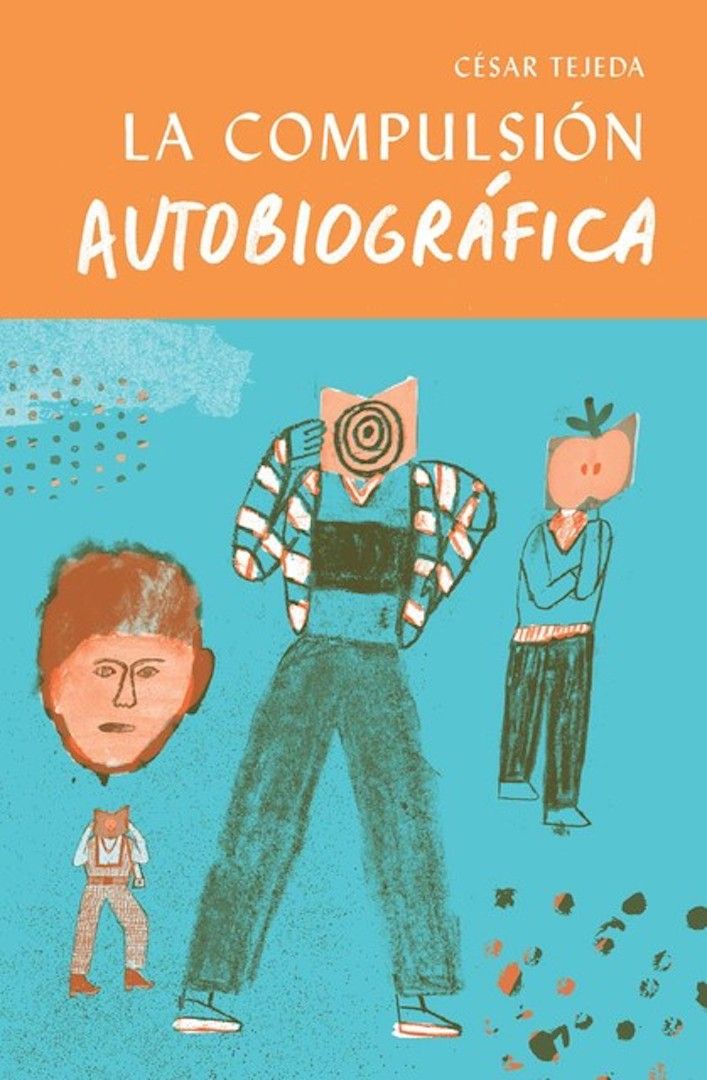
La compulsión autobiográfica
César Tejeda
México, Alacraña/Bookmate/uanl, 2022 216 pp.
Compartir
Néstor Pinacho
(Ciudad de México, 1992).
Es escritor y periodista. Ha sido acreedor a los premios nacionales de Novela Joven José Revueltas 2018 por De las cenizas en la tierra (feta, 2018) y el Bellas Artes de Cuento Amparo Dávila 2020 por Los Mártires Errantes (Los libros del perro, 2021). Actualmente es doctorante en Comunicación por la unam y becario del Programa Jóvenes Creadores.
