La posibilidad de otro paisaje La casa del Ciervo, de Araceli Mancilla Zayas
Kenia Cano
abril - mayo 2023
Autumn morning (1895), Popular Graphic Arts, Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Imagen: Wikimedia Commons
“¿Qué es la armonía del mundo, Ciervo?”, pregunta la poeta. Alinear algunas observaciones, dedicarse a nombrar nuestra propia forma de habitar, de ejecutar acciones en un círculo amoroso y amplio, esas podrían ser algunas respuestas.
El diálogo es un buen comienzo.
Habría que encontrar esa imagen con la cual conversar, ese símbolo que se presenta como umbral para la contemplación trascendente. Araceli Mancilla Zayas es precisa al compartir esta revelación. Lo concreto para ella de esta visión es el Ciervo, con mayúscula. Habitar su cornamenta, esa enramada de atención.
En esta poesía filosófica, el Ciervo es receptor de las preguntas; receptáculo de imágenes, pero también imagen misma. Habitado como una entidad cambiante de múltiples tamaños y diversa sustancia; impulsor de la marcha —la aventura— como si supiera el rumbo, el destino; vehículo que avanza y retrocede, como un ser ubicuo cuya materia también estuviera hecha de tiempo; es también un salvador, posibilita el regreso al mundo, a su complejidad, aunque tiene también necesidades terrenales como la sed. En otro de sus aspectos titubea, como si la duda posibilitara la continuidad:
Siento la inquietud animal, pero no me preocupa.
El Ciervo titubea porque siempre sabe lo que seguirá.
Mircea Eliade, en su libro Lo Sagrado y lo Profano, nos recuerda la homologación entre el cuerpo, la casa y el cosmos. Nos preguntamos cómo es esa observación sagrada; cómo nos situamos para interrogar acerca de nuestra postura en el mundo; cómo es la construcción visionaria de nuestra propia casa. Ahondamos en ese modo particularísimo en que cada quien asume su modo de habitar transitando; indagamos si la casa es móvil, si no lo es; si tiene altura o no; si tiene umbrales y cuáles; desde qué sitio se nos permite mirar lo que acontece y se imagina.
El epígrafe con el que se inicia La casa del Ciervo pertenece a un poema del lituano Czeslaw Milosz: “El fin de la poesía es recordarnos cuán difícil es ser una sola persona, pues tenemos la casa abierta, no hay llaves en las puertas, e invisibles huéspedes entran y salen a su gusto”. Por un lado, nos hace pensar en la escritura como el primer modo de ocupación del espacio. Al escribir habitamos. Se es escritor-habitante de ese sitio de las apariciones que es el poema. Un poema abierto a expensas de los primeros huéspedes: las inadvertidas imágenes. En ese paisaje incierto, la poeta quisiera plantear los límites al erigir su lenguaje. Es el texto transcurrido, exactamente, el paisaje en el que se mora; no hay camino fuera del poema, lo escrito es el camino, ¿acaso horizontal?
Así pues, hay entrada y salida.
En medio lo posible imposible.
¿Qué es lo posible imposible? ¿Qué carga de pensamiento abstracto ronda nuestras visiones? ¿Cuál es el debate entre lo que se percibe sensiblemente y lo que sólo se imagina o se piensa? Lo posible imposible, aquello que abraza lo contradictorio per se. Ya Octavio Paz, en El Arco y la Lira, escribía que la poesía no es aquello que es, sino lo que podría ser.
Un aspecto importante en la escritura de Mancilla Zayas es el nomadismo, esa condición de movimiento incesante. En este caso, es la insistencia de la escritura a la intemperie, transitar en una casa móvil encarnada en un rumiante que es a su vez receptor y receptáculo, vehículo y vientre. Un poema de largo aliento dividido en treintaicuatro paisajes-estaciones donde la conversación con el atento animal podría ejemplificar un diálogo con nuestro ser superior, nuestra conciencia.
La huella de una aspiración espiritual.
En esta escritura se despliegan atmósferas para profundizar transversalmente. El camino espiritual, como la escritura, en ocasiones se percibe asediado, en peligro; en todo momento estamos al borde de un posible destierro, cierto abandono para recuperarnos:
Se pierde el interés por algunos paisajes,
Entonces el abandono nos concede el milagro:
El heno que cuelga de los árboles te habla del destierro.
La Naturaleza —también con mayúscula— continúa siendo ese sitio del desciframiento; una mirada simbolista escucha esos “vivos pilares” desde los que salen “confusas palabras” para encarnar en imágenes como en aquel poema “Correspondencias”, de Charles Baudelaire. Salvo que, en esta poética, Mancilla Zayas propone que el verdadero acto creativo es la atención:
Los seres al escuchar, producen los sonidos;
Los ojos al mirar, crean el color.
No hay un mundo natural afuera para ser interpretado, sino que es la atención, la visión del presente la que crea el significado posible. Como si la poeta se ubicara entre una consigna simbolista y una práctica creacionista:
un mundo existe porque lo ves
y deja de existir sin que lo veas.
De la mano de la creación, el borramiento, la tentativa de destrucción. De ahí que los procesos de negación, de inexistencia, de regreso al vacío sean nombrados:
Aquella hoja encendida bailó apacible
cargando la desaparición…
su descenso fue ir muriendo de una plenitud cumplida entre más moría,
más brillante entre más próxima a expirar:
Como si ante esa inminente pérdida fuera el extremo esplendor lo que importara. “Plenitud cumplida”, al nombrar gozosamente lo perecedero. ¿No era eso lo que deseaba también el poeta Wallace Stevens? Recordemos el fragmento cinco del poema “Domingo en la Mañana”: “La muerte es la madre de la belleza; por eso sólo de ella/ vendrá la satisfacción de nuestros sueños/ y nuestros deseos. Aunque esparce las hojas/ …(su) amor algo susurró /movido por la ternura, /ella hace que el sauce tirite en el sol”.
En el poemario no pasa inadvertida cierta condición de hastío, pues es ese darse cuenta el que incita toda la marcha, también la narración. En el poema de Mancilla Zayas se cuentan historias que transitan desde sitios distantes como Portugal o Budapest, hasta tierras mexicanas donde crece la flor de izote. Quizá estamos frente a ese impulso alegórico que ama también el estado melancólico, la historia frente al fragmento extraviado:
Cuando la neblina abrazada por la noche entra en tu mirada,
en medio de las tareas cotidianas,
a la hora en que los objetos se niegan a hablar,
pero no la armonía del mundo, que se instala como cuchilla,
como intrusa no llamada, y tampoco querida.
La voz poética experimenta el soltarse, se entrega a cierto estado de abandono en donde se posibilita el nuevo paisaje: “has venido a recogerme en la intemperie, Ciervo”. ¿Puede también la poesía abandonarnos o nos abandonamos en ella? Quizá por eso existe el deseo de que sea guarida, refugio, morada, el cálido interior de un animal:
Alguna vez mi hogar estuvo en el tibio costillar de un lobo.
La poeta sugiere que voluntariamente experimentamos estas metamorfosis; con la escritura creamos el paisaje que irremediablemente habitaremos. Siempre ante la posibilidad de un peligro sutil en lo entredicho; atentos de percibir en la creación un territorio infernal o paradisíaco. Responsables entonces de crear un paisaje para perderse, engañarse o despertar.
Sólo el Ciervo podría llevarnos con calma hacia paisajes nunca olvidados donde sea posible iluminar el espacio. La luz, huésped al que no se llama, pero que está ahí como la poesía, operando sus oficios; la ubicuidad de su brillantez surge en varios de los poemas, como aquella imagen en el poema siete donde el mismo sol no sabe qué hacer con el ardor:
Es la luz que hiere, Ciervo,
al punto de las tres de la tarde//.
Atraviesa el cristal arrastrando al sol;
el pobre astro no sabe qué hacer con el ardor
y dice cosas a los árboles donde se detiene a musitar.
O esta otra en donde se evidencia que tanta luz a veces puede revertir su curso y entonces habitarnos como el rayo:
Es extraño andar así, con el ardor del rayo en las
entrañas. Voluntarioso es. Le da por encenderse
en las mañanas, sobre todo.
Lo despiertan los pájaros y no sabe decir No…
Enciende el olor del jazmín, cercano a donde
se escucha la oración del precipicio.
Sin duda hay mucho más que decir acerca de este libro que se abre como un páramo para encontrarnos, pero toda lectura también implica un fin. Termino con una alusión al paisajismo que se da también en la tradición de la escritura en México: poetas quienes como el pintor José María Velasco preñaron paisajes con su particular visión; ya sean los paisajes propicios para la expansión como los de Othón en “Idilio Salvaje” o los jardines cargados de nostalgia y cultivos hacia el lenguaje como “Letanía en el Huerto”, de Pura López Colomé, o quizá algunos más eróticos como “En la Humedad Cifrada”, de Coral Bracho. Mancilla Zayas en esta colección entrega nuevas postales para el mapa de nuestra tradición. Quizás un paisaje como escenario desde el que se canta el aprecio, centro y refugio para la ensoñación; una pausa necesaria —sitio de la demora—, una pregunta acerca del propio destino. Sin embargo, esa gigantesca tarea, de amplio espectro, puede cuajar su belleza al retraer su extensión y brillar también en lo pequeño:
¿Qué sabe nuestro jardín del paraíso?
El leve movimiento del romero, su floración azul,
El aroma intangible y aleatorio del jazmín.
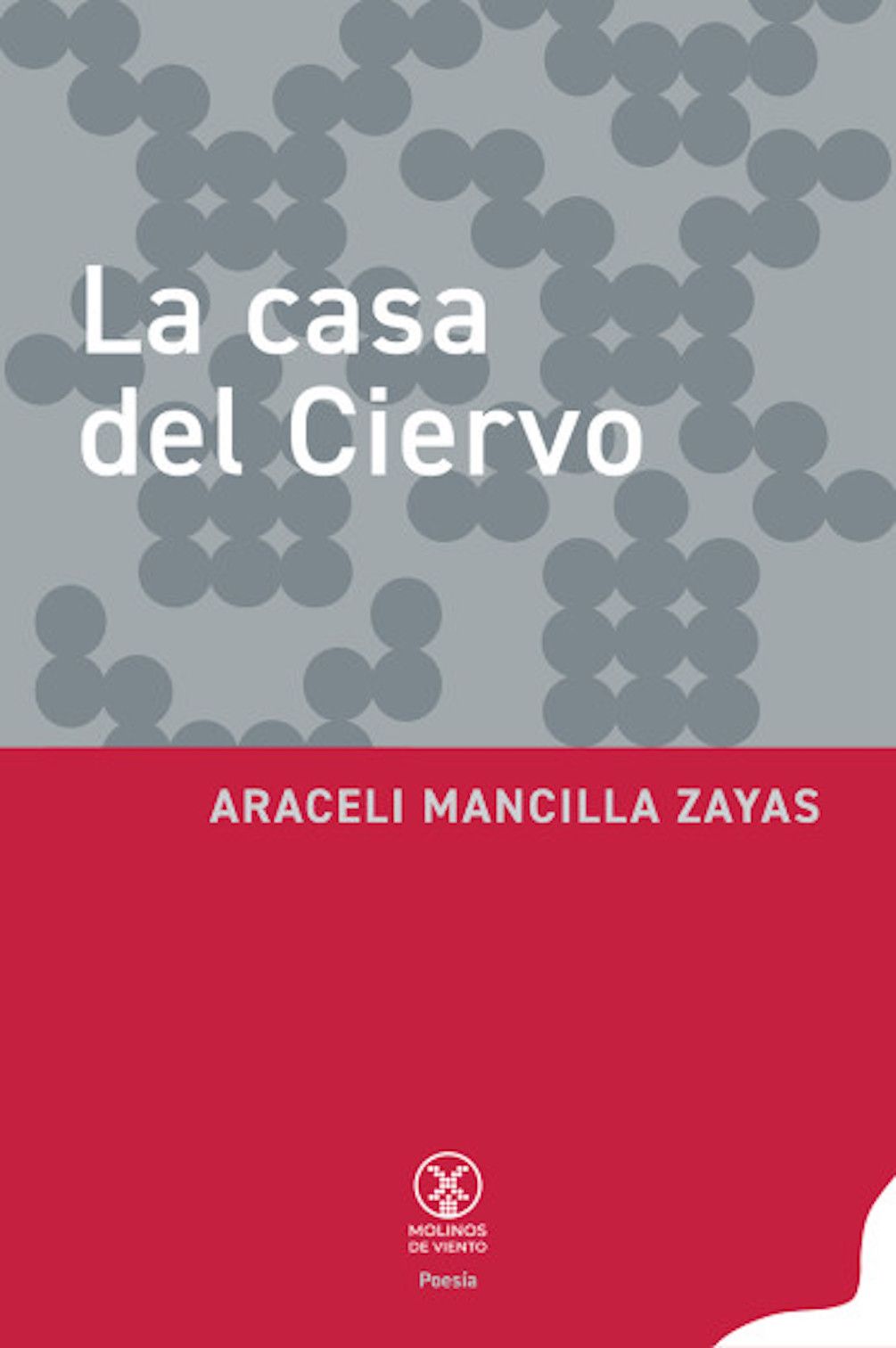
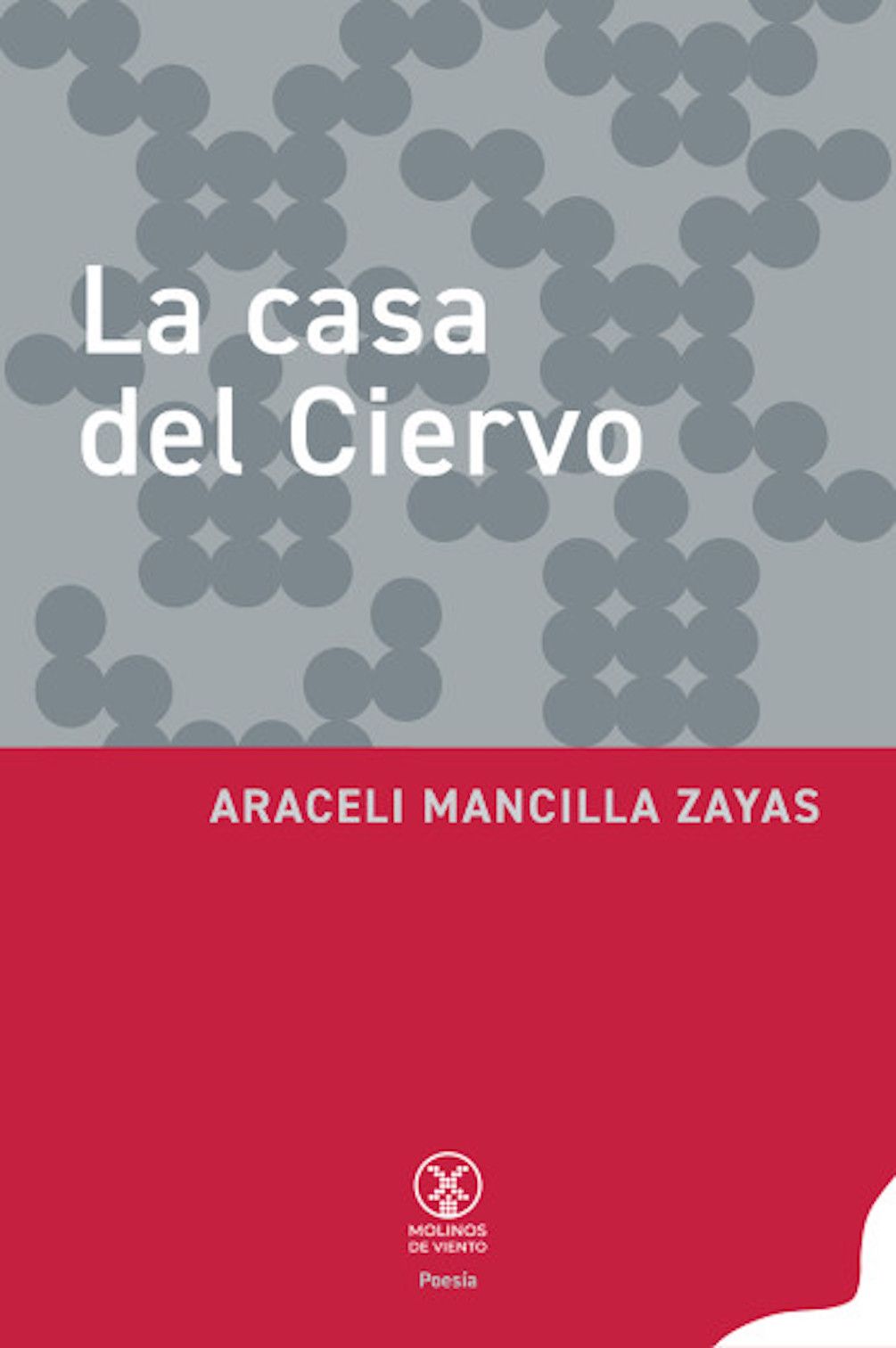
La casa del Ciervo
Araceli Mancilla Zayas
México, uam (col. Molinos de Viento), 2023, 128 pp.
Compartir
Kenia Cano
Nació en la Ciudad de México. Algunos de sus libros de poemas son Oración de Pájaros (2005), poesía y pintura de la autora; Las Aves de Este Día (2009), con una carpeta visual dedicada a Rodin y Audobon, Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer; Autorretrato con Animales (2013); Un Animal para los Ojos (2016); y Diario de Poemas Incómodos (2017), poemas en prosa junto con un diario intervenido. Ha sido becaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte.
