Camila Henríquez Ureña:
la carta como literatura
Laura Sofía Rivero
abril-mayo de 2023
A Lady Writing (1665), Johannes Vermeer, óleo sobre tela, Galería Nacional de Arte, Washington, Estados Unidos
Me pregunto si las personas siguen escribiendo cartas. Acostumbrados a la inmediatez de los mensajes de texto y las redes sociales, parece que es un tipo de escritura que comienza a caer en desuso. Privilegiamos la cantidad y la omnipresencia: comunicación a todas horas, audios y mensajes que caen por toneladas al teléfono, la obligación de estar siempre disponibles. El ritmo lento de las cartas no encuentra su lugar en esta vida veloz. Su destino ha sido, más bien, replegarse a la burocracia, vivir en las oficinas, subsistir en esas grises cartas de motivos que se llenan como un formulario, casi sin conciencia.
Por eso, el nuevo volumen de la colección Pequeños Grandes Ensayos de la UNAM conmina a pensar en las cartas no sólo con la nostalgia de quien observa lo que comienza a perderse, sino también con la curiosidad de redescubrir un territorio de la escritura sumamente rico y pocas veces valorado. En La carta como forma de expresión literaria femenina, Camila Henríquez Ureña parte de un ejercicio mental muy propio del ensayo: nos propone ver las cartas como un género literario. El ensayo es el género de la perspectiva y esto no sólo significa asumir una postura ante temas controversiales, sino invitar al lector a mirar desde un marco singular; ya sea aquella Wislawa Szymborska que decide reseñar el calendario de pared como si fuese un libro o un Hugo Hiriart que opta por examinar el instructivo como género literario, el ensayista es un caminante en busca de nuevas vistas desde donde apreciar, como por vez primera, los lugares que ya no nos suscitaban ningún asombro.
En esta voluntad, Camila Henríquez Ureña vuelve los ojos al pasado y descubre en la carta el espacio donde las plumas de distintas mujeres encontraron oportunidad para hacer literatura y expresarse vívidamente, aunque su propósito no fuese necesariamente ése. Piensa que la intimidad a la que están ceñidas las cartas propicia que se escriban sin vergüenza y sin miramientos: el lector se vuelve un confidente. Y, aunque las cartas estén diseminadas por doquier en novelas, poemas y otros textos, es la carta privada en donde más se pueden apreciar sus virtudes, pues “la carta privada es un estado de ánimo”.
Si el ensayo, como dice Liliana Weinberg, es ese género en donde se puede convertir la lectura en escritura, Camila Henríquez Ureña es vivo ejemplo de ello. Mediante una prosa nítida y amable, nos invita a conocer a cuatro mujeres que hicieron de la carta un espacio de expresión: Santa Teresa de Jesús, Mariana Alcoforado, Sor Juana Inés de la Cruz y Madame de Sévigné. La mirada brillante de la autora logra interesar a los lectores en la obra de estas cuatro escritoras que, a sus ojos, representan cuatro vertientes del amor: el divino, carnal, intelectual y maternal. Con ello, Henríquez Ureña logra ilustrar distintas aristas de las virtudes literarias de la carta privada, nos motiva a conocer ese universo de la escritura del cual traza sus coordenadas fundamentales.
El caso de Santa Teresa de Jesús, con el que abre el volumen, es peculiar. Solemos escuchar de los santos por boca de otros, sus hagiografías se cuentan con cierta distancia legendaria que los convierte en símbolos inmateriales. No obstante, a Teresa nos acercamos con la complicidad de un amigo: sus cartas la humanizan y nos la presentan a partir de ella misma, de su puño y letra. “Dios libre a todas mis hijas de presumir latines… Hasta más quiero presuman de ser simples… que no tan retóricas”, Teresa eleva una plegaria que pocos podrían imaginar propia de una santa escritora. Camila Henríquez Ureña es muy hábil para seleccionar los fragmentos que más interés pueden suscitar en sus lectores. Al leer sobre Santa Teresa, entendemos que las cartas pueden fungir también como confesionarios.
Mariana Alcoforado representa la faceta del amor carnal. Las cartas que le escribió al marqués de Chamilly desde el convento, llenas de pasión y un tono que pesa como un desahucio amoroso, fueron publicadas a traición por el marqués, quien deseaba alardear ante sus colegas acerca de los arrebatos que propiciaba en las mujeres. Al contar esta historia, Camila Henríquez Ureña se posiciona con un aguzado sentido del humor al declarar que “los datos que tenemos de su juventud no revelan ni una personalidad interesante, ni nobleza, ni otros méritos que el valor militar” por lo que recupera las palabras de Saint-Simon y afirma que “al verle y oírle no era posible llegar a creer que hubiera inspirado esas famosas cartas portuguesas ni que hubiera podido contestarlas”. Frente a las vibrantes palabras de Mariana Alcoforado que hicieron literatura con el corazón hecho pedazos, palidece la imagen de un hombre tan insignificante como una pelusa.
De Sor Juana Inés de la Cruz recupera la Carta Atenagórica como muestra de la escritura polémica y del amor intelectual. Presenta una faceta de la carta privada a la que no se le asocia habitualmente: la disertación, la reflexión por escrito. No siempre ligada a los sentimientos, la carta puede ser un espacio de controversia y diálogo en su sentido filosófico, el lugar para confrontar verdades personales. Finalmente, el ensayo de Camila Henríquez Ureña termina con Madame de Sévigné, autora francesa que buscaba el pulimiento de la frase en sus intercambios epistolares íntimos. Refinada, autónoma y atractiva de personalidad, sus mejores escritos son los dedicados a su hija.
A partir del repaso de estas cuatro distintas maneras de comprender la escritura de cartas, Camila Henríquez Ureña se pregunta si acaso pueden leerse como literatura. Muchas de ellas fueron publicadas sin consentimiento. ¿Cómo acercarnos a este género que durante mucho tiempo ha sido considerado menor? La apuesta de la autora es apreciar que, aunque ninguna de ellas se propuso escribir para un público mayor, las cuatro crearon obras maestras. Por ello, la carta se vuelve un sitio al cual volver la mirada dado que la literatura cada vez se inclina más al intimismo. Fenómeno que Henríquez Ureña notó desde 1950, año en que impartió La carta como forma de expresión literaria femenina como conferencia en el Lyceum Club Femenino de Cuba.
Eclipsada quizá por el papel de sus hermanos Pedro y Max, Camila Henríquez Ureña es una talentosa pensadora que poco se conoce en nuestro país. Por ello, el prólogo de Freja I. Cervantes invita a los nuevos lectores a adentrarse en la obra de una autora que no sólo se distingue por su excelente capacidad de investigación y difusión, sino por su pluma amiga, sus preguntas incisivas, su curiosidad y su interés en resignificar el mundo. Los ensayos-conferencias de Camila Henríquez Ureña recuerdan esa fuerza que impulsaba a las palabras de Virginia Woolf en Una habitación propia: la voluntad de pensar en voz alta y de construir una tradición personal poniendo frente a los lectores esas ideas y autoras que muchas veces pasamos por alto.
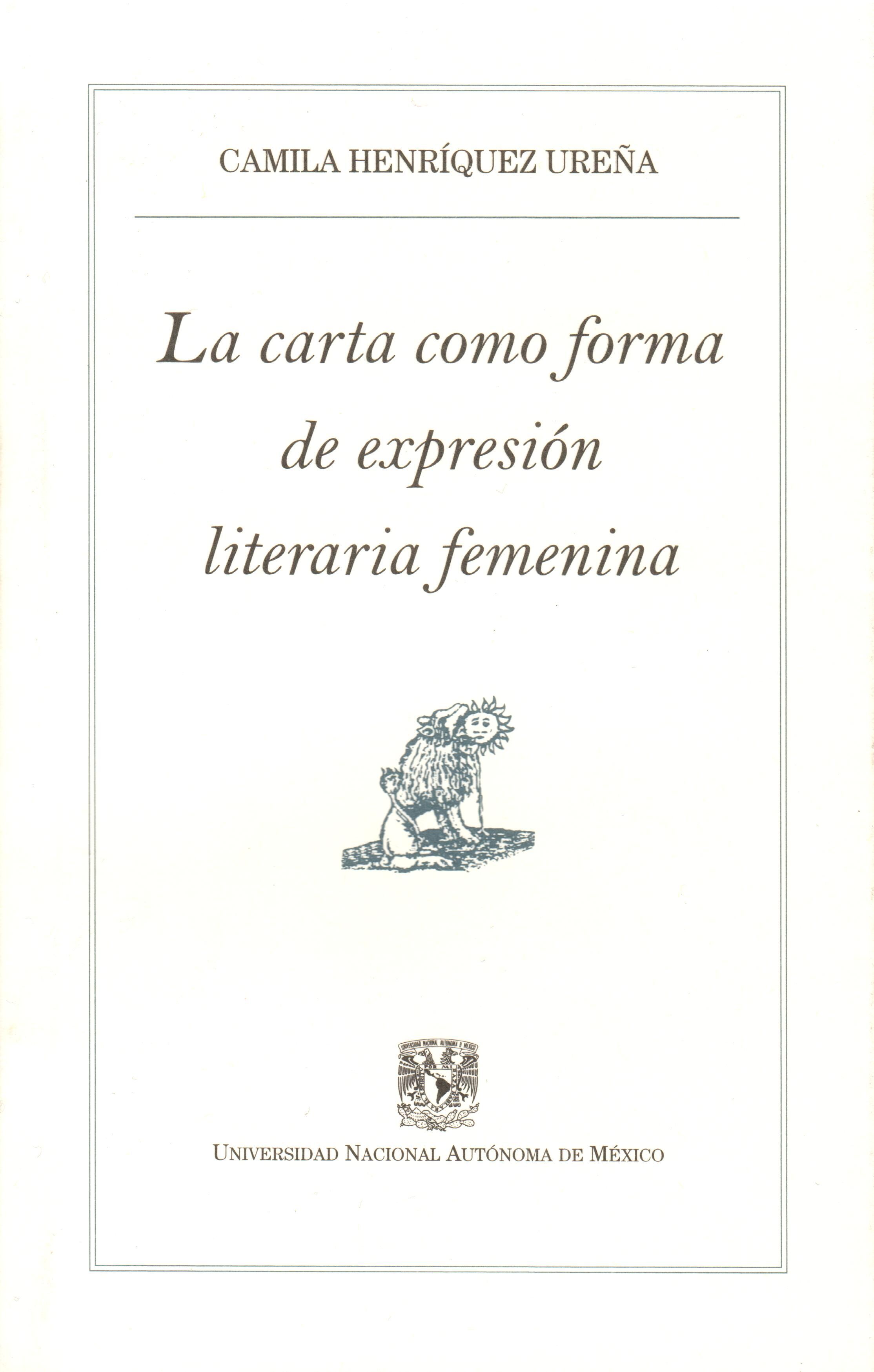
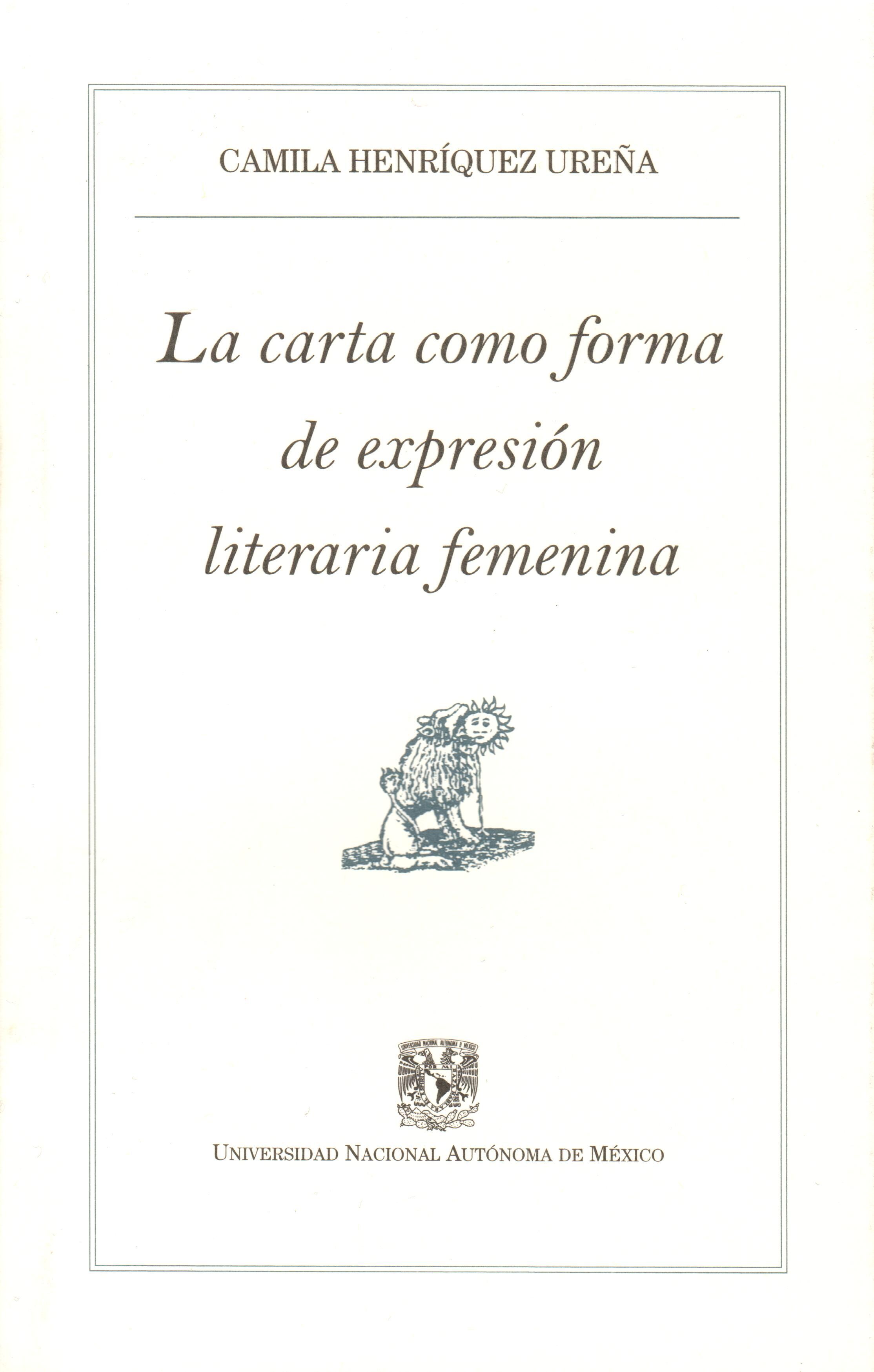
La carta como forma de expresión literaria femenina
Camila Henríquez Ureña
Prólogo de Freja I. Cervantes Becerril
México, UNAM, 2021, 116 pp.
Compartir
Laura Sofía Rivero
Ciudad de México, 1993. Ensayista y docente. Ha ganado el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez 2020 y el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2017, entre otras distinciones. Ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del programa Jóvenes creadores del Fonca. Actualmente estudia el Doctorado en Literatura Hispánica en el Colegio de México.
