Insistir en la ficción:
Soy una tonta por quererte,
de Camila Sosa Villada
Omara Corona
febrero - marzo 2023
Fotografía de Laiza y Silvita sobre un caballo, tomada por Floripon en 1986. La imagen, tomada del Archivo de la Memoria Trans, es utilizada en la portada del libro Las Malas de Camila Sosa Villada
Hará un año que fue publicado el último libro de Camilia Sosa Villada, acontecimiento actualizado por su presentación presencial en el Museo Universitario del Chopo a finales de octubre de 2022. En tal ocasión, a la hora del diálogo con el público, hubo quien le pidió a la narradora consejos para escritoras travestis. La respuesta: “Dar un consejo, no, pero yo diría que insistamos en la ficción, porque nos están pidiendo todo el tiempo que demos testimonio, que hablemos de nuestro sufrimiento, que hablemos de nuestro dolor y miserias. Y nosotras somos grandes mentirosas, nuestra inteligencia tiene que estar puesta al servicio de la ficción. Eso de dar testimonio no cambia nada nuestra realidad, en cambio la ficción sí”. Lo declarado por la escritora argentina reformula algunas tensiones nunca finiquitadas en la literatura latinoamericana si pensamos en el peso de los géneros testimoniales y autobiográficos y sus correlatos con la ficción. No obstante, la postura de esta autora se construye y comprende desde unas coordenadas muy concretas. Camila Sosa ha logrado hacerse un nicho en el panorama editorial y lo asume con franqueza; para ella hay algo de “transfobia” en el éxito de su obra, ésta sería fagocitada como la novedad de que una travesti/trans escriba. Curiosidad, prejuicio o morbo, cierto es que su aclamada novela Las malas le valió el premio Sor Juana Inés de la Cruz 2020 otorgado por la FIL Guadalajara y es difícil encontrar otra voz trans hispanoamericana respaldada por un sello editorial con la relevancia de Tusquets. Es precisamente su exploración literaria la que alumbra una explicación sobre tal visibilidad: cuando nos enfrentamos a su narrativa la primera reacción es una cierta sorpresa, y para quienes hemos dado seguimiento a la eclosión de textualidades trans, una perturbación en dichos derroteros. Concibo este libro de relatos como una novedad en la corografía —yo no hablaría de cartografía— de la literatura trans. Para mí lo novedoso no se asienta en la superficial coincidencia entre condición minoritaria y escritura, sino en las elecciones creativas que la vehiculizan, enturbiando y enriqueciendo un territorio emergente.
Retomemos la tensión antes mencionada. Creo que cuando nuestra autora expresa el desplazamiento de lo testimonial a la ficción invoca la importancia que han tenido las escrituras testimoniales y autobiográficas en la literatura latinoamericana que, entre otras cosas, las han vinculado con la búsqueda de la verdad, la voz de sujetos subalternizados y la construcción de una memoria colectiva, muchas veces entendida como herramienta de denuncia contra la violencia y violación de los derechos. Asociamos estas literaturas del yo con la intimidad y la subjetividad como pactos de lectura. Desde ahí, las nociones más convencionales de estos géneros nos pueden llevar a figurar un sujeto unitario, coherente y muchas veces transparente. Y en este caso se suma el desnudamiento de la aflicción trans, cual ofrenda a los lectores, que tanto incomoda a la narradora cordobesa porque la piensa como una doble vulneración, primero social y después textual. En efecto, cuando oteamos el panorama de las escrituras de autoría trans vamos a encontrar un fuerte anudamiento con los formatos de la no-ficción y la autorrepresentación: testimonios, memorias, diarios y autobiografías se suman a trayectorias poéticas donde intimidad y subjetividad promueven evocaciones líricas sobre la identidad. Creo innecesario dar demasiados rodeos para comprender por qué estas manifestaciones proyectaron las letras trans. La misma Sosa Villada ha cultivado el género sacándole mucho provecho. Sin embargo, coincido con ella: no es imposible reconocer una cierta compulsión para que las personas trans expongan testimonios, literarios, periodísticos o documentales, con el patetismo como impronta.
Por otro lado, con su invitación convoca también las posibilidades de la ficción, me parece, no como simple contrario de la no-ficción testimonial y subjetiva; en sus palabras, ser “mentirosas” no es falsear la realidad o alejarse de ella, más bien avanza en la línea de Juan José Saer cuando reflexiona, en su ensayo “El concepto de ficción”, que interpretar es la fuente principal de la relación ambigua entre la ficción y la verdad. Así como el rechazo escrupuloso de todo elemento ficticio no es un criterio de verdad, ésta no es necesariamente lo contrario de la ficción, ya que cuando se opta por ella no es con el propósito de tergiversar las realidades. Antes bien, la ficción es la búsqueda de una verdad menos rudimentaria o ingenua, que asume sus complejidades. Para Saer, la ficción tiene un carácter doble: lo empírico y lo imaginado, recurriendo a lo falso para aumentar su credibilidad, siendo un fin en sí misma. ¿De qué modo particular Camila Sosa Villada busca acceder a esa verdad complejizada? ¿Cómo interpreta, si cabe, lo testimonial?
Qué mejor evidencia que Soy una tonta por quererte. De entrada debe mencionarse que no es sólo la elección por la ficción, sino una apuesta por los registros que más se desvían de la esperable inscripción en un realismo más asociable a la no-ficción. Esta ha sido la vía principal para ficcionalizar lo trans por narradores cis. Pero la autora trans desdobla tales iteraciones y no se agota en lo realista. Hay quien etiqueta de realismo mágico a Las malas, y en los cuentos una imaginería aun mayor se potencia con extravagancia: el terror, monstruosidad incluida, en “La casa de la compasión”; utopías futuristas de género que devienen distopías sociales en “Seis tetas”; visiones transhistóricas mediante motivos mesoamericanos en “Cotita de la Encarnación”; “Mujer pantalla” ventila con humor la hipocresía de los arreglos sociales sobre la sexualidad. Estas hebras textuales se hilvanan con cuentos bajo la rúbrica del realismo y lo autorreferencial de la experiencia trans, la furia travesti a la que Villada saca brillo: “No te quedes mucho rato en el guadal”, “La noche no permitirá que amanezca” y el relato que da nombre al libro. Este cuentario es una muestra de hacia dónde la apuesta por la ficción significa espesar las realidades vividas habilitando una crítica social subyacente pero efectiva. Empero, el libro no renuncia a tematizar el dolor o la discriminación, apela a ellos, sólo que su denuncia no es transmitida con signos concretos, es evocada, sugerida, connotada. Ese horizonte político va a depender de una relación entre lectura y lector, no de una intención nítida por parte de quién escribió los cuentos. Es ahí donde los lectores podemos apreciar, además de lo ya dicho, el bagaje de recursos que caracterizan ésta y otras obras de Villada: las imágenes poéticas trazadas por la prosa, el manejo de la oralidad que enriquecen a narradores y personajes, las intertextualidades como referencias a otras literaturas y a sí misma. Para terminar, podemos reconocer en Soy una tonta por quererte, en pocas palabras, una memoria trans más afectiva que documental, más pulsional que lógica y más genealógica que histórica. Una memoria que insiste en la ficción es una que insiste en el presente y el futuro, por eso es desde ahí que este libro —y los demás— puede interpelar a cualquier lector con independencia de filias temáticas y la simple novedad por exotismo autoral.
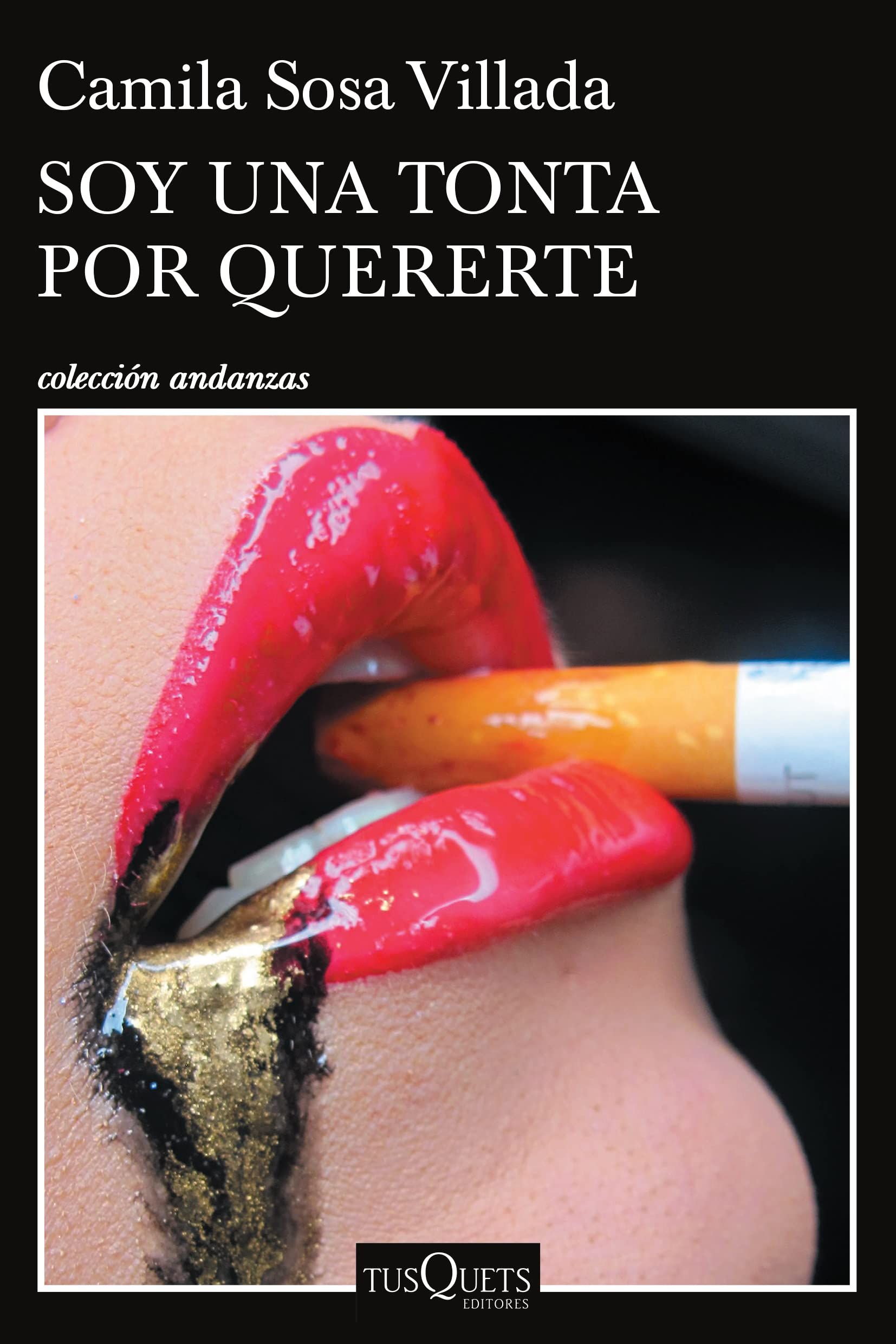
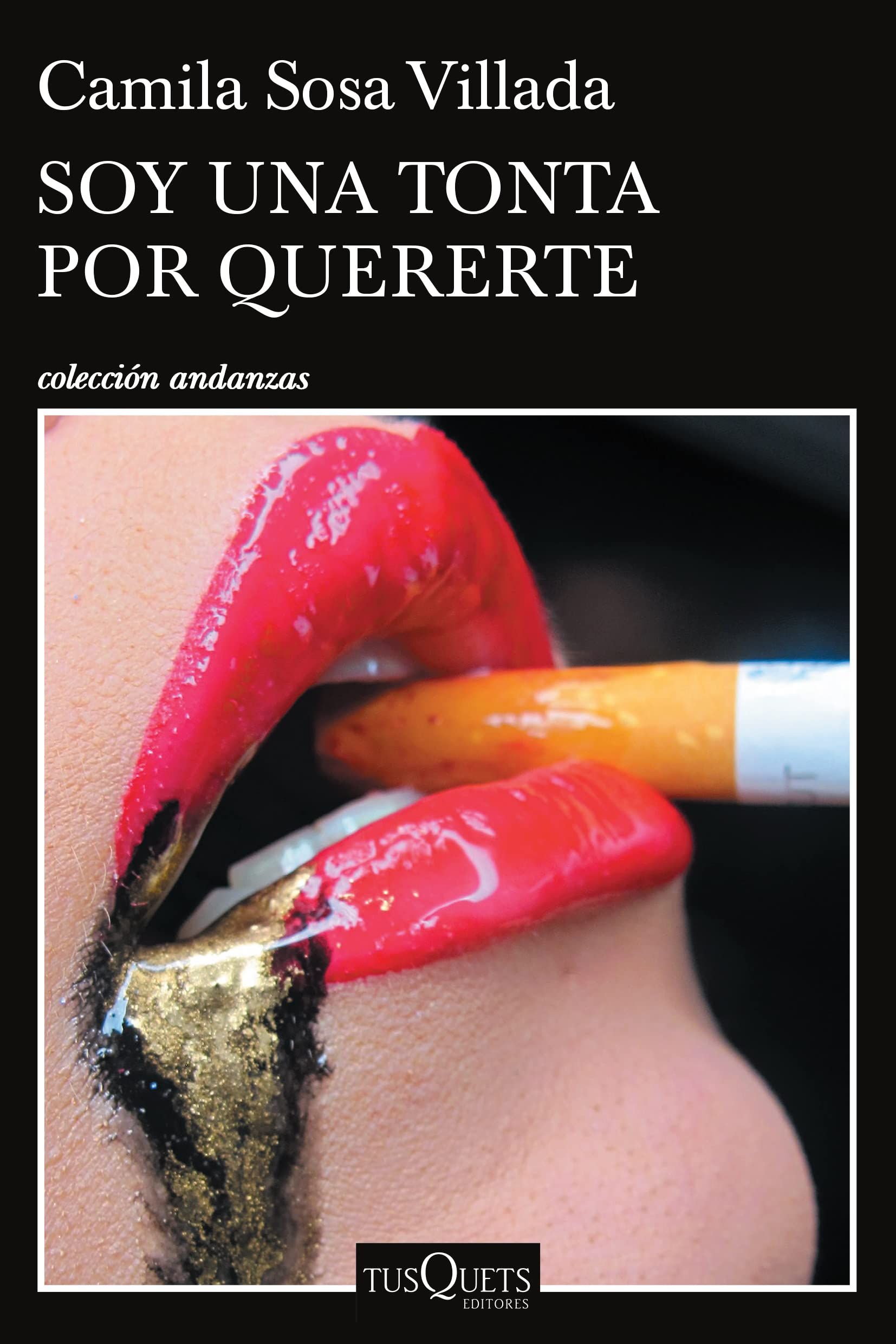
Soy una tonta por quererte
Camila Sosa Villada
México, Tusquets, 2020, 216 pp
Compartir
Omara Corona
Licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Recibió el premio Inca Garcilaso de la Vega 2018 al mejor trabajo de titulación del Colegio de Estudios Latinoamericanos. Es Maestra en Comunicación y Política por la UAM-Xochimilco. Actualmente cursa el Doctorado en Humanidades en la línea de Estudios Culturales y Crítica Poscolonial.
