Falso tratado sobre la enredadera que somos: Las cuerpas, de Tania Jaramillo
Aketzaly Moreno
diciembre 2022 - enero 2023
Abordar Las cuerpas de Tania Jaramillo se me presenta como una tarea parecida a la del botánico que trata de describir morfológicamente una enredadera, de modo que, después de haber separado sus hojas, buscado el tallo y descubierto el grosor de sus filamentos, me animo a concluir que el origen o el centro de esas ramas está en el conocimiento del cuerpo. La importancia de este poemario radica en el conocimiento adquirido vía una experiencia femenina y feminista. En ese sentido, el libro descubre esa faz femenina de ciertos entes, principalmente el cuerpo.
Este conocimiento del que hablo no es una afirmación contundente; en muchos momentos está expresado como una duda, como algo que se pretende y en torno a lo que se reflexiona. En buena medida, se trata de un conocimiento principalmente instintivo que se desplaza entre diversos ámbitos. Por un lado, hay una vertiente vinculada a lo ancestral, tirada a lo inmediato, en términos de genealogía personal, pero también de contexto social. Esta genealogía se hace patente sobre todo en uno de los últimos poemas titulado “Calandria”. Allí se replantean tres aspectos que se enuncian en poemas anteriores: obviamente la subjetividad histórica del yo, la parte ancestral femenina y la parte ancestral masculina. Esta última se halla trabajada de tal modo que pone de relieve ciertos temas y estados de ánimo: el miedo, la violencia, incluso el desconocimiento: asimismo abre paso a la denuncia.
Por otro lado, desde esta perspectiva instintiva se desprende el erotismo, inclinado más a lo carnal, a lo erógeno, pero que no suprime la presencia de la ternura o el cariño. Y a su vez, de aquí se desprende otra arista, el conocimiento del cuerpo ajeno que se posibilita mediante el cuerpo propio: “olí desde mi cuerpo otro cuerpo”.
La fuerza que mueve este andamiaje de ramas y hojas lo advierto en eso que los griegos llamaban pathos, entendido, en este poemario, en dos de sus posibles acepciones: la primera, como algo emocional que pone en tensión las pasiones; enseguida, como algo patológico. Y encuentro aquí una correspondencia linda que me remite a ese conocimiento antiguo sobre la doctrina de los humores, la cual suponía una predisposición orgánica en nuestro cuerpo a los cuatro fluidos constitutivos (la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra). Y en Las cuerpas descubro también una teoría de los humores, o quizás vendría bien nombrarla momentáneamente “teoría de las cuerpas”, basada en un principio, no sé si científico, pero que me figuro más como una creencia (¿qué son las creencias si no la única justificación del conocimiento popular?). Hay, entonces, una representación física de un padecimiento interno, debido a veces a causas externas, en el cual se manifiestan el dolor, el frío, la tristeza, el miedo, el enojo.... No es un malestar abstracto o general, se particulariza, se define a medida que se transparenta en un sitio específico del cuerpo, lo habita: “sentí vértigo de imaginarme entre las calles/ miedo del hombre/ el que arroja dolor desde el esófago”; “en la sangre traigo una brasa/ que me incendia por dentro”; “hay algo que desde hace años me duele en todo el cuerpo/…/ como una menstruación convertida en coágulos/ atorada en el cérvix”; “la nostalgia es algo que entra por la columna vertebral”; etc.
Si el centro del texto, el gran tema, es el conocimiento del cuerpo, hay en él un alto grado de conciencia; todo el tiempo se nos presentan preguntas, inquietudes que rondan la identidad, el azar, la idea de ser espacio, inclusive la obligatoriedad: “la carne muerta del rastro/ que cubra a la mujer inventada por ellos”, dice la poeta; “¿qué es un hombre?”, se pregunta; “¿soy el lunar negro en el brazo derecho?”; “¿pesa más un cuerpo que la lucha de estar siendo alguien?”; “afuera estoy yo/ de la forma en que puede acompañarte un cuerpo”; “¿Te has preguntado por qué naciste tú y no otro?”; y a partir de eso, como ya se dijo, hay una reflexión en torno a su relación con otros cuerpos. Además de este vínculo advertido desde lo erótico, desde lo genealógico, ingresa también la denuncia. En este punto igualmente se destaca una vertiente que me parece muy importante: cuando la poeta se identifica con la otra, se reconoce en esa condena de sangre y se apropia de esa experiencia ajena que de pronto la habita y se comparte por el simple hecho de compartir el mismo linaje del cuerpo. Esto ocurre en varias partes del poemario, pero en “Las cuerpas”, poema que cierra el texto, se hace más notorio.
Otro asunto notable es el que responde a un posicionamiento político en el libro, que ya se advierte desde el título, y esto manifiesta una militancia feminista que es específica en muchas partes, aunque que también considero plural. En primera instancia, lo más evidente: nombrar desde el género femenino. Para algunas lingüistas, como Patrizia Violi (El infinito circular, 1991), este acto resulta intrascendente porque no implica un cambio en la realidad, cuya estructura, en la lengua, ya está cimentada en el masculino. Sin embargo, precisamente se trata de generar una desautomatización en el sistema lingüístico en términos de semántica (y por obviedad en las repercusiones que tendrá en los otros niveles de la lengua). En realidad, este acto es muy importante no sólo porque se ejerce con miras a posibilitar ese cambio, sino también por el carácter simbólico que, por un lado, hace patente algo que pocas veces podemos advertir: un cambio en el estado de la lengua, una conciencia de ésta por parte de sus hablantes; hay un testimonio escrito de un momento de cambio social y, evidentemente, de sus inquietudes; pero por otro lado, también revierte el parámetro, se vuelve femenino. Esta idea de la norma desestabilizada echa debajo, además, figuras de autoridad, cuando la poeta dice: “nos evaporamos/ y volvemos a nacer/ cíclicas/ antiguas/ sí somos el mismo río”. El futuro es hoy, Heráclito <inserte meme>. Por eso creo que la apropiación de la lengua no es un asunto intrascendente, no se trata sólo de cambiar una flexión genérica inconscientemente; al contrario, es obvio que ese supuesto neutro, mañosamente homologado al masculino, definitivamente ni nos es transparente como neutro, ni habla de nosotras. Esta es la propuesta: traspasar las experiencias desde lo femenino, por eso en el poemario no se nos habla del “mamífero” o el “animal”; están la mamífera y la animala. Por supuesto que hay también un acto de nombrar más abierto, en el que la identidad queda como una elección de quien está leyendo.
Asimismo, este rasgo se hermana con lo social, pues nuestros escenarios son más bien íntimos, “prestados”, populares, precarizados. En este contexto urbano que oscila entre lo íntimo y lo público, ocurre un descenso interior a un yo que se reconoce en un cuerpo que, ya se ha dicho, toma diferentes experiencias. A título personal, este acento en lo popular, en lo rasposo, me complace, porque como lesbiana agradezco una representación no burguesa del lesbianismo.
No soy una experta en las escuelas o tendencias del feminismo, no obstante, encuentro en el poemario una de ellas que le da congruencia al discurso de denuncia, apropiación del cuerpo y su conocimiento. Me refiero al veganismo. Y se halla en el hecho no sólo de nombrar, sino de reconocer lo femenino no únicamente desde un cuerpo humano; la palabra mujer puede ser suplida por el término hembra, se homologan. Y esto lo destaco aquí: “La cuerpa fue tomada… cambiada por una vaca/ la vaca cambiada por una cuerpa”.
Ahora bien, en lo que respecta a la forma de esta enredadera, me gustaría mucho iniciar por la secuencia de los poemas que en apariencia es libre, pues no hay una sucesión temática obvia; más bien se nos presenta un tanto desperdigada y atiende a esta bifurcación de los motivos que se proponen en cada poema. Estas ramificaciones cohesionan Las cuerpas.
Hay una propuesta interesante que, de seguro a causa de mis limitaciones, sólo he encontrado en Isabel Quiñónez. Tal vez esta poeta no sea la única, no lo sé, pero la identifico también en el poemario de Tania: hay poemas cuya estructura ofrece una ambivalencia en su sentido, puesto que se pueden leer como un solo poema, compuesto de una o dos estrofas nada más, pero que, dado que carecen de ciertos signos gráficos, se pueden interpretar como una unidad, independiente del poema anterior o posterior y que, no obstante, bien pueden ser parte de él. En otras palabras, la ausencia de estos signos entre un poema y otro genera una unidad aparente en tanto funciona si estos poemas se leen como uno solo o dos distintos, pero dependientes del primero. Pienso ahora, para poner un ejemplo, en “Conocí el deseo la noche que soñé con una perra en brama” y “cayó sobre la médula la noche del obsceno”. Si fue una sugerencia de los editores o una propuesta de la poeta, ese recurso enriquece mucho el texto.
En lo que atañe al lenguaje, más allá de lo que he comentado sobre la resignificación dada por el género gramatical femenino, quiero subrayar el tono directo, al grado de preferir, en ciertas partes, el tabú a la metáfora; analogías o símiles que sirven, como se sabe, para reforzar una imagen, pero que de pronto comienzan a introducir otra experiencia. Y en este caso son recursos con los que la poeta remata sus textos. El poema cuyos primeros versos son “La nostalgia es algo que entra por la columna vertebral” es prueba de ello.
Hay en los versos un tono introspectivo, onírico, declarativo y colérico; se evita la reiteración innecesaria por el hecho de nombrar de forma clara y natural. Se cumple un equilibrio, puesto que la sencillez de la formulación toma hondura en el carácter complejo de su imagen, a veces hasta oscura. Como ocurre en el trabajo con el lenguaje, la presencia de un registro coloquial y que nos es común reverdece su semántica cuando de fondo hay una intención trasformadora. Y eso pasa en el poemario.
Finalmente, como la falsa botánica que soy, quiero decir que esta enredadera, a pesar de que sus brazos se combinan con otros y se enlazan donde uno difícilmente puede encontrar la vía que sigue cada cual, tiene en su conjunto una forma clara, hay una congruencia en su estructura. Abre y cierra con dos ideas que, o pueden ser duales, o proponen el derrotero para llegar de una noción de Cuerpo a Cuerpa, en los que cabe, como crítica, la oposición de términos. En “Los Cuerpos”, por ejemplo, hay un campo semántico vinculado al cuidado, y en “Las cuerpas”, al menos en primera instancia, es lo contrario.
Indudablemente Las cuerpas dialoga con su época, con otras cuerpas y con otras poetas. Por supuesto, pienso ahora en Mara Pastor (“Los apellidos del cuerpo”), con posiciones comunes y/o encontradas, pero que se encaminan al mismo propósito.
Debo decir que es una enredadera ciertamente hermosa, pero también ciertamente brava y compleja la que venimos a escuchar hoy.
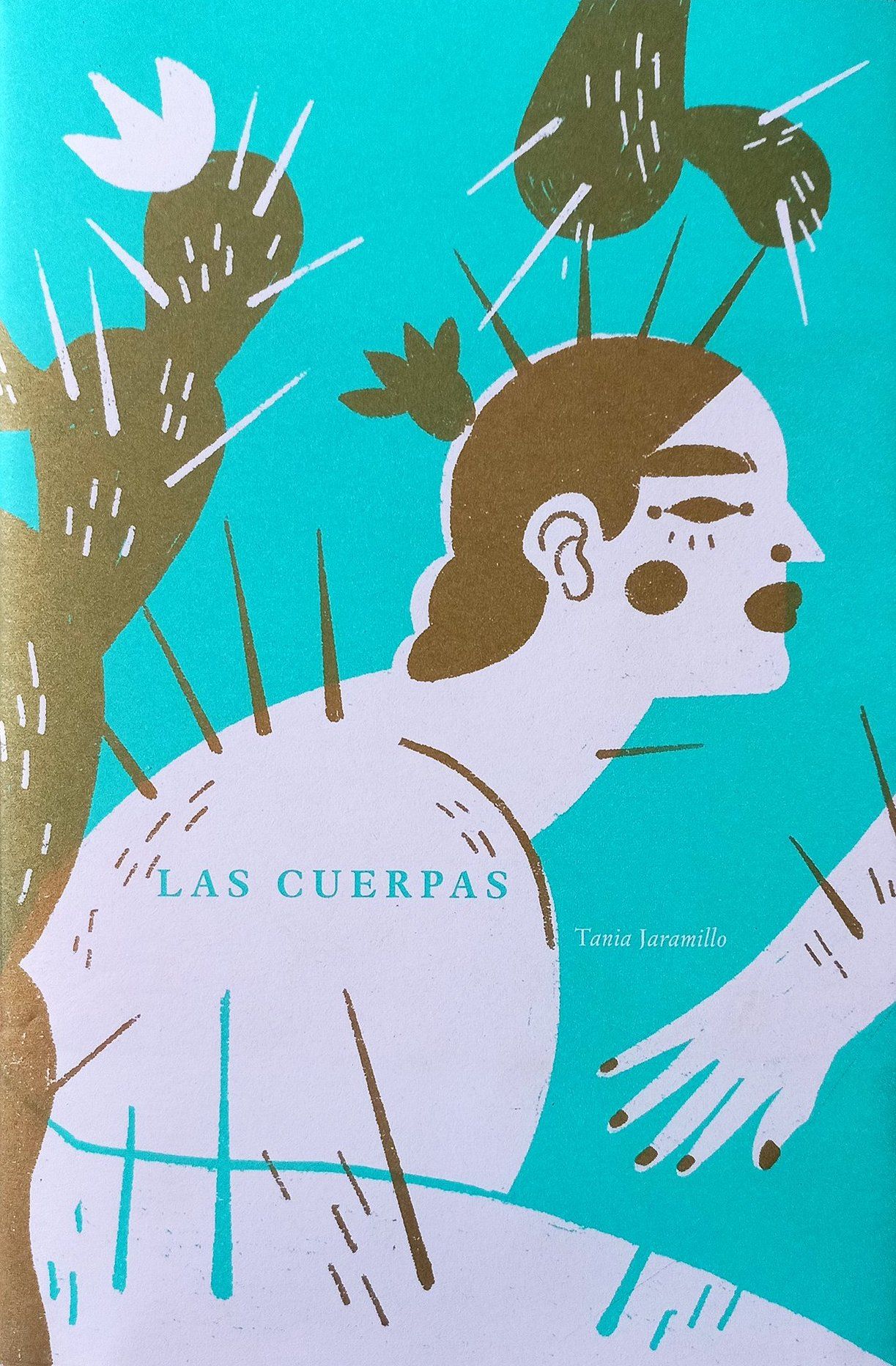
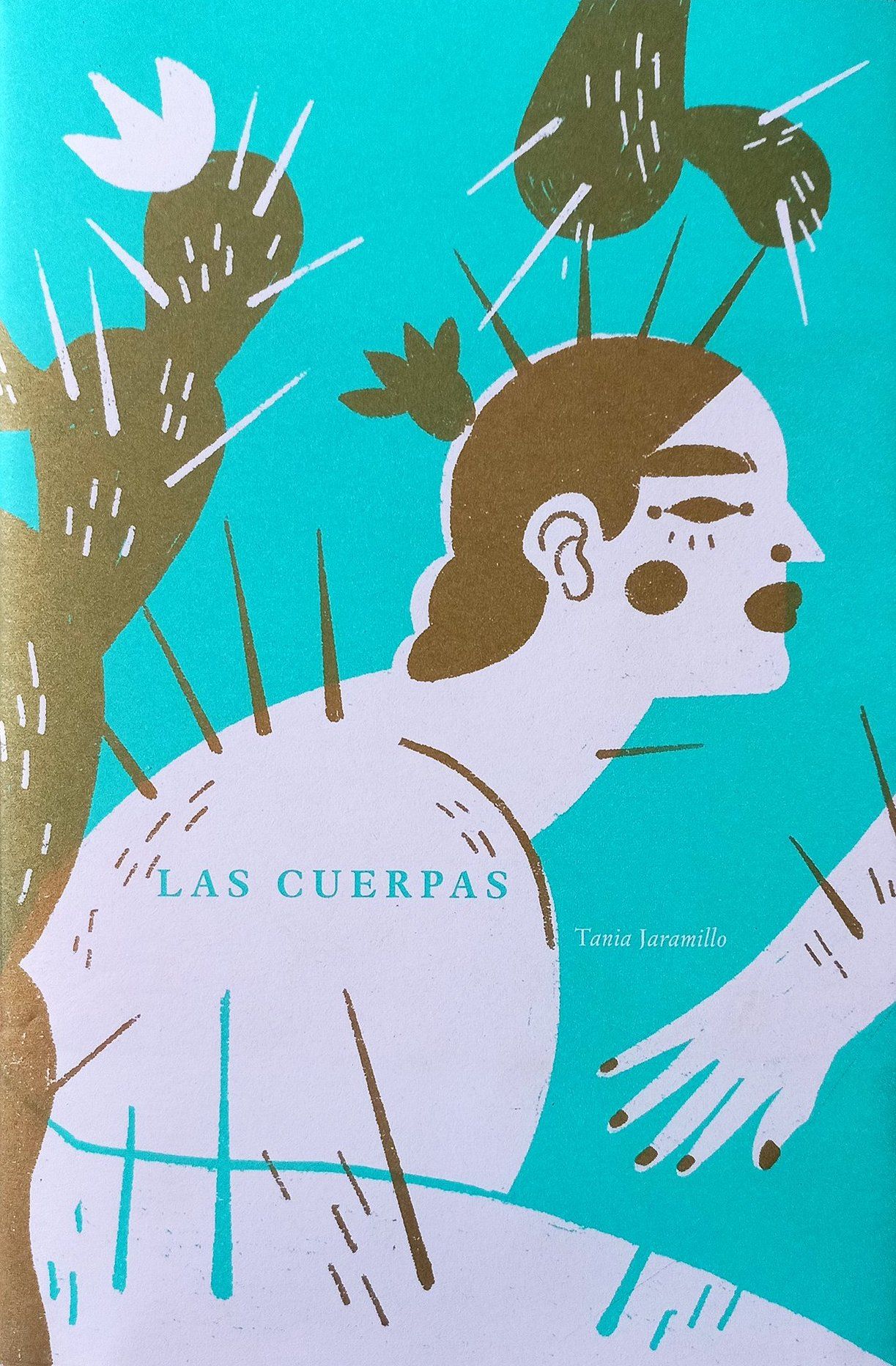
Las cuerpas
Tania Jaramillo
México, Malpaís, 2022, 69 pp.
Compartir
Aketzaly Moreno
(Ciudad de México, 1992)
Estudió Lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Ha publicado Vuelo de muerte (2018), Nada queda en pie (2019) y recientemente Relámpago en la sangre con Mantra Edixiones. Actualmente dirige la editorial Ojo de Golondrina.
