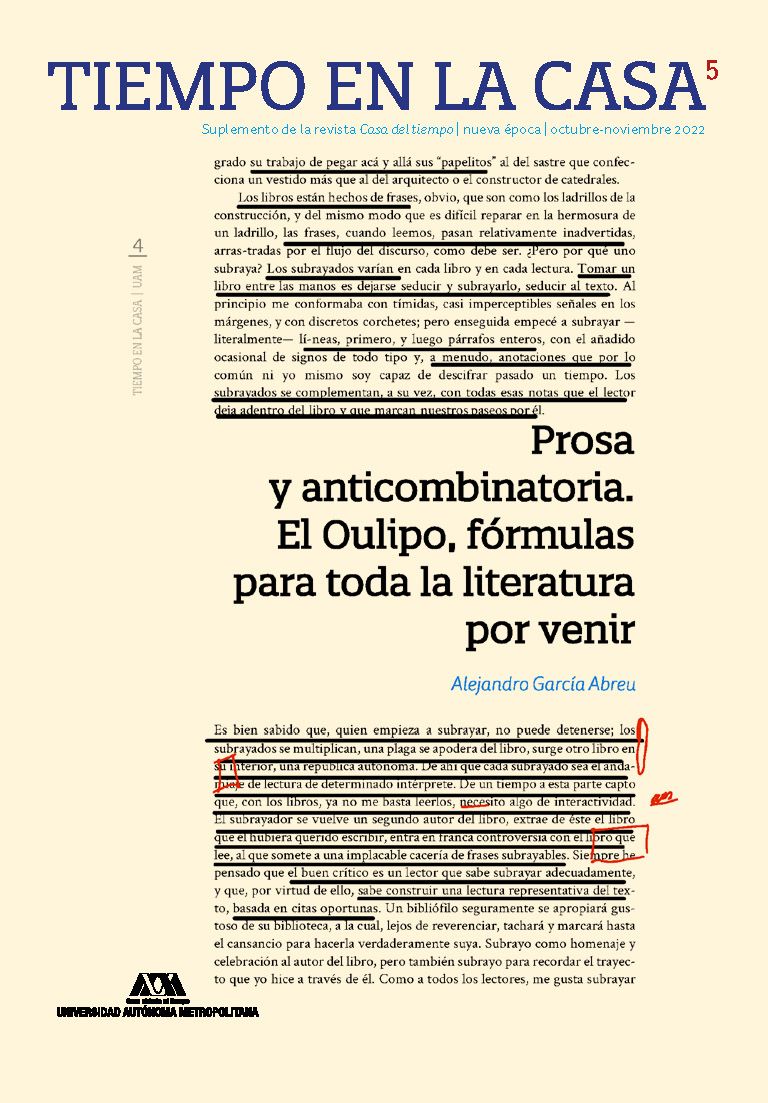Prosa y anticombinatoria
El Oulipo, fórmulas para toda la literatura por venir
Alejandro García Abreu
Octubre-noviembre de 2022
Fotografía: Especial
Con cariño para Natalia
Sigamos rastreando destellos, ideas que se encienden en la mente al oír los distintos sonidos. Para mí, tratar un tema consiste en agrupar fragmentos existentes sobre un tema, escogido mucho más tarde o impuesto. Para empezar, nadie piensa que las obras y los cantos se creen de la nada. Como sabemos, los románticos ven en el fragmento una promesa infinita, un ideal cuyo poder persiste, gravitando todavía sobre nosotros. Lo que importa no es decir, es repetir y, en esta repetición, decir cada vez como si fuera la primera vez. Como una especie de folleto de viaje improvisado, una serie de excursiones enlazadas libremente, una entreglosa. En la modernidad la poesía está vinculada, más que ningún otro género literario, con un vacío elocuente, con un espacio en blanco sobre el que aún es posible proyectarse. Siempre están dados de antemano, en el presente inmóvil de la memoria.
Cuando cito, extirpo, mutilo, extraigo. La frase releída se convierte en una fórmula, aislada en el texto. Joyce y Proust. Para el primero tijeras y pegamento, “scissors and paste”, figuran como objetos emblemáticos de la escritura; el segundo comparaba de buen grado su trabajo de pegar acá y allá sus “papelitos” al del sastre que confecciona un vestido más que al del arquitecto o el constructor de catedrales.
Los libros están hechos de frases, obvio, que son como los ladrillos de la construcción, y del mismo modo que es difícil reparar en la hermosura de un ladrillo, las frases, cuando leemos, pasan relativamente inadvertidas, arrastradas por el flujo del discurso, como debe ser. ¿Pero por qué uno subraya? Los subrayados varían en cada libro y en cada lectura. Tomar un libro entre las manos es dejarse seducir y subrayarlo, seducir al texto. Al principio me conformaba con tímidas, casi imperceptibles señales en los márgenes, y con discretos corchetes; pero enseguida empecé a subrayar —literalmente— líneas, primero, y luego párrafos enteros, con el añadido ocasional de signos de todo tipo y, a menudo, anotaciones que por lo común ni yo mismo soy capaz de descifrar pasado un tiempo. Los subrayados se complementan, a su vez, con todas esas notas que el lector deja adentro del libro y que marcan nuestros paseos por él. Por eso hay que conservar el recuerdo de esta práctica original del papel, anterior al lenguaje, y que el acceso al lenguaje no suprime completamente, para seguir su huella siempre conservada, en la lectura, en la escritura, en el texto, cuya definición menos restrictiva (la que suscribo) sería: el texto es la práctica del papel. Intuyo por qué subrayo. Quizás la razón más útil del asunto es la de acumular posibles epígrafes, pero creo que es mucho más que eso. Es algo más profundo y personal. ¿No es más bien otra cosa lo que busco, algo que en ocasiones me procuran, a su pesar, estas actividades: el placer del bricolaje, el placer nostálgico del juego infantil?
Es bien sabido que, quien empieza a subrayar, no puede detenerse; los subrayados se multiplican, una plaga se apodera del libro, surge otro libro en su interior, una república autónoma. De ahí que cada subrayado sea el andamiaje de lectura de determinado intérprete. De un tiempo a esta parte capto que, con los libros, ya no me basta leerlos, necesito algo de interactividad. El subrayador se vuelve un segundo autor del libro, extrae de éste el libro que él hubiera querido escribir, entra en franca controversia con el libro que lee, al que somete a una implacable cacería de frases subrayables. Siempre he pensado que el buen crítico es un lector que sabe subrayar adecuadamente, y que, por virtud de ello, sabe construir una lectura representativa del texto, basada en citas oportunas. Un bibliófilo seguramente se apropiará gustoso de su biblioteca, a la cual, lejos de reverenciar, tachará y marcará hasta el cansancio para hacerla verdaderamente suya. Subrayo como homenaje y celebración al autor del libro, pero también subrayo para recordar el trayecto que yo hice a través de él. Como a todos los lectores, me gusta subrayar los párrafos o las líneas que resuenan en mi cabeza mientras leo. Subrayar es quizás la manera de hacer que ese viejo invento llamado el libro se actualice y se vuelva interactivo.
Los variados y diversos acercamientos que emprendemos de un texto producirán múltiples subrayados que formarán una masa compacta en la comprensión de ese libro. El subrayado desmiente el edificio y realza el ladrillo, el humilde tabique comprimido entre mil tabiques idénticos; es una suerte de operación de rescate, como si cada subrayado dijera: salven esta frase de las garras del libro, liberen esta joya del pantano que la rodea. Y es que subrayar un libro viene a ser, según cómo, un acto íntimo, que puede llegar a delatar bastantes cosas, algunas muy pintorescas, de quien lo ha cometido. Subrayo para hacer el libro mío, para darle mi sello, para apropiarme de él. Si el libro no nos gusta tanto, es posible que los subrayados sean esporádicos o nulos.
Queda una huella. Una huella en extremo particular y personal. Ese rastro de libros subrayados, esquinas dobladas, apostillas y papeles —hojas de calendario, recortes de periódico, un pedazo de cartulina garabateado— que dibujan un retrato imaginario.
Deduzco que subrayo aquellas frases que resumen, perfectamente, cosas que estoy pensando o he pensado. En un gesto tan simple y espontáneo nos descubrimos sin tapujos, pues decimos más profundamente lo que sentimos cuando lo decimos con palabras de otros. Y por ello cada lectura es como un libro subrayado en el que el lector marca sólo aquellos pensamientos que, por alguna razón, han encontrado un sitio para acomodarse en su interior; cada quien subraya lo que cada quien es y aquello con lo que se identifica. Mi trabajo de escritor consiste únicamente en componer (literalmente) notas, fragmentos escritos a propósito de cualquier cosa, y en cualquier época de mi historia.
Muy malos mis subrayados de adolescencia. Llevaba más de quinientas páginas y sólo había repetido una única frase hasta el infinito, de todas las maneras posibles, en mayúsculas, en minúsculas, a dos columnas, subrayadas, siempre la misma frase, nada más. Había libros abiertos y cerrados, algunos con veinte tiras de papel entre sus páginas; pasajes subrayados, anotados, tachados. Un revoltijo de revistas y recortes de periódicos lo cubría todo. El caso es que comencé a subrayar los libros y ya no he dejado de hacerlo. Todos ellos se hallaban igual y demencialmente subrayados. De cada cinco palabras aparecían marcadas a lápiz dos o tres, y de cada diez líneas, ocho, con lo cual era más fácil leer lo que no estaba subrayado que lo que sí lo estaba.
Todos hemos leído en alguna ocasión un libro con los subrayados de otro, ya se trate de un conocido, ya de un lector anónimo que lo tuvo antes que nosotros (en el caso de un libro de segunda mano, o cedido en préstamo por una biblioteca). Es impresionante lo que uno puede enterarse e intuir por los subrayados ajenos. Una extrañeza de naturaleza semejante ha podido invadirnos al releer un libro subrayado tiempo atrás por nosotros mismos, con énfasis e intenciones que en el presente se nos escapan.
Los libros subrayados funcionan como un cuaderno de notas porque están hechos de papel y reclaman la tinta del lector. Siempre escribo en mis libros. Cuando releo, la mayor parte de las veces no me explico por qué pensé que merecía la pena subrayar determinado pasaje, o cuál era mi propósito con determinada observación. Dentro, decenas de subrayados y anotaciones. A veces sueño con ser más ordenado y fichar todos mis subrayados. Algo imposible, por cierto. Pero es que hay libros de los que bastaría subrayar la portada. Son aquellos que estamos obligados a releer.
No sé cómo los libros retratan a sus propietarios. No sé si los definen. Al ojear las páginas ligeramente amarillentas me encontré con la complicidad de otra clave para abrirme a su mirada: sus subrayados. Cada subrayado de ese lenguaje ajeno no está develando otra cosa que algo muy personal y cercano. El subrayado hace a los libros, pues consigna todos aquellos rasgos que fueron significativos y contribuyeron a generar el sentido en el texto.
Subrayaba de manera compulsiva como un sustituto de la escritura misma. Subrayar es escribir un libro. Uno subraya desde su propia herida, desde sus carencias y entusiasmos, desde el lugar donde, en ese momento, está parado. Los puntos se identifican con las palabras, como si éstas fueran miembros fantasma, una estrategia que nos permite intuir lo que hemos perdido. Mientras no renuncie a subrayar, habrá esperanza. Si no subrayas, no vale.
***
La contrainte
Rodrigo Pinto detecta claves en Georges Perec a la hora a abordar la construcción de textos. Perec fue miembro de Oulipo desde 1967. Marcel Bénabou narró: “En 1960 se formó un pequeño grupo de amantes de las letras que en un primer momento se llamó Sélitex [Seminario de Literatura Experimental], para luego denominarse OuLiPo [Ouvroir de Littérature Potentielle, en castellano Taller de Literatura Potencial]”. Continuó: “Bajo la dirección de sus dos fundadores, Raymond Queneau, y su cómplice intelectual, François Le Lionnais (sin duda el más prodigioso coleccionista de saberes de su generación), el grupo reunió una decena de personajes tan marginales como inventivos”.
La contrainte [restricción] fue el instrumento estratégico privilegiado para el Oulipo, recuerda Bénabou.
Mi ejercicio de literatura potencial —“la búsqueda de formas y de estructuras nuevas que podrán ser utilizadas por los escritores como mejor les parezca”, según Raymond Queneau— rinde homenaje a los miembros de Oulipo, a la Bibliothèque Oulipienne y a Georges Perec —quien escribió la novela oulipiana por excelencia, La disparition, en la que, aplicando un lipograma, no aparece nunca la letra e—. El homenaje se trata de un ejercicio de apropiación, amalgama de diversas voces. Es un texto sobre el arte de subrayar, realizado solamente con mis subrayados, resaltes tipográficos efectuados durante años.
Mis contraintes fueron: el texto 1) está constituido enteramente por oraciones completas intercaladas que subrayé en diversos libros y revistas, y en un suplemento cultural español, que versan, en su totalidad, sobre el arte de subrayar; 2) cada oración subrayada hasta su punto unida a otra en su letra mayúscula inicial nunca pertenece al mismo texto, es decir, todas se intercalan inalteradas, aunque haya enunciados provenientes de un solo texto en algunos casos; 3) no alteré ninguna oración: permanecen intactas desde la mayúscula inicial hasta el punto seguido o final, respeté la puntuación, la sintaxis, el sentido gramatical completo, y 4) las fuentes, por orden alfabético, son:
—Aguilar, Luis Miguel, Todo lo que sé, Cal y arena, Ciudad de México, 1990, p. 83.
—Blanchot, Maurice, El diálogo inconcluso, en Antoine Compagnon, La segunda mano o el trabajo de la cita, traducción de Manuel Arranz, Acantilado, Barcelona, 2020, p. 11.
—Bolaño, Roberto, Los detectives salvajes, Anagrama, Barcelona, 1998, p. 523.
—Calvino, Italo, “Prosa y anticombinatoria”, en Hermes Salceda, Oulipo. Atlas de literatura potencial I: Ideas potentes, edición e introducción de Hermes Salceda, traducción de Diego Luis Sanromán, Pepitas de Calabaza, Logroño, 2016, p. 134.
—Cabal, Tato, Seda de araña, Gens ediciones, Madrid, 2011, p. 288.
—Compagnon, Antoine, La segunda mano o el trabajo de la cita, traducción de Manuel Arranz, Acantilado, Barcelona, 2020, pp. 17, 22.
—Echevarría, Ignacio, “Libros subrayados”, en El Cultural, Prensa Europea del Siglo XXI, Madrid, 20 de mayo de 2011, p. 23.
—Fuguet, Alberto, Apuntes autistas, Alfaguara, Santiago de Chile, 2013, pp. 198-201.
—Gaddis, William, Los reconocimientos, traducción de Juan Antonio Santos, prólogo de William H. Gass (traducción de Mariano Peyrou), Sexto Piso, Madrid, 2014, p. 605.
—Gordon, José, “Las cartas de Esther Seligson”, en Revista de la Universidad de México, unam, Ciudad de México, marzo de 2010, p. 20.
—Juárez González, Delia (selección y edición), Gajes del oficio, Cal y arena, Ciudad de México, 2007, p. 11.
—Manguel, Alberto, Diario de lecturas, traducción de José Luis López Muñoz, fotografías de Ana Obiols, Alianza Editorial, Madrid, 2007, p. 90.
—Marchamalo, Jesús, Cortázar y los libros. Un paseo por la biblioteca del autor de Rayuela, Fórcola Ediciones, Madrid, 2011, pp. 17-18, 40.
—Morábito, Fabio, El idioma materno, Sexto Piso, Ciudad de México, 2014, pp. 18, 77-78, 95-96.
—Olalla, Pedro, Palabras del Egeo. El mar, la lengua griega y los albores de la civilización, caracteres tipográficos que notan las antiguas escrituras del Egeo, de Pedro Olalla, Acantilado, Barcelona, 2022, p. 283.
—Rivero Weber, Paulina, “Nietzsche. Un buen europeo malentendido”, en Revista de la Universidad de México, unam, Ciudad de México, mayo de 2005, p. 49.
—Salceda, Hermes, Oulipo. Atlas de literatura potencial I: Ideas potentes, edición e introducción de Hermes Salceda, traducción de Diego Luis Sanromán, Pepitas de Calabaza, Logroño, 2016, p. 7.
—Schalansky, Judith, Inventario de algunas cosas perdidas, traducción de Roberto Bravo de la Varga, Acantilado, Barcelona, 2021, p. 154.
—Solana, Ingrid, Barrio Verbo, Fondo Editorial Tierra Adentro, Ciudad de México, 2014, pp. 169-170, 172-173.
—Trapiello, Andrés, El fanal hialino, Editorial Pre-textos, Valencia, 2002, p. 92.
—Valéry, Paul, Cahiers, en Antoine Compagnon, La segunda mano o el trabajo de la cita, traducción de Manuel Arranz, Acantilado, Barcelona, 2020, p. 19.
Desde el título y la dedicatoria —que consisten en tres subrayados— hasta la última oración seguí puntualmente las restricciones. Y confieso, como Enrique Vila-Matas sentado en el Café Perec, que deseo fumar un Oulipo con filtro.