Alfabetos:
la obra de Vicente Rojo
Héctor Antonio Sánchez
Julio-agosto de 2021
Vicente Rojo. Escrito/Pintado. Vista de exposición, MUAC, 2015. Fotografía: Oliver Santana. Cortesía MUAC
Me pregunto cuántas personas podrán convocar, al repensar el territorio de su infancia, una cierta devoción al entrar a una papelería. Yo la sentía, la siento aún desde mi percepción adulta, cuando veo los materiales dispuestos en las estanterías: cuadernos en blanco, tijeras, lápices, pliegos en colores, en texturas diversas, como si entre las conjunciones de la materia latiera la posibilidad de una nueva forma; el sometimiento al capricho y a la mutación, el ansia ante un objeto aún no nacido, sospechado apenas. Voluntad de forma: la adhesión a un orden que aún debe revelarse. No he nacido, por desgracia, con la vocación de la creación plástica; intuyo, sin embargo, que una necesidad de esa índole ha guiado a cuantos creadores han abierto formas nuevas en la realidad. No lo olvidemos: eso que llamamos arte tiene un componente en la tierra y otro en el aire, y una parte fundamental de las obras en que nos reconocemos hoy son una traducción esmerada del lenguaje de la mente al aura de las manos.
Seguramente la figura de Vicente Rojo (Barcelona, 1932-Ciudad de México, 2021) encarna esta dualidad como pocos en nuestra tradición. Su obra, tanto en su vertiente pictórica como gráfica, posee la fina proporción entre el soplo artístico y la labor del artesano. Rojo, lo sabemos, fue un hombre infatigable, tan claro y tan prolífico que pareció poseer el don de la ubicuidad. Una presencia que no por profusa debiera confundirse con la inercia o la repetición; antes marcó su quehacer la atención al detalle y la sencillez, a la línea y el color exactos. Claridad, pureza: Rojo sabía que el afiche en la estación de metro, el color, la materia de nuestra taza de café, la portada que acoge al lector como un pórtico apacible; todo ello vuelve nuestro tránsito por el tiempo más habitable, más benévolo.
Nuestro tránsito.
A mediados de marzo supimos la noticia de su fallecimiento, ocurrido la noche del 17 en la Ciudad de México. Quizá está en nuestra naturaleza repensar la vida de los otros a la sombra de su muerte: sopesar sus instantes, los filos y las aristas de su biografía y su obra, como si pudieran leerse a contraluz, como si pudieran revelarnos los nódulos, las vértebras que sostienen el esqueleto de sus días. Tengo a la mano el Diario abierto (Era, 2013), una serie de textos en que Rojo revela desde su propia voz algunas reflexiones y vivencias. Cierto: su visión artística no tuvo por cauce las palabras, sino la imagen. Ello no implica que no fuera un hombre de ideas y un prestidigitador de lenguas y lenguajes: en su obra se alza una particular exploración del alfabeto, la caligrafía y la escritura.
En su Diario resurgen la sencillez y la precisión del artista visual, en líneas que iluminan el nacimiento de varias vocaciones, pero sobre todo tres: la del diseñador, la del pintor y la del editor, labor ésta última que a veces se aproxima al diseño y a veces al hombre de izquierda. La separación es artificiosa, y sólo por claridad en la exposición puede ganar lo que pierde en rigor. Pues, como dice el mismo artista, sus manos son la encarnación de su relación con el mundo: una encarnación —la palabra lo avisa— que ocurre como una metamorfosis de la materia. Primeras memorias: la casa familiar en Barcelona en que es preciso vender el piano. Puntos suspensivos, reflexiona Rojo: un signo que permite dejar la oración abierta, álgida, a la espera de lo que habrá de venir después. Setenta años más tarde, con “papeles y lápices de colores en las manos”, ese niño reflexiona: quizá su afán más profundo ha sido la recuperación del instrumento musical.[1]
Otros momentos cismáticos: armas y banderas frente a la ventana, reunión de fiesta y tragedia, un sol que brilla y otro que se oculta, ante el levantamiento de Franco: “cuando recobro mi infancia, no recobro un paisaje cuajado de florecitas sino de espectros”.[2] Luego, otra vez la luz, al menos en la historia personal; la llegada a México a los diecisiete años, casi en el mediodía del siglo: Orozco y un hombre que se eleva en llamas, Rivera, Westheim, el arte monumental prehispánico y la iglesia de Tonantzintla, Chávez, Gamboa, Covarrubias, Novo. El país ofrece luz favorable: en él, en el cuarto piso del Palacio de Bellas Artes, donde tiene espacio la oficina de ediciones del INBA, Rojo conoce a Miguel Prieto, “un manchego hermoso por fuera y por dentro”, quien será un mentor decisivo, no sólo por su entendimiento moderno de la tipografía y el diseño sino, sobre todo, por la dimensión humana que se hace manifiesta mediante la creación de formas: sobriedad, calidez, delicadez, discreción. Esta veta humanista anima una publicación entonces esencial para la vanguardia crítica: el suplemento México en la Cultura, dirigido por Fernando Benítez y casa de tantos creadores que han de renovar el mediodía de estas latitudes.
México es entonces un país que levanta el rostro hacia el sol: y hay tanto por hacer en ese levantamiento. No existe aún una tradición del diseño gráfico, pero las enormes transformaciones sociales y económicas y la vecindad con los Estados Unidos exigen su advenimiento: en una sociedad orientada al consumo, en que la relación con el tiempo se precipita, el lenguaje visual requiere decir todo en un instante. Durante el periodo que conocemos como la Guerra Fría, la cultura material y visual se transforma enormemente, primero en los Estados Unidos y luego a escala global: los logotipos evolucionan; en ellos el texto —nombres, lemas, leyendas— se reduce hasta la síntesis y aun desaparece, en dirección paralela al arte abstracto y geométrico en boga en la posguerra.
En esta nueva cultura visual, en que surgen íconos y dioses del mundo moderno, la mirada de Vicente Rojo halla un cauce favorable: el quehacer cultural. Enfrentados a la inmediatez de buscadores y recursos en línea, perdidos a veces en el fango de las interfaces, resulta arduo pensar desde el ahora el tiempo en que los recursos impresos actuaban —a otro ritmo, en otros circuitos— sobre un público amplio. Pero Rojo lo intuyó muy pronto: una visión realmente democrática de la sociedad es una en que los ciudadanos participan de todas las posibilidades que hacen más habitable la vida. No es otra la vocación de un diseño, diríase, a la mano de todos: en el diario y la revista, el libro de bolsillo y el cartel publicitario.
Esta convicción democrática insufla un quehacer en verdad infatigable: el diseño gráfico de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (1952-1956); la dirección artística de Artes de México (hasta 1964), La Cultura en México (1962-1976) y la Revista de la Universidad de México (1966); el rostro de publicaciones tan relevantes como Nuevo Cine, la Revista de Bellas Artes, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Diálogos, Plural, Vuelta, Artes Visuales, México en el Arte y el diario La Jornada.
En el centro de esta profusión se encuentra, sin duda, la extensa labor de Rojo en la Imprenta Madero, de la que sería también director artístico (1962-1984), al punto que la creación de su obra gráfica casi siempre avanzó de la mano del desarrollo de las posibilidades técnicas del inmueble: limitación de la gama de colores, aparición del offset, introducción de familias tipográficas. Tierra y aire que se desplazan en un solo movimiento.
Rojo ha referido el surgimiento de Era, indudablemente uno de los espacios esenciales para el pensamiento de izquierda: en 1959, el artista propuso a José Azorín y los hermanos Espresate la creación de una pequeña editorial cuyos productos pudieran imprimirse en los periodos en que las máquinas permanecían inactivas. Esta labor a medio camino entre el editor y el artista, tan señera en nuestra tradición, abreva de una longeva relación con el libro, en la que destacan los primeros diseños de la Colección Popular del FCE y, desde luego, esa hermosa unidad entre las palabras y las imágenes que integra la “Serie del volador” de la editorial Joaquín Mortiz.
Si el libro participa de los ardides de Escila y Caribdis en la sociedad moderna —del entretenimiento, del consumo—, el quehacer de Vicente Rojo supo preservar ese espacio peculiar que funda la intersección entre la palabra y la imagen: una especie de escritura en que los signos lingüísticos se enlazan a los poderes primarios de la forma; un borramiento en que el alfabeto muestra sus posibilidades últimas.
En su postrera etapa pictórica y escultórica, Vicente Rojo explicitaba su fascinación por la materia de los signos: Casa de letras se llamó uno de sus últimos proyectos. Sospecho que esta fascinación orientó secretamente sus búsquedas desde el principio, como al demiurgo que intentara liberar el contenido de las letras al explorar —y explotar— sus formas. ¿No es ésta la tarea que se propuso, también, en sus abundantes series pictóricas: Aproximaciones, Señales, Negaciones, Recuerdos, México bajo la lluvia? En ellas aparecen signos, piezas que se concretan y diluyen simultáneamente, como las palabras y los átomos: reaparecen, colmados de sí mismos, en nuevas sucesiones, siempre renovados, siempre idénticos. ¿Y no es, en última instancia, una exploración del alfabeto primordial ésta que persigue en las figuras elementales de la geometría una explicación final, como si pudiera revelarse por ella la escritura que contiene las palabras de la vida?
La obra de Vicente Rojo, figura medular en el lenguaje plástico de México, abrió las puertas —por el color, por la luz, por la pureza de la forma— a las posibilidades de la utopía: en ella, el molesto precipicio entre lo alto y lo bajo pierde su vértigo, y la batalla por la cultura se vuelve también batalla por la vida. Como en el mundo natural, en Vicente Rojo el accidente cobra forma exacta, y se afina: elementos del rigor que contienen un lenguaje atávico, y su esperanza. Por encima del caos de la vida: siempre, su esperanza.
[1] Rojo, Vicente. Diario abierto. México, Ediciones Era, El Colegio Nacional, UANL, 2013, 17.
[2] La frase, de gran belleza, es problemática: el mismo Rojo confiesa que es una atribución que le hace Fernando Benítez. “Yo nunca dije esa frase tan exacta, pero con gusto la acojo como mía”. Ibid, 26.

Vicente Rojo. Escrito/Pintado. Vista de exposición, MUAC, 2015. Fotografía: Oliver Santana. Cortesía MUAC
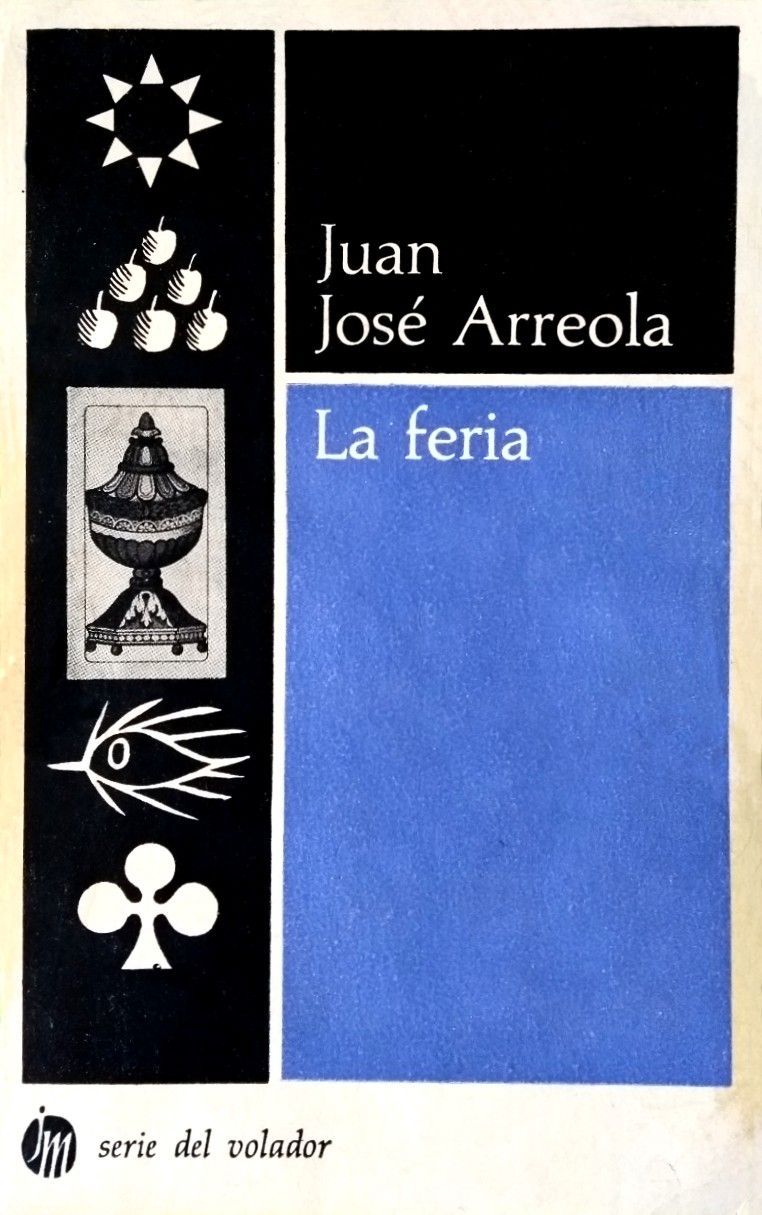
Portada del libro La feria, de Juan José Arreola, Joaquín Mortiz, 1963

Portada del libro Cómo es, de Samuel Beckett, Joaquín Mortiz, 1966
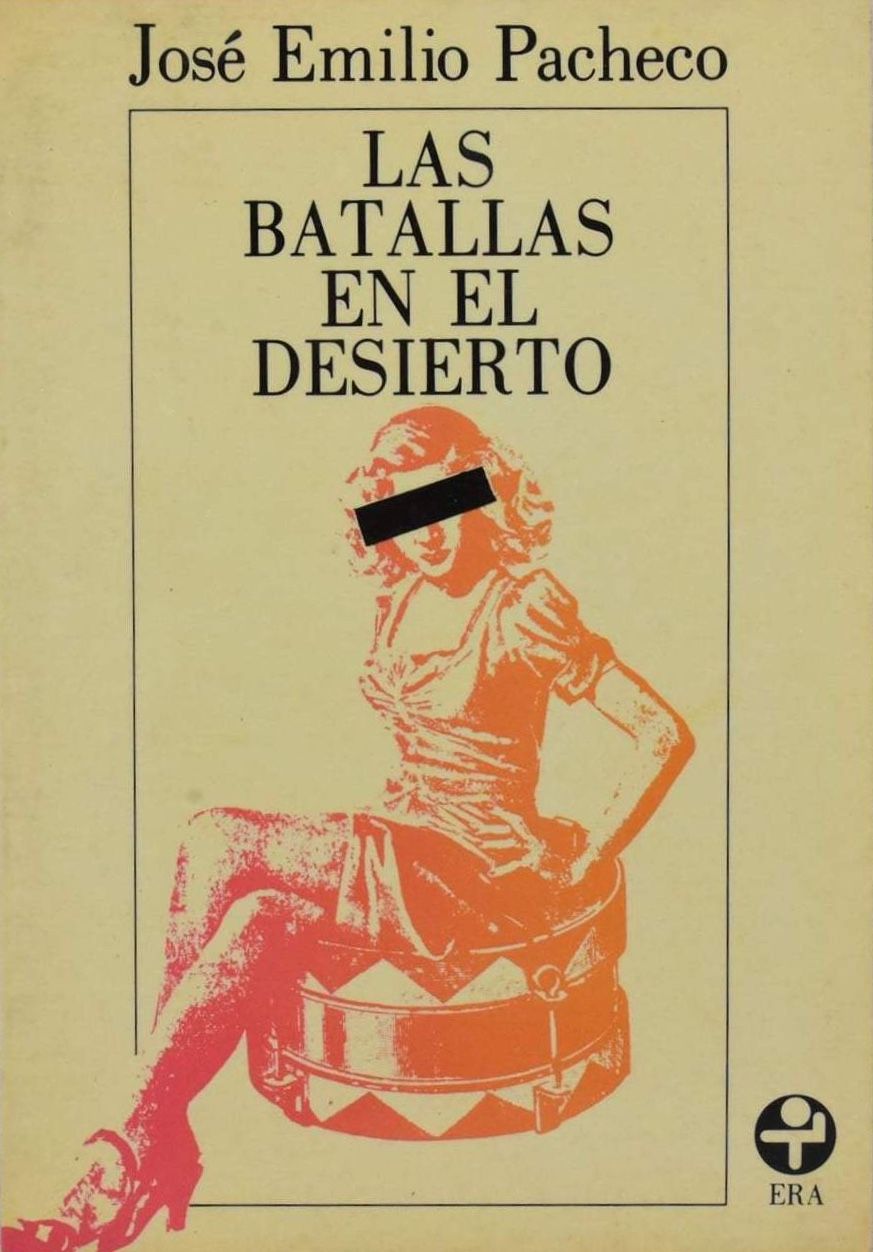
Portada del libro Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, Era, 1981

Portada de México en la cultura 484, suplemento de Novedades
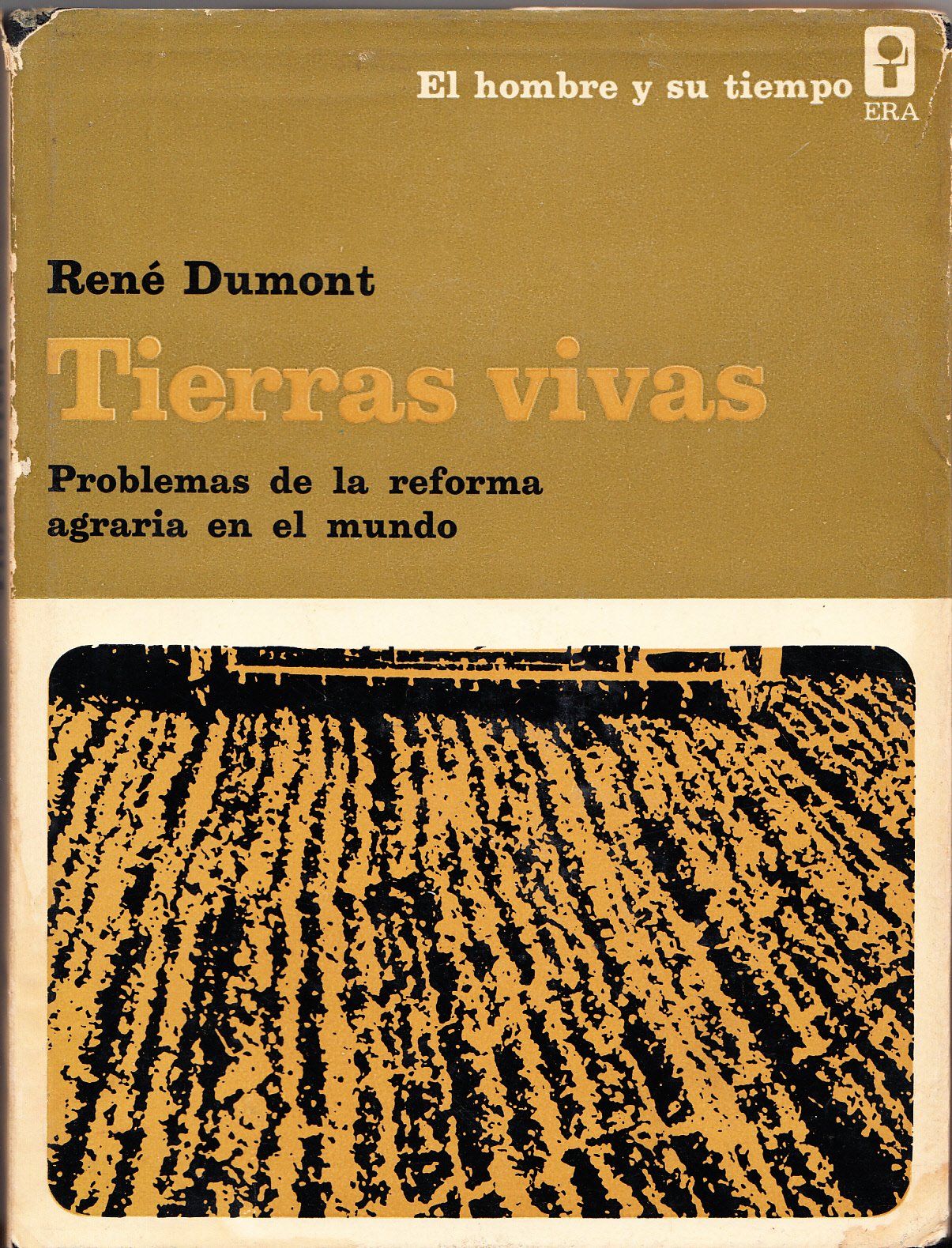
Portada del libro Tierras vivas, de René Dumont, Era, 1963
Compartir
Héctor Antonio Sánchez
(Minatitlán, 1982). Estudió Letras Hispánicas en la Universidad Veracruzana y el Bridgewater College de Virginia. En 2003 recibió el Premio Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadés. Ha sido becario del IVEC, el Centro Mexicano de Escritores, la Fundación para las Letras Mexicanas y el Fonca.
