La sombra que mide la vida
Geovani de la Rosa
agosto-septiembre de 2025
El libro, Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen 2024, arranca con una declaración brutal:
Hace casi tres semanas intenté poner fin a mi vida.
En un acto desesperado (o de exceso de esperanza)
subí hasta el techo de la casa y me arrojé al vacío.
Desde el primer poema se percibe que la escritura nace del filo, de lo irreparable. Desde ahí se construye un espacio lírico que avanza entre la confesión y el relato. Cada poema abre con un epígrafe tomado de Carta al padre de Franz Kafka. A partir de ese diálogo la voz arma su propio mapa. Se mide con el padre, con el dolor, con la memoria, con la propia ausencia, con los años que no cierran.
La confesión del cuerpo propio aparece sin adornos:
Nací con labio leporino.
Pero ¿por qué te digo lo que ya sabes?
Tal vez para aceptarlo.
Para que lo aceptes de una vez por todas.
Y en el siguiente poema extiende esta cuestión al hacer transposición con un personaje de la mitología griega:
Nunca he tolerado los espejos. Su sola imagen me horroriza.
(…)
Medusa se petrificó a sí misma, presa del espanto,
al mirar su reflejo en un escudo.
Ahora dime, ¿tú qué sentías al mirarme?
Estos versos no buscan provocar lástima, ni imploran por un consuelo. Su fuerza radica en la crudeza de lo dicho, en la claridad con la que se nombra aquello que se ha escondido tanto tiempo, toda la vida, posiblemente. Es la claridad que hace manifiesta la dignidad que cada uno lleva como persona. La voz toma lo que antes fue humillación para convertirlo en escritura.
La carta de Saravia se escribe contra el silencio y la violencia asentadas en la dinámica de comunicación intrafamiliar:
Nunca logré que leyeras Carta al padre de Franz Kafka.
En varias ocasiones puse el libro sobre tu buró,
a un lado de tu cuba, sabiendo
que en mitad de la noche te levantarías.
Buscaba que tuviéramos algo de qué hablar.
Algo distinto a los insultos.
Esa imposibilidad abre un territorio: escribir lo que no se pudo decir en vida, decirlo con la ayuda de otro texto y al mismo tiempo contra ese texto. Copiar, repetir, volver a Kafka se vuelve en un acto de sobrevivencia, una manera de atreverse a nombrar lo que siempre se había callado. Un intento de establecer redes de comunicación bajo otro tipo de afecto.
El libro se construye en un retrato fragmentado, un retrato donde se testimonia la infancia y sus vergüenzas públicas, la precariedad, los pleitos de herencia, el alcohol, la vida en familia con sus tensiones, sus ruinas, sus desafectos, sus silencios. Lo que cuenta Saravia lo hace desde la materia concreta, como aquel día que el padre fue a una presentación a la televisora local y por vez primera permitió que el hijo lo acompañara, para cerrar el poema sin solemnidad, sin idealización, con el puro detalle del suceso, el registro de la memoria dando saltos en el tiempo:
Tu presentación estuvo bien. O eso creíamos mi mamá y yo.
Pero cuando terminaron la presentación y la entrevista
te disculpaste con el auditorio por tus leves carraspeos.
Aun así, yo te veía enorme sobre el escenario
con tu chaqueta de piel. Me sentía orgulloso.
Luego regresamos a casa,
no me dirigiste la palabra en todo el viaje.
Mi madre te vistió con esa misma chaqueta
el día que te enterramos.
El tono se sostiene en una lírica sobria, a veces contenida, que sabe cuándo soltar una imagen para que duela lo necesario:
Traté de reconstruir
el instante mismo de tu muerte,
los espasmos,
la agitación de un cuerpo que se entrega.
Pero fue inútil. La experiencia es tuya.
Yo sólo tengo la mortaja.
La muerte viva.
El instante precedente.
¿Pudiste sentir mi mano cálida sobre la tuya?
¿Recuerdas mi beso último sobre tu frente?
O cuando reconoce el tamaño, el peso y la sombra del padre en la propia vida, y trae a colación la cita de Kafka: “Eras para mí la medida de todas las cosas”. Esto dentro del poema xx, donde el hijo se decide a enfrentar al padre ante la poca viabilidad de un negocio. Por supuesto que el padre le gana la discusión. Por ello, estos poemas no pretenden absolver ni condenar, sino hallar la medida justa de una memoria que todavía arde.
Uno de los pasajes más contundente es el del velorio, donde todo se resume en una escena mínima. Un desconocido entabla conversación con el hijo:
Y en el velatorio,
entre el café y las galletitas,
un hombre al que nunca había visto,
muy afectado,
me preguntó qué relación tenía contigo.
¿Puedes creerlo?
Luego me enteré de que era hermano de tu difunta esposa.
Y la respuesta es:
Era mi padre, le dije,
mirándolo de frente,
era mi padre.
El héroe de mi historia,
el principio y el fin,
la medida de todas las cosas.
Esa declaración contiene la paradoja central del libro, en la cual el padre es herida y herencia, es vara de medida y de ruina. Es esa sombra que aún determina al hijo que escribe.
La medida de todas las cosas es, en ese sentido, un libro que se planta dentro de la tradición de la poesía epistolar y de la memoria íntima en la lírica mexicana, donde la experiencia familiar se convierte en materia pública, en testimonio de cómo se construyen —y se destruyen— las vidas bajo un modelo de autoridad. Un libro donde la lengua se ajusta a lo que se puede decir y no más.
Este libro se lee como una herida que habla. Su fuerza no está en la estridencia, sino en la forma en que cada palabra se mide para sostener lo que duele. En estos poemas se muestra que escribir es también vivir.
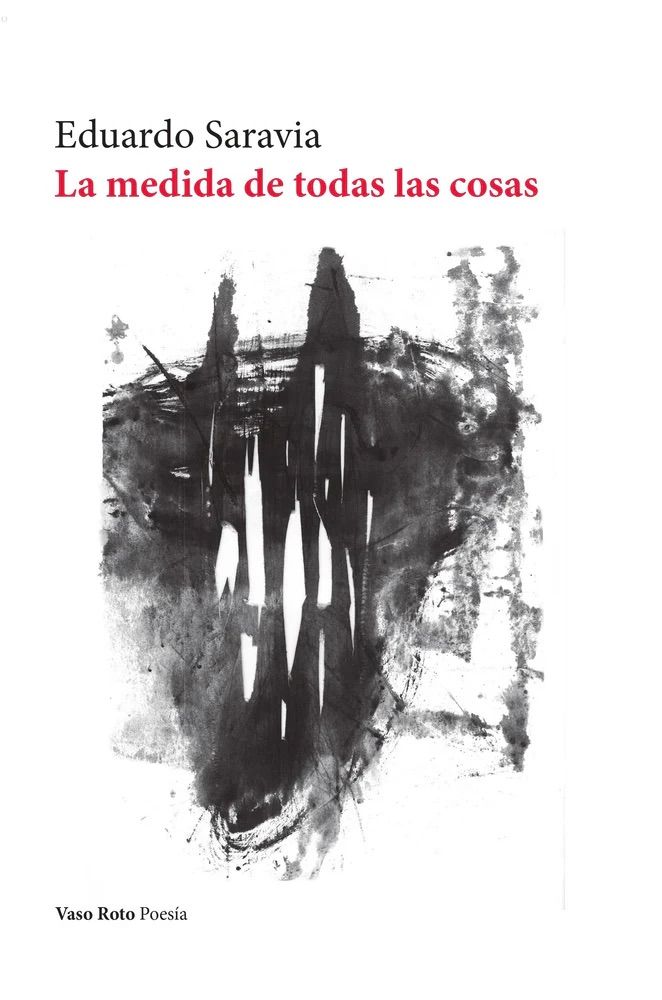
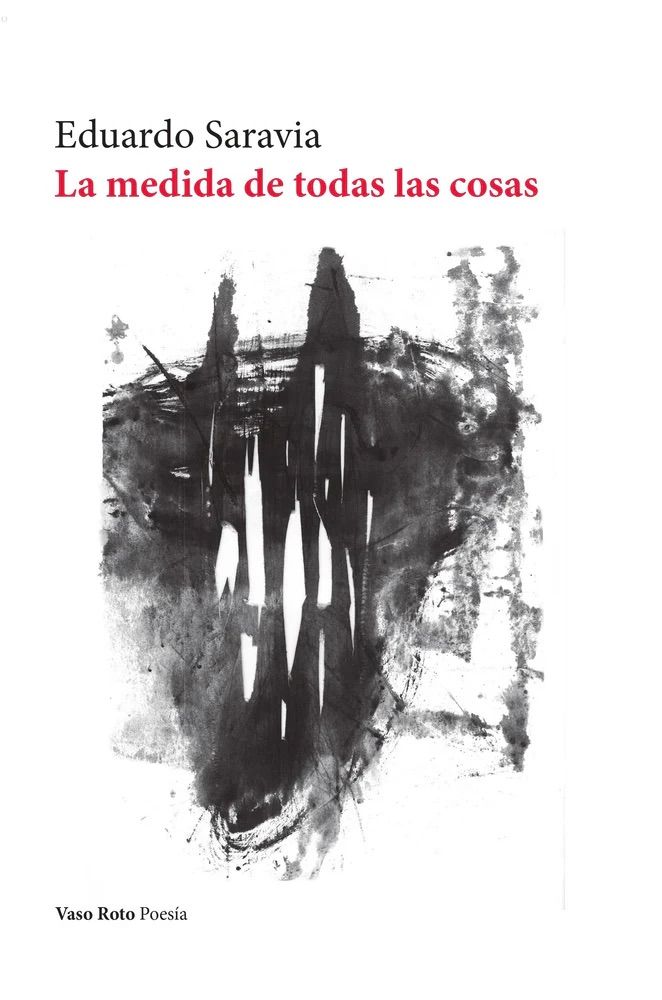
La medida de todas las cosas
Eduardo Saravia
México, Vaso Roto, 2025.
Compartir
Geovani de la Rosa
(Costa de Guerrero y de Oaxaca, 1986)
Ha publicado Érase una vez la fiesta (Cisnegro, 2023) y Trópico (Editorial Cultura, 2025). Mereció la beca de Jóvenes Creadores del Fonca (2012), el xviii Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón (2024) y el Tercer Premio Nacional de Poesía Periódico Poético (2025).
