Casas en llamas
Rafael E. Quezada
diciembre 2025 - enero 2026
Detalle de la exposición Eco-gramas del territorio, de Eric E. Esparza Núñez, Carlos Gutiérrez Angulo y el colectivo formado por Mónica Romero y Pablo Castro, que se montó en la Galería Metropolitana de la uam entre julio y octubre de 2025. Fotografía: Ángel Emmanuel Sánchez.
La casa, por supuesto, estaba en llamas. Toda la calle se estaba quemando y mis padres estaban contentos.
Apenas había bajado las cajas del coche y ya tenía la cabeza llena de escombros. Mom decía que la combustión purificaba, que le confería al vecindario cierto resplandor de gloria y que el calor incluso ayudaría a florecer la bugambilia. Lo decía mientras agitaba su copa de vino, mientras Dad se tomaba selfies sin perspectiva con los rescoldos de los muros al fondo y las subía a su Facebook. Era cierto que jamás los había visto tan felices. Ella se había teñido el cabello bermejo, en armonía con los incendios, y mantenía una rutina de intensa exfoliación nocturna con capas y capas de crema antipuntos negros; él se había comprado un shampoo para el crecimiento que le había devuelto cierta densidad en la coronilla y lo hacía ver, bajo las brasas, como una antorcha de querosén.
Creí que no me costaría acostumbrarme a las brasas. Sentí las cosquillas del fuego desde que mis pies tocaron la banqueta y se arraigaron sin dolor a mis zapatos, se abrieron camino por mi piel hasta envolverme toda, de pies a cabeza. En mi adolescencia teníamos un gato que a veces me lamía los dedos y su lengua se sentía rasposa, áspera como una lija. Era incómodo, pero era una muestra de amor. Así se sentía el apretón del fuego, tenía un gusto familiar como de abrazo cándido al terminar la cena de Thanksgiving. Y la ventaja era que, con la casa en llamas, me resultaba más fácil encender los cigarrillos y entregarme al vicio que, según mi exmarido, terminaría por mandarme tarde o temprano a los infiernos.
—Nos encanta aquí —dijo Dad—, sería perfecto si no fuera por la casa al final de la manzana, esa de los… ¿cómo se llamaban, darling?
—Los Hernández, darling, los Hernández —respondió Mom, alzando las cejas y arrugando la nariz en ese gesto de inmisericordia moral que conocía tan a fondo. No me dieron ningún detalle; más bien guardaron silencio, expectantes, esperando sin duda que atizara sus lenguas para que me explicaran los detalles, pero me mantuve imperturbable porque odiaba darles la razón. Esa misma tarde, sin embargo, salí a caminar para comprobarlo con mis propios ojos. Todas nuestras casas ardían en una incandescencia hipnótica, y lo mismo sucedía con las cafeterías, las tiendas de ropa, los minisúper que proliferaban en las esquinas, incluso una galería cuya flama era la más alta, avivada por la combustión de sus lienzos. Antes, me contaron, era una pequeña panadería hasta que fue adquirida por Mr. Farraday. En esa uniformidad, no me costaba trabajo entender por qué mis padres no soportaban esa otra casa.
La tuve frente a mí, intacta, sumergida en la penumbra de su triste fachada sin arder. La verja de hierro, corroída por el óxido de décadas de lluvias, dejaba ver con claridad el interior del patio. Había un niño de diez, quizás once años. Sostenía una cubeta bajo una llave de agua, de la cual escurría un hilo frágil, casi ridículo. La cubeta todavía estaba a medio llenar cuando el flujo se debilitó y terminó por desaparecer. El niño levantó el balde con esfuerzo (pensé que había mucha fuerza en sus bracitos que parecían ramas) y se giró hacia donde me encontraba. Nos miramos un instante, quietos y en silencio. Cuando por fin me habló, no entendí una sola de sus palabras porque los que no ardían tenían un idioma extraño, algo parecido al siseo de una vela de cumpleaños que se apaga. Cuando estaba en high school me había inscrito a un curso para aprenderlo, pero con el paso de los años lo olvidé. Nunca pensé que llegaría a necesitarlo.
Le hice señas con la mano encendida, intenté explicarle que no comprendía, y entonces el niño se acercó hasta la reja, levantó la cubeta y me la ofreció. No podía tomarla a través de la balaustrada, pero adelanté la mano entre los barrotes y la sumergí en el agua fría. El fuego de mis dedos se apagó con un súbito chasquido. Cerré los ojos, concentrada en esa parte de mí que ya no ardía, en la caricia helada del viento que recorría mis falanges, en esa nueva dulzura punzante que, sin embargo, me producía cierto placer. Por un momento imaginé hundirme entera, desaparecer dentro de esa líquida quietud, pero el niño retrocedió con el balde. Después habló de nuevo y, esa vez, lo entendí todo.
—Era la última cubeta —dijo—. Se fue el agua cuando todo empezó a arder y por eso se habían marchado todos.
—¿Y ustedes? —pregunté—. ¿Por qué seguían aquí?
—No teníamos a dónde ir.
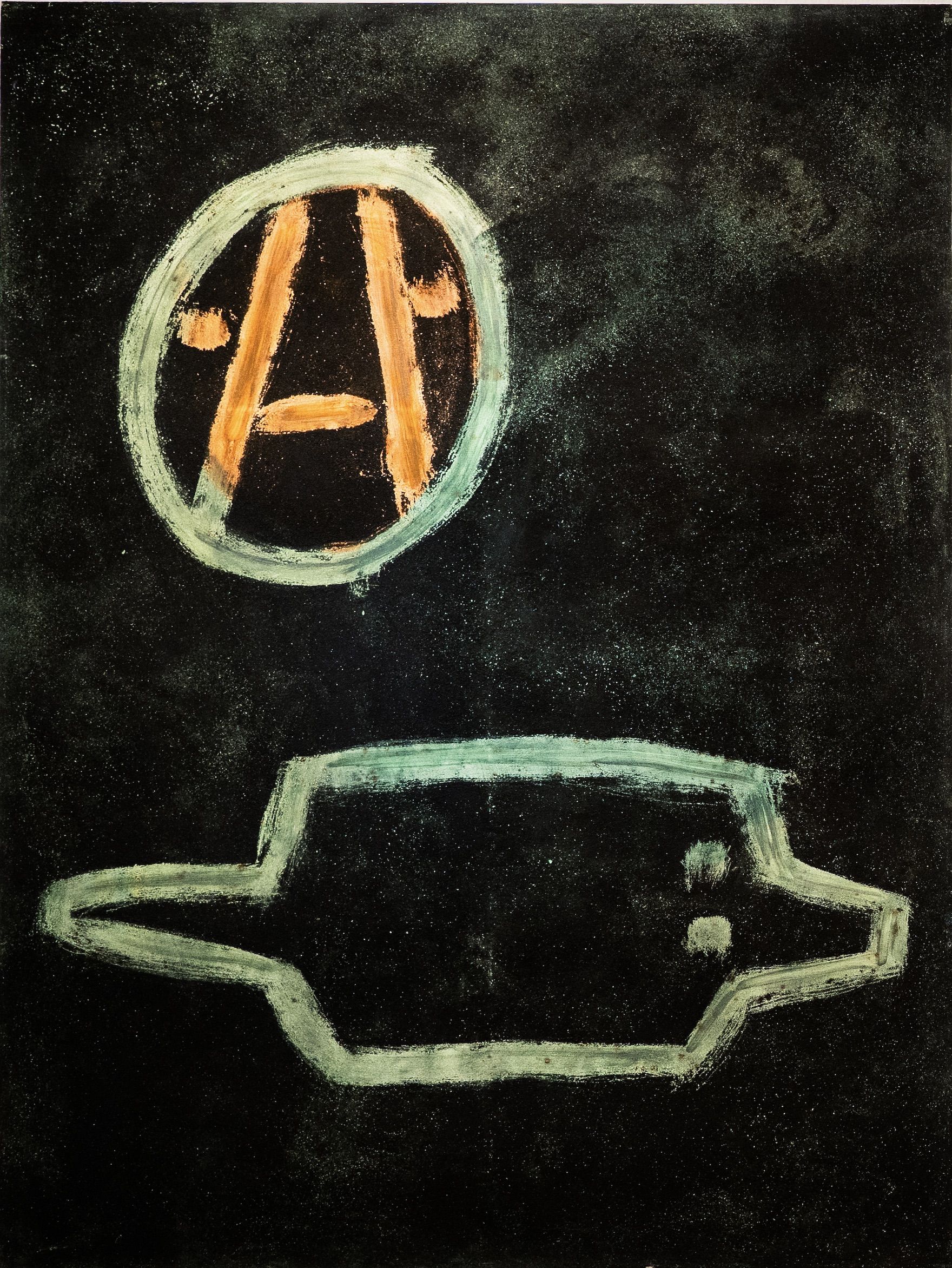
Detalle de la exposición Eco-gramas del territorio, de Eric E. Esparza Núñez, Carlos Gutiérrez Angulo y el colectivo formado por Mónica Romero y Pablo Castro, que se montó en la Galería Metropolitana de la uam entre julio y octubre de 2025.
Regresé a la casa con la mano húmeda y traté de esconderla en el bolsillo para que no se dieran cuenta. Me recordó la primera vez que metí cigarrillos a la casa, ocultos en el fondo de mi mochila, y como aquella vez, fue Dad quien descifró en mi rostro que estaba tratando de ocultar algo.
—¿Qué te pasó?
—Nada —mentí—. Me apagué un poco, eso es todo.
Frunció el ceño y Mom, que removía el guiso en la cocina, se precipitó con la única intención de dedicarme uno de sus lánguidos reproches.
—No empieces con tus rarezas, Emily —dijo—. Ya sé que cuesta adaptarse, pero el cuerpo aprende tarde o temprano.
Se acercó, me tomó la muñeca y el calor de su palma me encendió otra vez. Sentí cómo el fuego subía por el brazo, el pecho, la garganta. Comprendí que nada podía ocultarse en una casa donde no existe un recoveco de sombras.
—Así está mejor —dijo ella, satisfecha, y volvió a la cocina.
Esa noche escuché el murmullo de los vecinos, las risas mezcladas con el crepitar de las casas y el sonido de las copas. Reconocí, además de a mis padres, a Mr. Farraday y a los Turner, y a esa chica de Wisconsin que trabajaba online para una gran compañía de smartphones. Estaban reunidos en el salón de la casa. Entre lo que pude dilucidar, entendí que discutían la forma de lograr que la toda cuadra ardiera sin excepciones.
—No podían quedarse ahí —dijo alguien, creo que Mrs. Turner—. Echaban a perder todo el encanto.
No sé bien qué me impulsó —creo que fue, quizás, el recuerdo de la mano húmeda que todavía me hacía cosquillas como un miembro fantasma—, pero me vestí de prisa y me escabullí sin ruido con la mente saturada de humo. Por la noche, los edificios ardían en colores de bronce y escarlata. A lo lejos, distinguí la casa de los Hernández, intacta, una isla blanca en medio del incendio perpetuo. Avancé con cautela, sintiendo bajo mis pies el calor de las baldosas. Me parecía absurdo ir a advertirles del peligro —¿qué podría decirles una como yo, una que ardía sin darse cuenta?—, pero seguí caminando, impulsada por una mezcla de culpa y curiosidad.
La reja estaba abierta. Me colé hasta el patio como si tuviera algún tipo de derecho sobre aquella tierra virgen del incendio, como si fuera la tierra de nadie. Me puse frente a la puerta y llamé en voz alta.
—Hello?
Nadie respondió. Entonces me acerqué a la madera. Y la toqué.
El instante fue mínimo, casi piadoso: la tabla se tiñó de luz, crujió y una lengua incandescente se deslizó hacia el techo. Retiré la mano, pero ya era demasiado tarde. Las cortinas respiraban fuego, los marcos exhalaban humo, el patio entero se volvió espejo de resplandor. Permanecí inmóvil, viendo arder lo que había querido salvar de aquel monarca pervertido, un rey Midas que tornaba en vestigio todo aquello que quería salvar.
A través del resplandor, vi salir al niño y a dos figuras que, supongo, eran sus padres. Me miraban con un extraño brillo triste en las pupilas. Las llamas bailaban junto a ellos. Quise advertirles, gritarles que no se acercaran, pero mi lengua había olvidado la caricia del antídoto y mis palabras eran solo un humo incomprensible para ellos.
El niño extendió sus pequeñas manos de ceniza y me abrazó. Me acuerdo de cómo se ahogó de golpe la exhalación de mis pulmones, el resplandor de mis ojos, de cómo relajé los brazos alrededor de su pequeño cuerpo y me dejé extinguir junto con él.
Compartir
Rafael E. Quezada
(Ciudad de México, 1995)
Maestro en Literatura Mexicana Contemporánea por la Unidad Azcapotzalco de la uam. Autor del libro de cuentos El hambre del mundo (Ediciones del Lirio, 2023). Ganador del Certamen de cuento “Eugenio Carbajal” 2024.
