El cuerpo herido:
Pelea de gallos, de María Fernanda Ampuero
Stephanie Castillón Medina
Contraluz
octubre-noviembre de 2025
En su primer libro de cuentos, Pelea de gallos, María Fernanda Ampuero nos enfrenta a un universo de cuerpos heridos, voces desgarradas y espacios domésticos (como el hogar) convertidos en zonas de violencia. A través de una escritura feroz, Ampuero expone la violencia estructural que atraviesa la vida de las mujeres y niñas, no solo desde la particularidad de Ecuador (área andina), sino en toda América Latina.
Sin embargo, en estos cuentos Ampuero no se limita a narrar el dolor, lo que construye en cada uno es una estética de la monstruosidad, donde los personajes (especialmente los femeninos) encarnan formas radicales de lo otro, lo impropio y lo no normativo. Esta monstruosidad, lejos de ser un rasgo negativo, se convierte en una forma de resistencia, de supervivencia y de denuncia.
Es decir, Ampuero no presenta monstruos en el sentido de clásico o fantástico que encontramos en autores como Bram Stoker, con Drácula, o en H.P. Lovecraft, con La llamada de Cthulhu. Las criaturas de Ampuero son profundamente humanas, pero transformadas por la violencia. La infancia, la familia y la sexualidad (núcleos que suelen asociarse a lo tierno, lo íntimo o lo efectivo) son mostrados en Pelea de gallos como espacios de trauma, donde el hogar se convierte en una trampa y el cuerpo, en el campo de batalla donde se inscriben los abusos. En cuentos como “Nam” o “Ali”, las protagonistas no nacen deformes, se deforman a causa del entorno. En “Nam”, la narradora describe:
a Diana Ward-Espinoza por alguna otra oscura exigencia jerárquica de las chicas populares, ningún grupo la acepta. Es blanca, rubia, tiene los ojos verdes, su nariz diminuta está salpicada de pecas doradas, pero ningún grupo la acepta. A mí tampoco me aceptan, pero lo mío es lo de siempre: gorda, morena, de lentes, peluda, fea, rara.
En "Ali" las trabajadoras domesticas relatan:
Nosotras creíamos que era mejor que llorara porque parecía que la niña Ali tenía muchísimo que llorar, una vida entera, pero la mamá le daba las pastillas como caramelos. A cada ratito. Nos daba pena verla así, tan hecha monstruo. La herida que le atravesaba la cara, como un gusano morado, la gordura tremenda, las babas, los ojos idos, las batas blancas que le había traído la madre de Estados Unidos y que, dijo, eran para que la vean siempre limpia.
En ambos casos, los monstruos no son únicamente los compañeros de la escuela en “Nam” o la madre y el padre en “Alí”, sino también el efecto visible que la violencia deja inscrito en los cuerpos que ha marcado.
Es importante mencionar que uno de los ejes centrales que atraviesan los trece cuentos de este libro es el cuerpo. No un cuerpo idealizado, erótico o disciplinado, sino un cuerpo herido. En cada uno de estos cuentos, Ampuero rompe con las representaciones hegemónicas del cuerpo femenino y muestra un lado más crudo y visceral; es decir, un lado que se relaciona con la idea de la monstruosidad femenina, que, como bien lo menciona Mabel Moraña:
El monstruo, como la mujer, es situado en el margen del sistema, al borde del abismo de la irrepresentabilidad: es lo desviado, anómalo e incompleto. Si la mujer, desde la Antigüedad, es vista como cuerpo mutilado y al mismo tiempo excesivo, propenso al desborde de sus flujos, a la deformación corporal, a la histeria, el monstruo es así mismo el lugar de la irracionalidad, la obsesión y la proliferación de la materia. […] El horror que causa el cuerpo femenino es solo comparable al del monstruo, figura devaluada, des-ordenada, sub-humana.
En este sentido, para Ampuero, la idea de monstruosidad femenina se articula a través de cuerpos que sangran, se deforman y son subordinados bajo la mirada patriarcal. La monstruosidad, en este sentido, es también una forma de lenguaje, una forma de gritar cuando ya no hay palabras posibles. En la narrativa de Ampuero, un cuerpo violado (como ocurre en “Subasta” y “Monstruos”) no se cura ni se salva: acontece otra cosa. Y esa alteración es la respuesta que la autora ofrece ante lo insoportable, lo voraz y lo brutal. No hay salvación, sólo transformación monstruosa.
Pero no sólo los personajes son monstruosos, también lo es el lenguaje. La escritura de Ampuero es tensa, casi asfixiante. Los silencios pesan y la narración tiembla, haciéndonos sentir el dolor de forma directa y rompiendo con las formas tradicionales de contar un cuento: no hay esperanza al final del túnel ni final feliz, la escritura misma es una herida abierta.
Finalmente, Pelea de gallos no es sólo un retrato de violencia, sino una crítica a las estructuras que la sostienen (familia, religión, racismo, machismo), donde las niñas, empleadas domésticas y mujeres encerradas no tienen voz o no son escuchadas en los sistemas de poder.
Por esta razón, Pelea de gallos es una obra que incomoda, sacude y aterroriza. En esta obra voraz, María Fernanda Ampuero nos obliga a mirar lo que muchas veces preferimos ignorar: las violencias íntimas y los cuerpos desechados. Mediante la monstruosidad, la autora construye una poética del horror cotidiano que desarticula las estructuras de género, clase, racismo y poder. En sus trece cuentos, cada uno desde su particularidad, las mujeres no son salvadas, su monstruosidad las convierte en algo más fuerte que el dolor, las transforma en mujeres que resisten desde sus propias heridas.
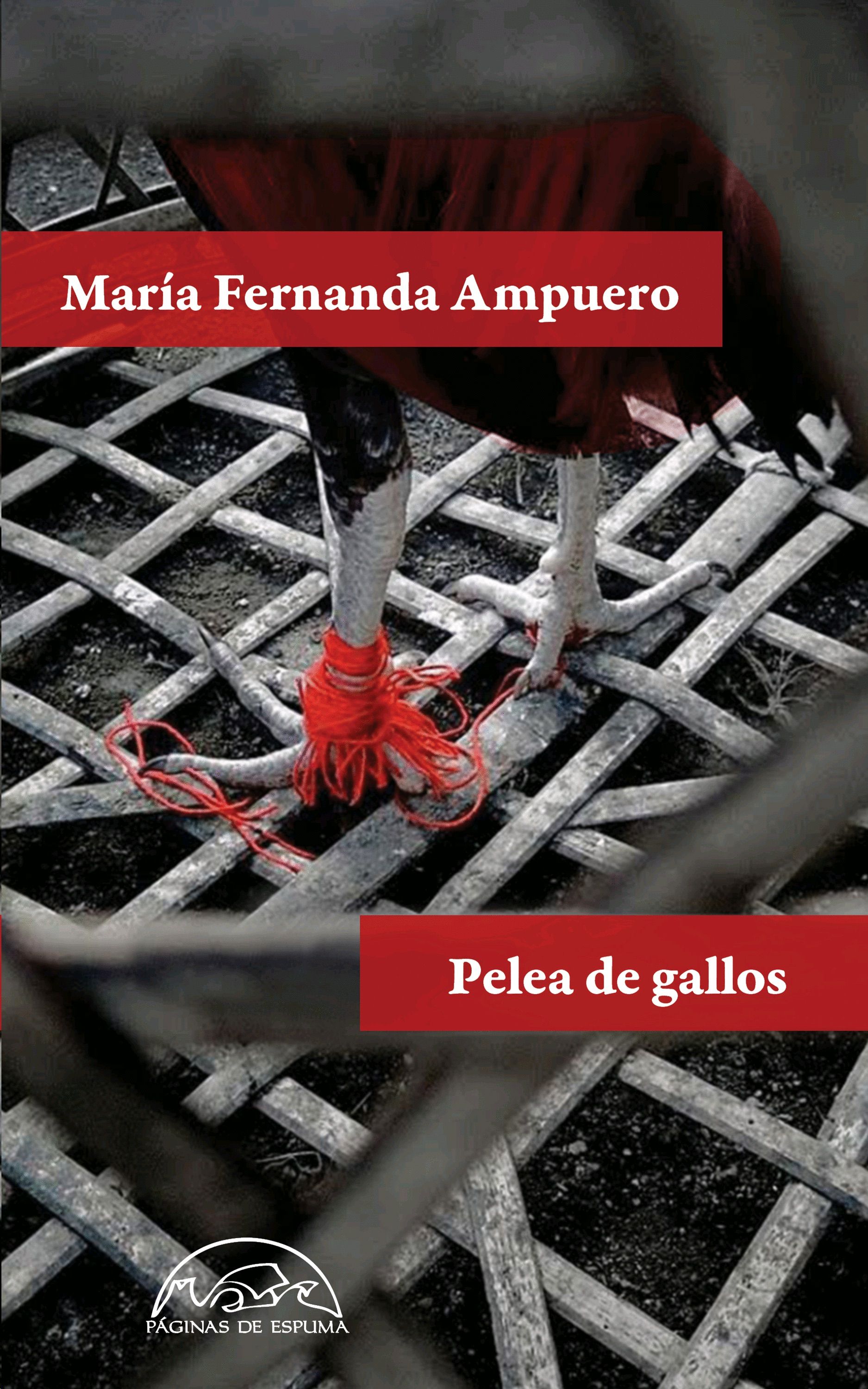
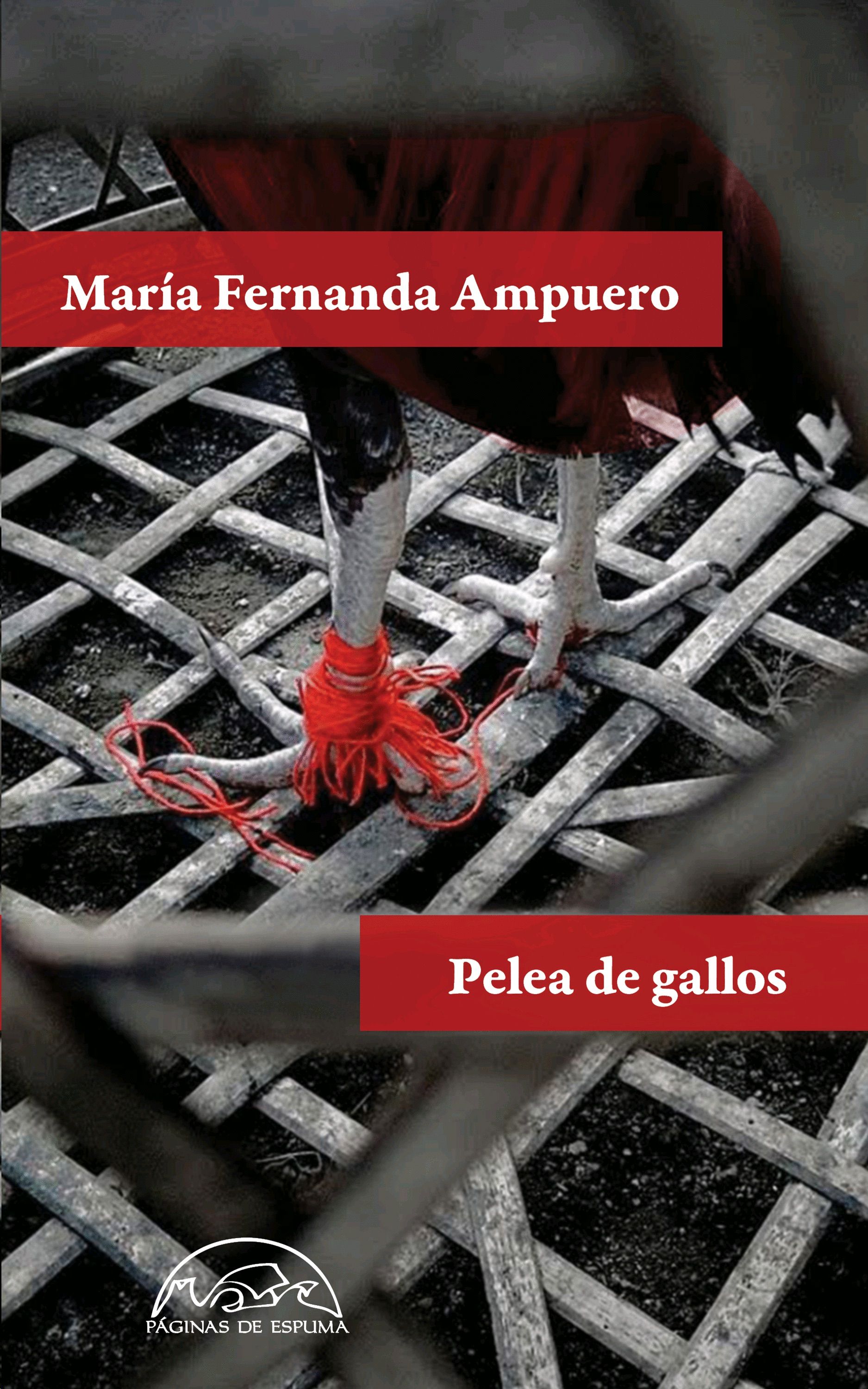
Pelea de gallos
María Fernanda Ampuero
España, Páginas de espuma, 2018, 120 pp.
Compartir
Stephanie Castillón Medina
Licenciada en Sociología por la UAM-X. Tiene la especialidad y maestría en Desarrollo Rural por la UAM-X y actualmente es estudiante del diplomado en Actualización de Literatura Hispanoamericana y del doctorado en Humanidades de la UAM-Xochimilco en la línea de Estudios Culturales y Crítica Poscolonial.
