Un bosque en el desierto.
Cuando la casa era un bosque, de Lucía Cornejo
Alonso Tolsá
contraluz
agosto-septiembre de 2025
Una casa es mucho más que un lugar. Para la poeta sonorense Lucía Cornejo (Ciudad Obregón, 1990) también significa memoria, compañía, refundación y, sobre todo, posibilidad de autoconocimiento. En su primer libro, Cuando la casa era un bosque, la naturaleza alegórica de los objetos que se convocan desborda su significado primario: las cosas entrañan conversaciones que la autora establece con el tiempo vivido, indagaciones desnudas a las verdades que este anuncia. Los veintinueve poemas que integran el pequeño volumen desvelan esa infranqueable huella que el tiempo imprime sobre todas las cosas. Cada poema es como una instantánea en plena fase de revelado, su figura se descubre conforme se recuperan alusiones materiales derivadas del pasado, entre otras, bálsamo labial, fotos familiares, tazas rotas, adornos navideños, duraznos y pinturas enmarcadas.
Cuando la casa era un bosque está dividido en tres secciones proporcionales: en la primera, los enlaces consanguíneos de la voz lírica aparecen tan auténticos e imperfectos como irrenunciables. Los vínculos afectivos se rinden a la despojada mirada de la hija que se reconoce distinta, aunque no separada, de madre, padre y abuelos. En la tradición homérica, es la peregrina que luego de un tiempo en otro lugar vuelve al hogar transformada, por eso la apreciación recurrente de los cuerpos y rostros acostumbrados, los dormitorios habituales, el jardín y la tierra.
Mediante construcciones ligeras, precisas, la poeta procura encontrar en la simpleza temática y expresiva una linterna con que iluminar realidades ocultas. El afán por alcanzar a tocar la raíz de un acontecimiento personal reviste su perspectiva de una extraordinaria honestidad, en la que es fácil reconocer la estética de la cotidianidad y el carácter confesional de las estadounidenses Sharon Olds y Linda Pastan. Ya que además de poeta Cornejo es lectora, investigadora y traductora del inglés, no es raro que el temperamento directo de esta lengua también esté presente en su primer libro:
Lo que nos mueve a elegir ciertos autores —escribió en una ocasión, a propósito de su labor interpretativa, Lucille Clifton— es una pulsión afectiva […] aunque como traductores recreamos otra voz mediante un ejercicio de reescritura que no escapa de lo personal y subjetivo, buscamos que este proceso sea informado, hasta cierto punto consciente del universo literario del otre, donde sea posible arrojar luz sobre las distancias y diferencias entre versiones.
En el segundo apartado de Cuando la casa era un bosque, título en extremo intrigante, hay una aproximación a las relaciones románticas, en particular, a esos detalles que vuelven una escena común en pareja un acontecimiento subrepticio que escapa al alarde verbal. En poemas como “Círculos en el cuerpo” u “Opacidad”, esta actitud dubitativa aumenta; en el primero se dice: “Hay tanto que no sabes de esa escama desprendida, a dónde va para que tú sigas viviendo”, mientras que el otro observa: “Yo aún no lo sabía: hay cosas que sobreviven al deseo de capturarlas”. Bajo la capa de la descripción, pretendidamente literal, de charlar, cocinar juntos o armar rompecabezas, la tensión narrativa se construye con sigilo.
Además de vínculos concretos y, por ello, imposibles, el mundo de Cornejo está poblado de estímulos empíricos: al poder evocativo proustiano del oído y el gusto, se añade la cultura visual de la autora manifiesta en la perspectiva física implicada en los poemas, donde se dan cita una y otra vez instancias en las que la presencia de la luz es esencial, por ejemplo, las fotografías, el reflejo en un espejo, el dibujo y la pintura. Además de las obras El beso de Gustav Klimt y El regreso del mercado de Jean Chardin, en este último rubro se alude al cuadro anónimo de una playa con barcos en lontananza que da la bienvenida al espacio doméstico. Así como la cercanía o el alejamiento que la poeta alterna frente a las cosas son metáforas del apego y el desapego emocional, la idea de duplicidad se corresponde con la reproductibilidad que un hijo simboliza respecto a los padres. Esta noción atraviesa y da coherencia conceptual a Cuando la casa era un bosque, pues para escucharse a sí misma, la voz lírica se apoya en el punto de vista de los otros; el yo es ese tornavoz sobre el que repercuten las expectativas de padres, abuelos y parejas.
La casa y el (inexistente) bosque, como el resto de lugares, son espacios internos. Por eso, la travesía que plantean los poemas “Cerca”, “Órbitas”, “Señales de llegada” o “Fisura” es multidimensional: se produce afuera, pero también adentro, es horizontal y, en simultáneo, vertical. En “Fisura”, el recorrido parte de la intimidad de un lecho hacia una banqueta tumultuosa. Cruzar una salida remplaza un estado anímico por otro (“Dejo atrás este verano y su encierro. […] Encuentro un lugar en la avenida para mudar de piel.”), el campo semántico de cama, sábana y lámpara colisiona con el de ciudad, parque y acera, como si se transitara repentinamente de la agotada seguridad a la severa contingencia existencial. El instinto nómada de Cornejo, comprendido en cierta emoción asociada al viaje, es representado de manera sugestiva por la artista Mariana Alcántara quien, a través del valioso esfuerzo editorial por ilustrar este poemario, da al mismo una lectura adicional.
Por último, el tercer acápite de Cuando la casa era un bosque, más lúdico y heterogéneo que los anteriores, engloba fragmentos del recuerdo personal, episodios que regresan nuevamente a las figuras parentales y a una hermana no mencionada hasta entonces. Con este apartado, queda claro que el mérito de la disposición total de los poemas es que logra narrar, en tres ámbitos afines a todas las personas, un ejercicio libre de autognosis. Los lazos familiares, las relaciones de pareja y las reinterpretaciones de la memoria cuentan una historia que deriva en un poema final en el que la protagonista se atestigua a sí misma “esa otra que ya eres”, en un rincón iluminado de la imaginación.
La mayoría de los poemas del volumen son de corta extensión y puntuación escasa, sólo la estrictamente necesaria. La función de los recursos retóricos que acompañan al verso libre se introduce con oficio y sutilidad: con la utilización de la anáfora, por ejemplo, se dibuja sobre la página el reflejo en el espejo del que trata “Casa de soltera”, o en “Mi madre me pregunta si quiero ser madre”, con el uso particular de la disposición, una mosca parece desplazarse por la cocina durante una plática incómoda, finalmente, por no hablar de las numerosas metáforas, la aliteración embellece construcciones como la de “meses gemelos” del poema “Fraccionamientos” o “en su olor viajo al bosque”, contenida en “Duraznos”.
Una casa es mucho más que un lugar, es una temperatura emocional que va de la calidez al frío de la intemperie. A ratos el yo lírico es inaccesible, pero puesto que a veces somos así, Lucía Cornejo declara con ello un respeto absoluto también por lo que no entendemos. Es inusual que un primer libro presente la madurez de Cuando la casa era un bosque, una obra coherente y convincente con los principios artísticos que abraza. Cobijado en estos, la autora ofrece algo difícil de agenciar para cualquier escritor: una propuesta, el poder de un discurso formado.
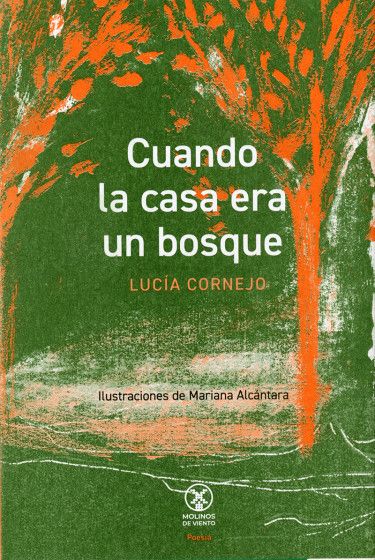
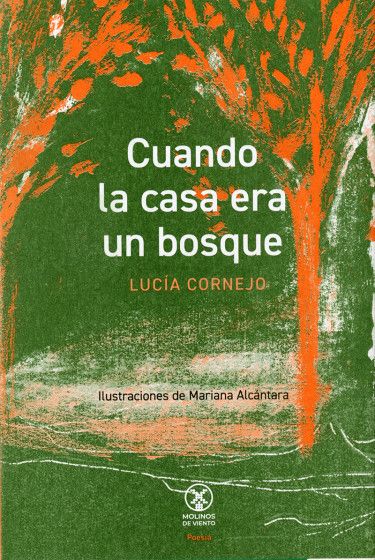
Cuando la casa era un bosque
Lucía Cornejo
México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2024, 82 pp.
