El cuento de la criada:
Margaret Atwood
y la rebelión de existir
Moisés Elías Fuentes
junio-julio de 2025
“Subo y penetro en la oscuridad del interior: o en la luz.” Tales son las palabras que pronuncia Defred para concluir el relato en que expone los avatares de su vida desde que fue secuestrada y convertida en criada para fines reproductivos de una familia de clase alta, según lo que ordenan las leyes en la dictadura teocrática y plutocrática de Gilead. Secuestrada, esclavizada, despojada de nombre y de historia, en las últimas palabras de Defred se atisba una esperanza, tenue si se quiere, pero que conlleva la afirmación de la existencia.
Novela de múltiples interpretaciones, en lo personal, tengo para mí que el tema central de El cuento de la criada, de Margaret Atwood (Canadá, 1939), es el de la preservación de la identidad y de la individualidad como formas de rebeldía ante un sistema dictatorial que despersonaliza a sus víctimas para dominarlas y explotarlas con mayor eficacia. El estado como un ente que monopoliza el poder y lo utiliza para derrotar y domesticar a los individuos.
Relato distópico en que Estados Unidos ha devenido en un régimen dictatorial, teocrático y segregacionista llamado república de Gilead, desde su primera edición, sobre El cuento de la criada ha pendido la sospecha de ser una predicción del futuro de Estados Unidos, sospecha tentadora pero inexacta, porque Atwood publicó la novela en 1985, cuando no se vislumbraba la debacle del bloque comunista y la desaparición de la Unión Soviética, por lo que Estados Unidos no podía considerarse la potencia hegemónica.
Y, por otra parte, en 1985 ya se advertía la inclinación de la alta clase política estadounidense hacia el autoritarismo, el fanatismo religioso, la intolerancia a la disidencia y la emergencia de la plutocracia. Tal inclinación es la que retrata la escritora canadiense en El cuento de la criada, novela narrada en primera persona y desde un solo punto de vista, el de Defred, la mujer que, mediante la clandestina elaboración de su relato, intenta preservar su identidad personal, a contrapelo del sistema deshumanizador al que está sometida:
Me levanto de la silla, doy un paso hacia la luz del sol con los zapatos rojos de tacón bajo, que no han sido pensados para bailar sino para proteger la columna vertebral. Los guantes rojos están sobre la cama. Los recojo y me los pongo, dedo a dedo. Salvo la toca que rodea mi cara, todo es rojo, del color de la sangre, que es el que nos define.
Desde el punto de vista de Defred, vemos desplegarse, en puntillosas descripciones, la vida cotidiana de la tiranía sin rostro de Gilead, poder tan omnímodo como incognoscible, jerarquizado, críptico, no personificado por una figura individual, sino por sombras autoritarias, inaccesibles, casi fantásticas, de no ser porque han sido capaces de crear una nueva realidad, en la que son las que ostentan lo único verdadero e incuestionable en la atmósfera inmóvil y asfixiante de Gilead: el ejercicio del poder.
Aunque incorpóreo, a las claras se advierte que el poder en Gilead lo ejercen hombres, al grado de que las mujeres que pertenecen a la alta jerarquía son infértiles, represoras de las demás mujeres, pero dependientes de ellas debido a la esterilidad. Esta relación ambigua de poder y dependencia es la que malogra cualquier intento de empatía entre las mujeres, hecho que Atwood esparce con singular agudeza a lo largo de toda la novela:
A veces pienso que no se las envía a los Ángeles, sino que las desteje y vuelve a convertirlas en ovillos para tejerlas de nuevo. Tal vez sólo sirva para tenerlas ocupadas, dar sentido a sus vidas; pero yo envidio el tejido de la Esposa del Comandante. Está muy bien eso de contar con pequeños objetivos fáciles de alcanzar.
Y ella, ¿qué envidia de mí?
No me dirige la palabra, a menos que no pueda evitarlo. Para ella soy una deshonra. Y una necesidad.
Con un guiño de inteligencia, mediante la tensión de las relaciones femeninas en Gilead, Atwood devela el triunfo del sistema heteropatriarcal y falocéntrico que, a lo largo de siglos, ha predominado en la práctica religiosa y en la organización sociopolítica del Occidente hegemónico. Ajena a victimismos autocomplacientes, Atwood nos deja la tarea de encontrar el paralelismo entre la distópica Gilead y el mundo exterior, real, en que vivimos.
Maestra en la estructuración de espacios físicos, en El cuento de la criada Atwood construye una atmósfera casi irrespirable, en la que todos y cada uno de los seres que habitan Gilead se hallan bajo el peso de una represión que se vuelve parte de la carne, la mente y los sentimientos; represión cerrada, sin resquicios, a la que Defred se enfrenta con los deslices de sus delitos del pensamiento:
Me gustaría robar algo de esta habitación. Me gustaría llevarme algún objeto pequeño —el cenicero de volutas, quizá la cajita de plata para las píldoras que está en la repisa, o una flor seca—, ocultarlo entre los pliegues de mi vestido o en el bolsillo de mi manga, hasta la noche, y esconderlo en mi habitación debajo de la cama, dentro de un zapato o en un rasgón del cojín de la FE. De vez en cuando lo sacaría para mirarlo. Me daría la sensación de que tengo poder.
Aun cuando el delito no llega a cometerse más allá de la mente, el hecho de haberlo pensado es en sí una transgresión del orden impuesto, una ruptura que libera al ser de la inmovilidad a la que está sometido. A partir del delito del pensamiento, Defred se recupera poco a poco a sí misma; retoma posesión, aunque sea en secreto, de sí misma, lo que la lleva a revalorar el cerrado entorno en que ha estado existiendo como una cosa y, además, en su intimidad también cosifica a sus captores:
A mi espalda, Rita o Cora —alguna de las dos— abandona su sitio en el cuadro familiar y camina en silencio hacia la cocina. El Comandante espera, con la vista baja. Suspira; del bolsillo interior de la chaqueta extrae un par de gafas de lectura, de montura dorada, y se las pone. Ahora parece un zapatero salido de un viejo libro de cuentos.
Reducida a la condición de esclava sexual, Defred reduce a sus esclavistas a la condición de personajes, en un acto que va más allá de lo simbólico, toda vez que, en tanto personajes, puede trastocarlos, indagar sus ideas y emociones, controlarlos. Es el momento en que la sublevación de Defred pasa de la idea imprecisa a la acción. De esta manera, El cuento de la criada trasciende el horror ineludible de la distopia para devenir en utopía íntima, pero no por ello ilusoria.
Narradora dinámica, inteligente, cuidadosa en la descripción de los detalles y en su incorporación de los mismos en la trama, Atwood no empantana en ningún momento El cuento de la criada en una ambiente angustioso e irrespirable, sino que vuelve la novela un juego de tensiones, desafíos y agudezas, hasta llegar a la resolución final, que es ambigua, abierta, como lo es, según descubrimos, el título mismo de la novela, El cuento de la criada, en el que se escucha el eco de fairy (hada), por lo que el título debería ser The Handmaid’s Fairy Tale, es decir El cuento de hadas de la criada. Sin embargo, la elección del título que conocemos resulta más sugerente porque nos remite al cuento de una criada que se transforma en hada de sí misma, su propia emancipadora: la rebelión de existir comienza cuando somos capaces de imaginarnos y de imaginar la otredad.
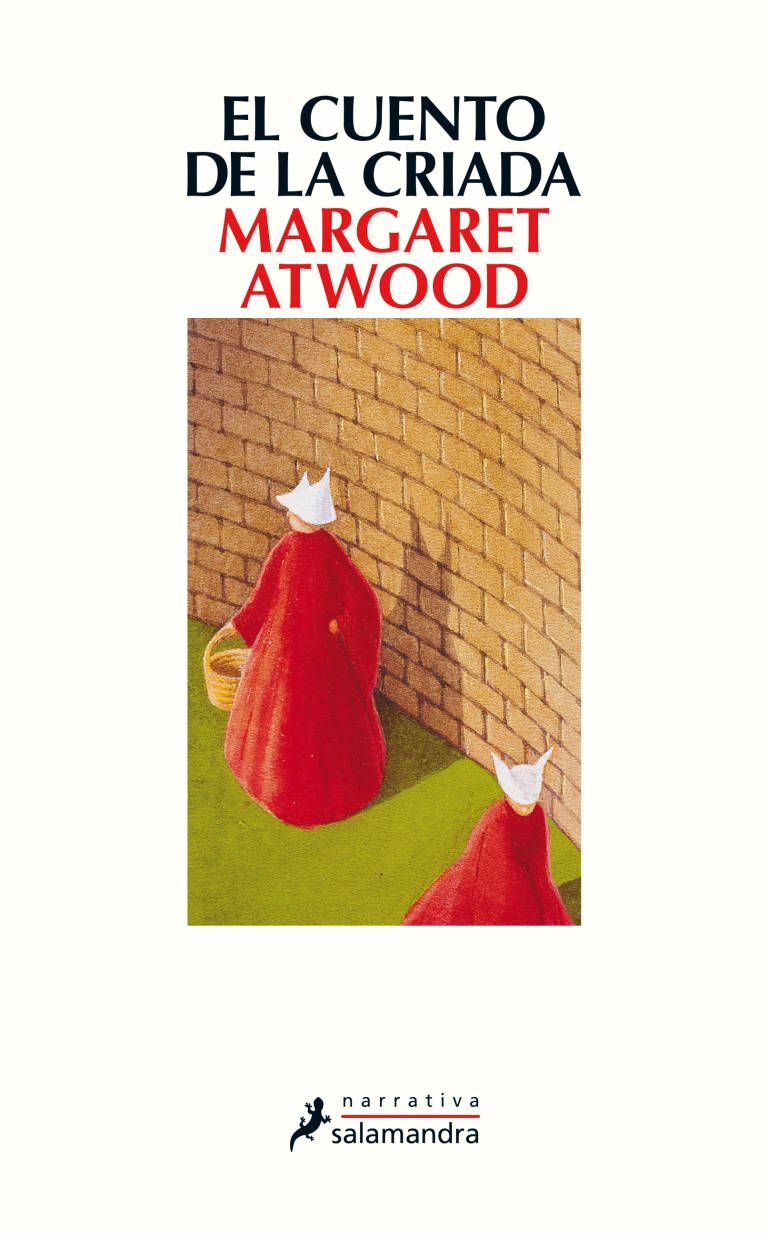
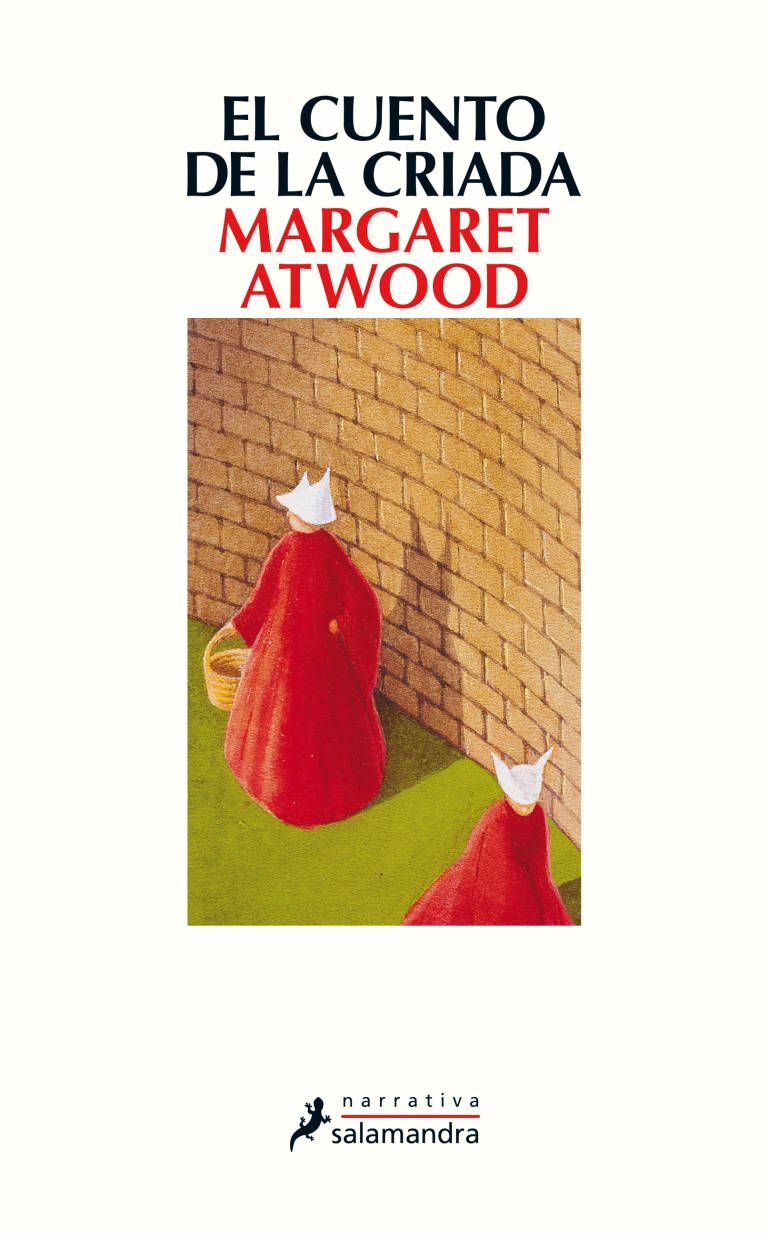
El cuento de la criada
Margaret Atwood
Traducción del inglés de Elsa Mateo Blanco
Barcelona, Salamandra Bolsillo, 2020, 416 pp.
