Simplicidad histórica:
Dos veces esto, de Valeria List
Ingrid Solana
junio-julio de 2025
¿Qué es la historia sino la repetición incesante y, al mismo tiempo, nueva; el “dos veces esto” que sucede en su aparente discontinuidad como un presagio de lo posible? Parece que la historia es lejana, que está distanciada de nuestras pequeñas e insignificantes vidas pero, más bien, nuestras vidas son la historia en sí. El libro Dos veces esto, de Valeria List, diserta sobre ello. Lo hace en el lenguaje por excelencia de la historia: el de la poesía. Dividido en cuatro partes: “Estamos enfermas”, “Lejos de la luz nuestros relatos”, “Precariedad de los intercambios”, y “Esta sed no se va con necedad”, los lectores de este libro emprendemos un recorrido historizado en la vida de la mirada de una mujer:
Me detenía en las fotos mucho tiempo. Una vida había corrido, como cinta, antes de mí. El aire había cambiado de color. Antes era rojizo, se podía retratar. Ahora era transparente, como si no existiera ya ningún ambiente. Ver a mi madre, que muchas veces me aterrorizaba, ahí detenida de la mano de mi abuela, con sus labios cerrados como el pico de un pollo pequeño y un gorro dantesco amarrado con un moño bajo su barbilla, me enternecía. Como si yo no fuera su hija, como si fuera una niña más grande que ella, o como si nunca hubiera llegado a nacer. (p. 33)
A veces convertida en niña, a veces en adolescente, otras como adulta; la propia voz se camufla en cada poema y combina tiempos: un cuerpo es atravesado por los distintos momentos y figuraciones de una vida partida en mil vidas y, a la vez, es una unidad. El cuerpo de Dos veces esto es el cuerpo, a su vez, de las múltiples voces que lo habitan. Y esas voces son, en su mayor parte, la de la madre, la abuela, la vecina, la inquilina anterior: fantasmas que se quedan en una, el remanente de la historia de la otra que me modifica y me obliga a ser distinta:
Pese a la puerta cerrada
la colombiana entra sin tocar.
Conoce este escondite mejor que yo.
Se sienta frente a mí, me mira fijo.
Quisiera evitarla, desviar los ojos
ponerme a pensar en algo más.
(p. 78)
En este poema la aparición de una inquilina anterior en el lugar donde se vive es la evocación de todas esas mujeres que nos preceden en los espacios; la evocación de la comunión curiosa que se establece entre dos desconocidas cuando median los objetos que comunican tiempos disímiles. La invocación del fantasma aparece en todo el libro de List de forma constante: es la madre y la abuela; el padre, el abuelo, una constelación familiar de fantasmas que se repiten con su dejo de ausencias presentes: “Un día asumí que había pasado suficiente tiempo, que ya era una mujer. Pero nunca lo he terminado de entender. A veces veo a mi madre haciendo gestos tiernos o hablando con voz de bebé, y me parece que ella tampoco, que ninguna de las dos ha terminado de entender.” (p. 23).
Otra forma de historizar la vida cotidiana la plantea Dos veces esto como una reconstrucción verbal de los otros, por ejemplo, lo que el padre comenta del universo de la madre; esa reconstrucción masculina de una historia completamente distinta a la que las mujeres tejen con su sombra y dolor. En “Recaudo” leemos:
Hace años le pedí que me contara
Sobre las mujeres escondidas
En una época anterior a la de mi madre.
Entonces hizo un acto de escapismo
Pero hoy me pregunta si quiero saber.
Debería,
Para transformarlo en palabras. (p. 40)
Cuando la mujer es adulta ya no necesita las explicaciones del padre ni la carta del abuelo: es ella misma la que historiza; las ausencias completan los huecos; el vacío es la rotunda lejanía que la voz poética incorpora en su habla; su propia poesía, es decir, su palabra comienza a llenar el espacio. Poesía del vacío y del hueco, poesía convertida en presencia: la revolución es la duda. En “Arqueología de la basura” la historización de lo cotidiano convierte el gran acontecimiento indignante del cual surge este libro —una carta que explica de forma torpe y grotesca el abandono del patriarca mayor: el abuelo—, en una repetición. La familia en México es un nido de ausencias: son las mujeres las que permanecen en la casa, enlazadas por la desaparición de los hombres; repitiendo una y otra vez el ciclo de los abandonos. Las mujeres, en cambio, se quedan, fabulan la historia, le dan un sentido a ese relato de huecos: “Somos más las que no elegimos, las que solo nos quedamos.” (p. 49)
Por supuesto, a la luz de estos asuntos de “historia”, de abandono, de familias rotas, se añade, como una diada inevitable, el tópico del amor. Toda la poesía versa sobre el amor y sobre la muerte, pero sin duda, no todo amor ni toda muerte se evocan desde la misma orilla. En Dos veces esto el amor es una extrañeza; algo curiosamente entreverado, el revés y la paradoja. El libro no es nada ingenuo, la mirada de la protagonista de esta historia es aguda, escéptica, sumamente inteligente: “El corazón no es desgarbado pero en un impulso muestra lo que se espera de él; muchas veces termina, él mismo por él mismo, engañado”. (p. 15) Es decir, que no es lo exterior lo que nos engaña y nos envuelve con su supuesto “amor”, sino nuestro corazón y su fiebre de apegos e ilusiones sosas. “Sucias maneras de quedarse”, dice la voz poética en el poema “Historia natural” para referirse a esa curiosa mezcolanza de los amantes que, por costumbre y apego feroz, permanecen juntos, revueltos, imbricados sin forma propia; sólo durante el sueño, dice astutamente el poema, los amantes recobran su individualidad y son libres.
Hay tórtolas, parejas que viajan juntas, amantes en el mar, todas estas vinculaciones son puestas en duda en Dos veces esto, ¿es esto el amor?, ¿cómo confabula la historia y la costumbre?, ¿por qué la propia voz poética es, incluso, un abandono?, ¿cómo ser a través de la palabra?
la poesía es un engaño
El de las cosas que no se superan
pero escribimos como si estuvieran
cubiertas de polvo en un desván
como si lo que late en el cerebro
fuera pasado y no acecho
la finta de las palabras rodeando
lo que todavía tiembla.
(p. 67)
La poesía es motor, una forma de soltar, el exorcismo de la imagen que no se podía pronunciar pero que, por fin, pierde su hechizo. La historia de una mujer es una vajilla, una cebolla —también en alusión al poema “La cebolla” de Wisława Szymborska—, los trastes, el tejido, todas esas tonterías domésticas “ajenas” a la Historia —con mayúscula—. Dos veces esto coloca enfáticamente lo doméstico en un sentido inverso al de la trivialidad. La ironía de esa propuesta es el hecho de que todo el libro es una conversación incesante y vertiginosa con Guerra y paz, de Tolstoi. Este texto es, ante todo, el gran libro histórico que hace de la cotidianidad lo historizado. En Guerra y paz el tema del amor, además, es sumamente importante, aparece en las distintas tramas que colman la novela, pero también en forma de lazos rotos; así la separación por la guerra, el apego, la distancia y la extrañeza serán algunos de sus asuntos más apremiantes; Dos veces esto dialoga con esos retazos, con esa forma de alumbrar lo trágico a la luz de las vidas que pasan y pasean y se desvanecen.
Hay también, desde luego, otras presencias en el libro de List: Eunice Odio, Elsa Cross, Hilda Doolittle; ecos, voces, resonancias, extrañezas. Palabras cuerpo que se acompañan, no en busca de la identidad, sino en pos del desprendimiento, en una entrega a la historia de huecos que somos las mujeres: “Yo escribo cuando la emoción se torna rutinaria, cuando el sentimiento se vuelve borroso: turbio, insatisfecho, en búsqueda irremediable de algo distinto”, dice en el poema “Para Hilda Dolittle”. Escribir como una forma de trastocar, de cambiar los órdenes, de transformar aquello que damos por sentado; escribir sí es un acto revolucionario en ese sentido; es una forma de cambiar, de trastocar la historia, de escribirla de nuevo desde el punto de vista de la mujer que se queda y hace historia.
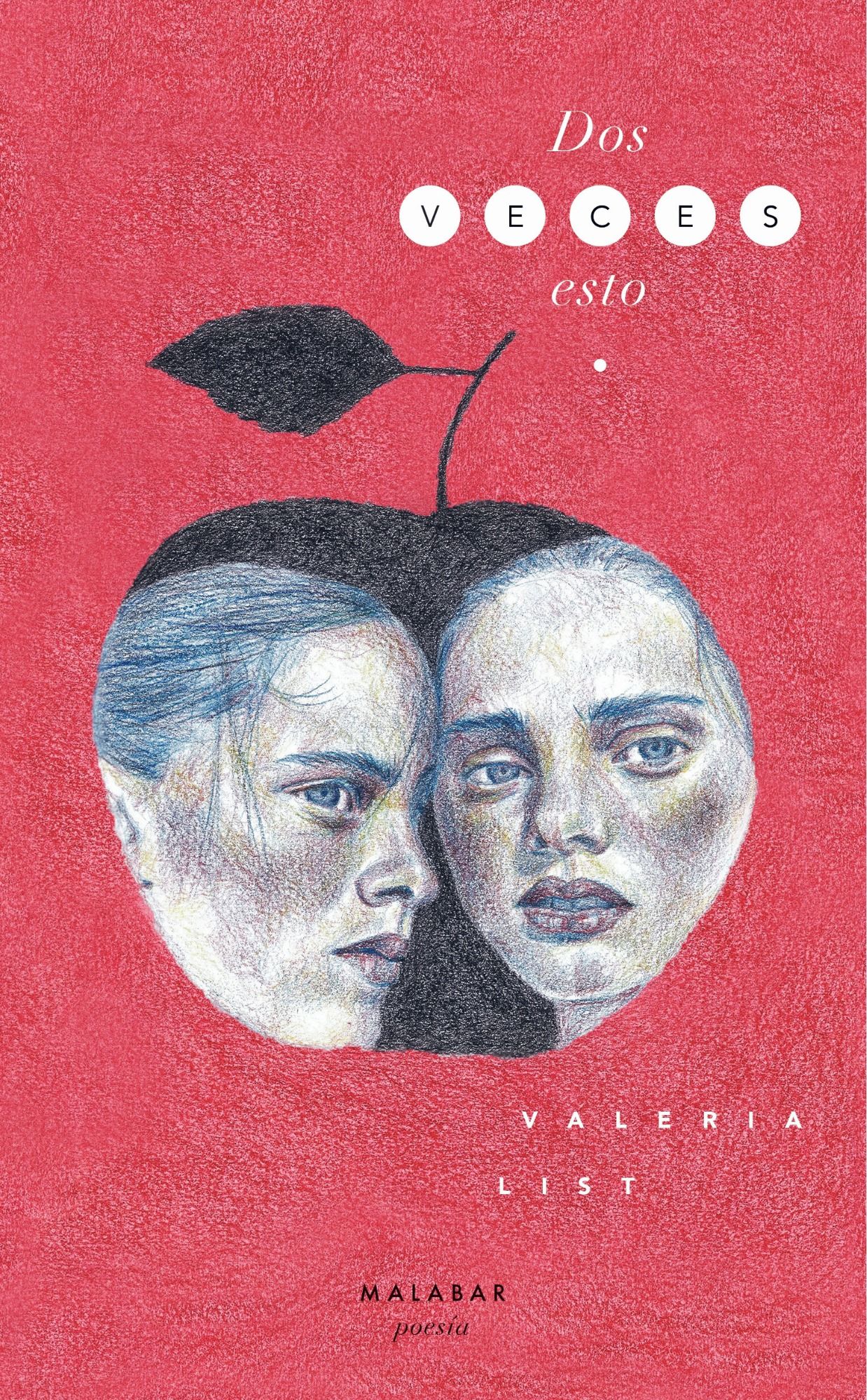
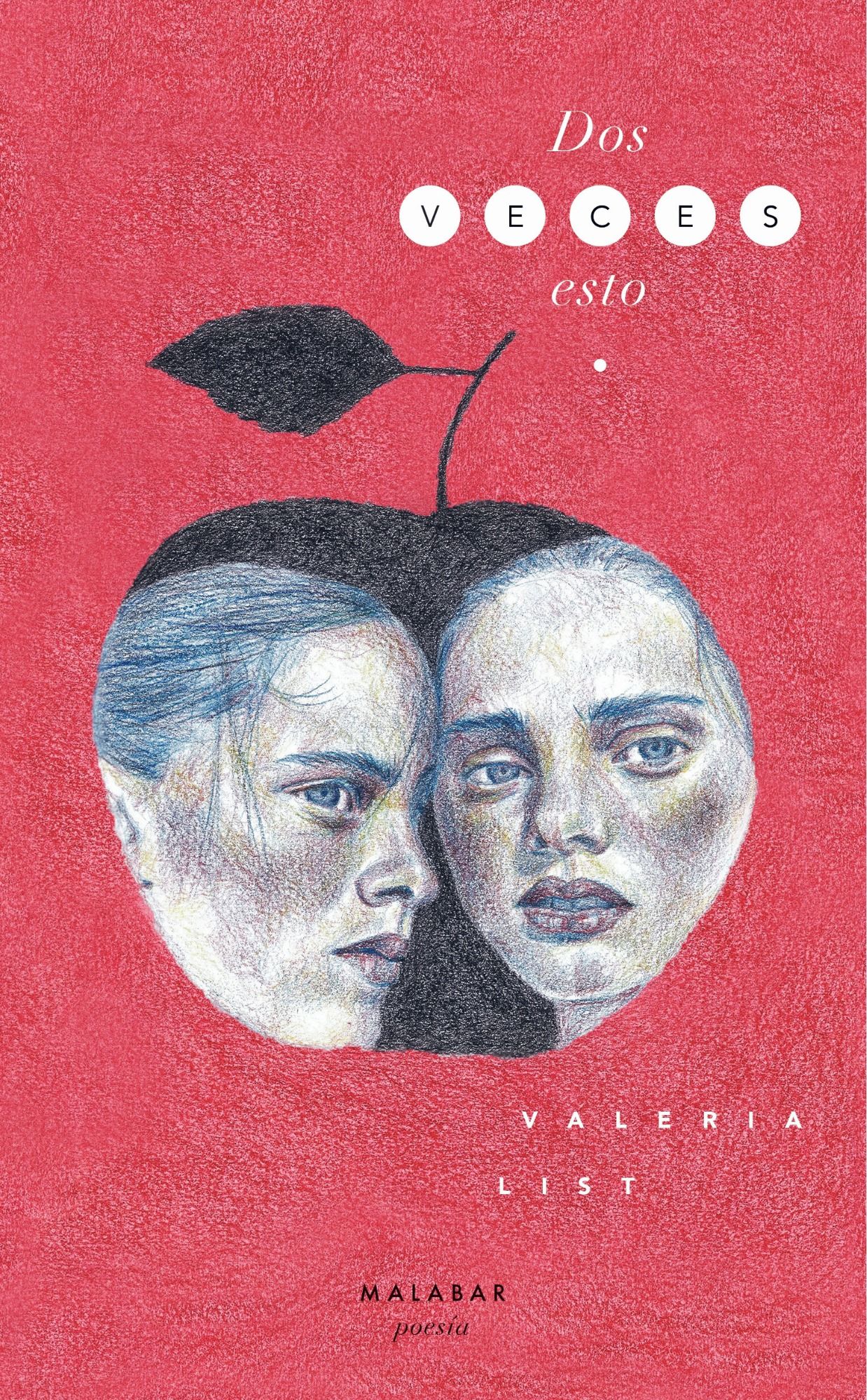
Dos veces esto
Valeria List
México, Malabar Editorial, 2024, 99 pp.
Compartir
Ingrid Solana
Escritora y doctora en Letras por la UNAM. Autora de los libros Barrio Verbo, Notas inauditas y Memorias tullidas del paraíso, entre otros. Fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas de 2009 a 2011. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.
