La paradoja de la memoria en White light / black rain: The Destruction of Hiroshima and Nagasaki
Adrián Alarcón
febrero-marzo de 2025
Explosión nuclear en Nagasaki, Japón, 9 de agosto de 1945. Fotografía: Wikimedia Commons
El pasado 11 de octubre se dio a conocer que la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2024 es la organización Nihon Hidankyo, fundada en 1956 por sobrevivientes de los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki (denominados hibakusha). En aras de la no repetición y del resarcimiento de los daños, ellos han dedicado los últimos sesentaiocho años a compartir sus testimonios con el mundo, por cuantas vías y medios estén a su alcance.
El documental White light / black rain: The Destruction of Hiroshima and Nagasaki escrito, dirigido y producido por el realizador norteamericano Steven Okazaki, fue estrenado en el año 2007 mediante HBO. En él se presentan entrevistas con catorce sobrevivientes de los bombardeos atómicos y con cuatro militares norteamericanos involucrados directamente en los hechos. Asimismo, se ofrece una abundante cantidad de material de archivo, propaganda oficial japonesa y norteamericana de la época, registros cinematográficos y fotográficos de las zonas devastadas y de los tratamientos médicos de los heridos, dibujos e historietas elaborados por los sobrevivientes y sus testimonios. En el marco de su lanzamiento, el realizador Steven Okazak —quien contaba ya con un premio Oscar (1991) y con tres nominaciones más, y posteriormente recibió un Premio al Ciudadano Honorable por parte de la Ciudad de Hiroshima— explicó que este documental no es un vehículo para exponer su opinión con respecto a los bombardeos, sino para dar espacio a las voces de las víctimas y permitir que el público genere sus conclusiones. Por tanto, resulta interesante analizar cuáles son las estrategias y operaciones cinematográficas que emplea en aras de ese objetivo.
En primer lugar, Okazaki afirma haber entrevistado a más de quinientos hibakusha antes de elegir a los catorce que aparecen en White light / black rain. El mayor espacio narrativo en este documental es otorgado a las narraciones de los sobrevivientes: unos cincuenta minutos, de un total de una hora y veinticinco. A lo largo del filme, éstos hablan sobre sus experiencias, muestran sus heridas y rememoran sus infancias.
Como contrapunto, el director hace explícito el borramiento de la memoria en la Hiroshima contemporánea, mostrando las imágenes de ocho jóvenes que niegan tener conocimiento sobre lo acontecido en la región el 6 de agosto de 1945. Así, busca validar la representatividad de su muestra y defiende la necesidad urgente de su documental, en tanto que el olvido pareciera ganar terreno en la lucha de los hibakusha, a la cual se adscribe. No obstante, Okazaki afirma que lo que se requiere para prevenir la repetición de los bombardeos nucleares es exponerse al horror, mirarlo de frente, y ciertamente, en White light / black rain, le apuesta a ello.
Atendiendo las Categorías de Análisis propuestas por Leger Grindon en su Poética de la Entrevista para Película Documental (2007), podemos observar que la presencia del realizador aquí está intentando ser velada, no se hace visible, pero es inferida: sumando la perspectiva del cuadro que enmarca a los entrevistados (un close up con la mirada dirigida hacia la diagonal, que no hacia la cámara) sabemos que hay un interlocutor presente. La categoría de contexto pictórico nos detiene en las decisiones de montaje: todos los entrevistados son presentados mediante algún elemento que les caracteriza (en la mayoría de los casos, una fotografía suya previa a los bombardeos); escuchamos su voz en off, luego los vemos en un plano abierto (general o americano) y finalmente los vemos en close up narrando sus experiencias en viva voz. Estas operaciones a la vez validan la presencia de los entrevistados como autoridad por experiencia directa, nos insertan en su contexto cotidiano y nos generan un vínculo cercano: queremos escuchar lo que tienen que decir. La ejecución de los entrevistados resulta siempre interesante, sus narraciones detonan imágenes claras, su emoción está algunas veces a flor de piel, pero nunca desaforada. La polivalencia se hace presente continuamente: ¿Cómo interpretar, por ejemplo —si sonríe mientras lo dice—, el comentario del sobreviviente Sunao Tsuboi, quien recuerda que en época de guerra, el deber de los japoneses era “caer como los pétalos de una flor”?
Posteriormente, el documental muestra las entrevistas realizadas a los cuatro militares norteamericanos. Éstos solamente tienen diez minutos en cuadro con un tratamiento similar: voz en off, fotografía de la época y close up para la narración; no los vemos en plano general o americano. La realidad es que Okazaki nos da muy poco margen para elaborar “nuestras propias conclusiones”: los hibakusha entrevistados eran todos niños al momento de las explosiones: son víctimas por default. Los norteamericanos entrevistados eran todos militares en activo y ejecutores directos de los bombardeos, afirman no tener arrepentimientos, no tener pesadillas, sonríen al hablar de las pruebas atómicas: victimarios por default. El maniqueísmo se disfraza con una lluvia de datos: los japoneses debían obedecer a su emperador, los norteamericanos debían obedecer las órdenes de sus superiores, los bombardeos marcaron el final de la peor guerra en la historia de la humanidad hasta esa fecha, los mismos japoneses discriminan a los sobrevivientes...
¿Sobre qué, entonces, tendríamos que formularnos una opinión?

Dibujo de uno de los sobrevivientes de los bombardeos en Hiroshima y Nagasaki
Mención aparte merece el material de archivo que Steven Okazaki nos presenta en su sección sobre el bombardeo y sus secuelas. En primer lugar, el director monta una serie de dibujos y pinturas elaborados por sobrevivientes. Ninguno tiene un crédito autoral, y son usados para ilustrar por semejanza las narraciones en off de los hibakusha, acompañadas por sonidos creados con una guitarra eléctrica. Es así como visualizamos el pilar de fuego, los cuerpos volando, la piel desprendida y los ojos colgando, las figuras fantasmales grises y rojas pidiendo agua, los ríos atestados de cadáveres, la lluvia negra.
Enseguida llega lo que se ha anticipado como el plato fuerte del documental: un despliegue de imágenes y videos sumamente gráficos, tanto en su naturaleza como en el tratamiento dado. Fotografías de infantes calcinados presentados con zoom in, paneos sobre pilas de cadáveres, acercamientos a sobrevivientes siendo atendidos en hospitales, acercamientos a videos y fotografías de las lesiones de los hibakusha entrevistados, close up a algún ojo destrozado, close up a miembros amputados, rostros y cuerpos quemados, deformes. Otro sobreviviente, Sumiteru Taniguchi, se quita la camisa y nos muestra su cuerpo dañado, con un tilt down notamos el latido de su corazón a través de su delgada piel; nos informa que sus costillas se quiebran si tose con fuerza. En corte directo aparece material a color, filmado por la armada de Estados Unidos, de los tratamientos médicos que recibió semanas después del bombardeo. Close up a su rostro de niño para mostrar las expresiones de dolor correspondientes; su voz en off nos dice: “pedía a gritos que me mataran”.
Steven Okazaki afirmó en una entrevista conducida por Andrew O’hehir (2007) que el metraje de archivo utilizado no es inaccesible, pero que el público ha evitado mirarlo. Y reconoce que parte de estas imágenes fueron utilizadas previamente por Alain Resnais en su Hiroshima, mon amour (1959). De la misma manera, recuerda que en los primeros cortes de White light / black rain evitó usar el pietaje más gráfico y a color, pero HBO insistió en que lo incluyera. A partir de ello, a nosotros como espectadores nos corresponde preguntarnos qué ocurre realmente con esta selección de materiales y con el tratamiento que se les ha dado.
En Remontajes del tiempo padecido (2015), Georges Didi-Huberman advierte que la presencia de material gráfico en pantalla produce insensibilidad en el espectador. Retoma las palabras de Harun Faroki, cuando en Fuego inextinguible (1969) advierte que quien mira “cerrará los ojos” ante las imágenes, ante la memoria, los hechos y el contexto, al ver herida su sensibilidad: he aquí la paradoja. Didi-Huberman ofrece como respuesta un ejercicio de desarme y rearmado de los ojos del espectador, en contra de los prejuicios y los clichés, pero bien podríamos aplicar esto mismo a los ojos del realizador.
Un ejemplo de lo anterior sería Noche y Niebla (1956), de Alain Resnais, que muestra material de archivo de los campos de concentración tras su apertura y resulta insoportable si no se mira con ojo clínico, desde un lugar seguro y distante. Después, en Hiroshima Mon Amour, el director francés cambia su estrategia y nos presenta el material de archivo como si fuese el imaginario de la actriz Emanuelle Riva, las fotografías como pancartas de la muchedumbre de extras. Aborda el asunto siempre desde la metáfora, siempre desde la poética. Nos envuelve en la historia de amor pasional e imposible entre la actriz francesa y el arquitecto-político japonés (a partir de un guion de Marguerite Duras), y al entrar en ella no tenemos escapatoria. Debemos seguir mirando porque queremos entender lo que sucede y lo que va a pasar; y porque es algo, aquí sí, como no hemos visto antes.
Sería impensable no coincidir con el objetivo principal de los hibakusha: que nunca más un arma atómica sea detonada. Sería injusto aquí señalarlos si en su camino caen en estrategias que, conscientemente o no, les exhiben y revictimizan. Pero lo que sí podemos hacer, lo que nos corresponde, es preguntarnos si es correcto que un cineasta, so pretexto de visibilizarles invisibilizándose, abone a su revictimización y encamine a los espectadores hacia la insensibilización. Quizás, al estilo de Joao Moreira, la presencia y voz de los narradores bastaría. Tal vez sería interesante mirar el corte de White light / black rain: The Destruction of Hiroshima and Nagasaki previo a la intervención de HBO para entender mejor a Okazaki y para preguntarnos si otras operaciones hubieran sido preferibles.
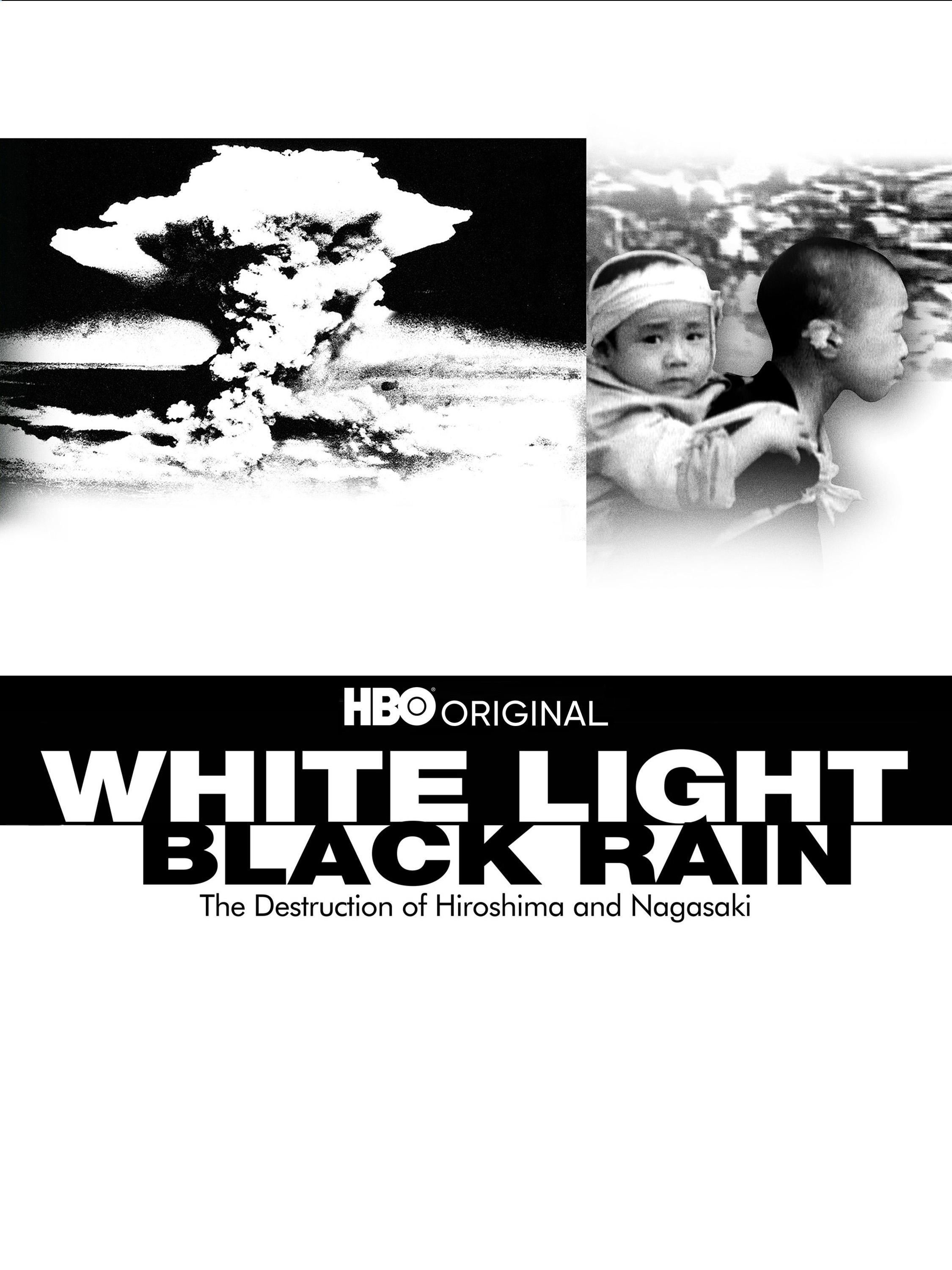
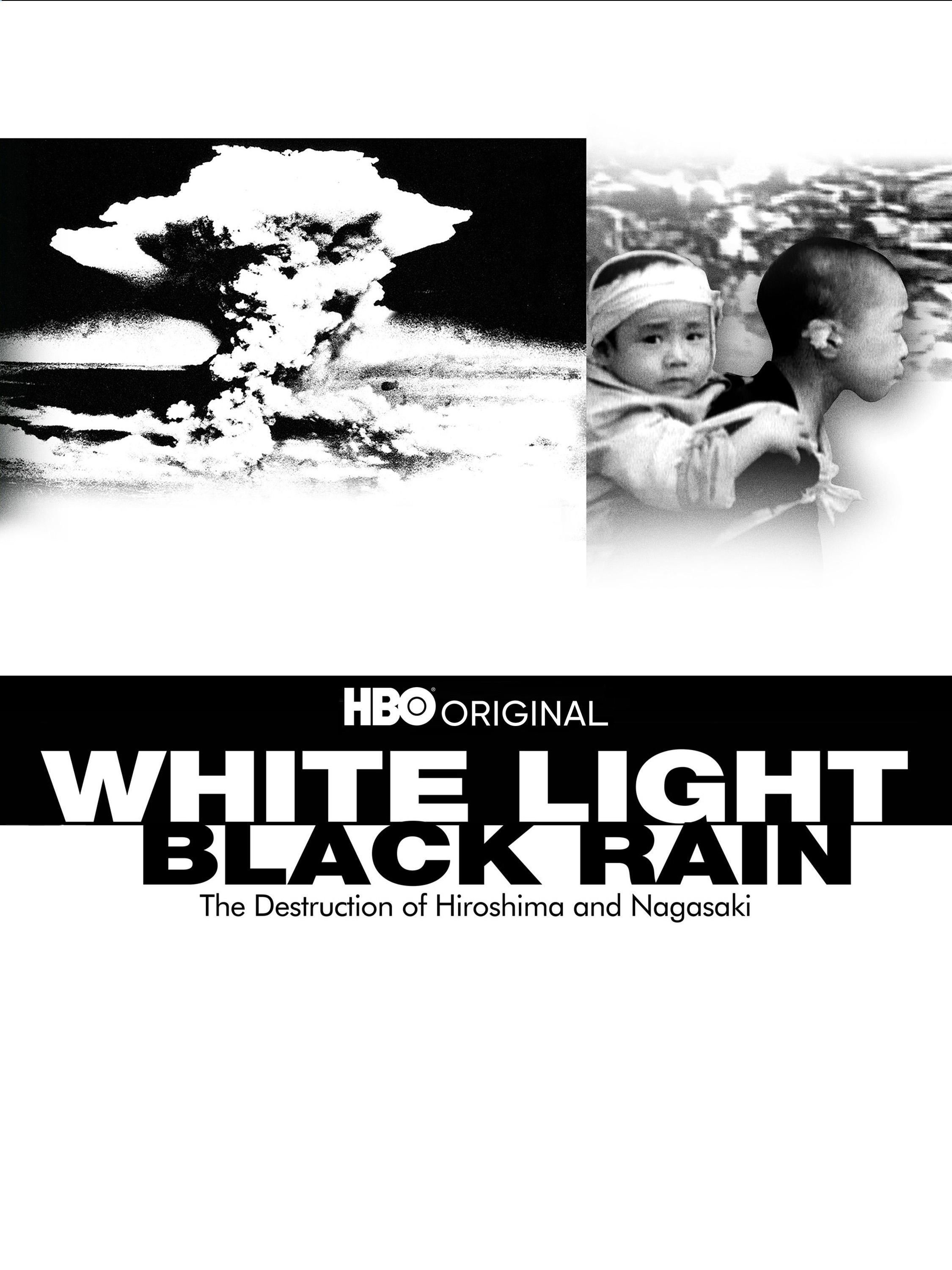
White light / black rain: The destruction of Hiroshima and Nagasaki
Dirección de Steven Okazak
Estados Unidos, HBO, 2007, 86 minutos
Compartir
Adrián Alarcón
Es actor, maestro de yoga y expresión corporal. Tiene estudios en la Real Academia de Arte Dramática (Londres) y el Bikram Yoga College (India). Ha participado en los largometrajes Viaje todo robado, Cindy la Regia, Arráncame la vida; en las series El Repatriado, de Star Plus, y Un día para vivir, de TV Azteca; y en los cortometrajes Even in the light, de Valeria Aviña, y Tan lejos, de Marissa Viani. Ha obtenido en dos ocasiones el premio ACPT y el premio Los Metro (en colaboración con la Compañía de Teatro Penitenciario).
