Todo sea por la fama
Enoch Soames, de Max Beerbohm
Laura Sofía Rivero
agosto-septiembre de 2024
Max Beerbohm. Ilustración: William Rothenstein, 1941, Cleveland Museum of Art
Para Sergio
Quien nunca haya oído hablar de Enoch Soames —escritor decimonónico inglés— comete una falta más que comprensible. Tan comprensible que es central para entender su trágica historia: si se le ha omitido por completo de los manuales de literatura inglesa o de las listas con los autores más prominentes del cambio de siglo es porque él mismo se orilló a dicho olvido. Su empecinamiento voraz por figurar en la historia literaria paradójicamente lo hizo desaparecer casi por completo, pues apenas un par de huellas de su obra han perdurado hasta nuestros días.
Lo poco que sabemos de él nos ha llegado por las palabras que le dedicó Max Beerbohm en su libro Seven Men (1919). Palabras, cabe decir, pobremente halagadoras que coinciden con otros coetáneos en describirlo como un pusilánime, un grisáceo escritor de poca monta, cuyo único mérito quizá haya sido dejarse consumir por esa necesidad enfermiza de reconocimiento al punto de haber aceptado pactar con el mismísimo diablo con tal de que éste lo invistiera de la fama que siempre añoró. Pero, así como nos han enseñado la teología y siglos de conocimiento popular, detrás de las jugosas ofertas del Maligno suelen hallarse cláusulas inconvenientes que terminan por trocar todo premio en castigo. Aquellas letras chiquitas en los contratos sobrenaturales han arruinado tantas carreras y vidas como la del desdichado Enoch Soames.
Muestra de su fracaso como autor es el hecho de que en nuestros días en el Reino Unido muy pocos lectores lo conocen (incluso, algunos, piensan que su desgracia es puro cuento). De hecho, llama la atención que en Latinoamérica se le haya divulgado más. El testimonio de su vida nos ha llegado por culpa de Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, quienes transmitieron la historia relatada por Beerbohm en su Antología de la literatura fantástica (1940). Unos años más tarde Rodolfo Walsh la incluyó en el tercer tomo de la Antología del cuento extraño (1956). Este 2024, en la colección Licenciado Vidriera de la UNAM, aparece una nueva traducción a cargo de Juan Carlos Calvillo, quien suma una introducción y un epílogo con simpáticos y perturbadores datos que no nos dejan indiferentes.
Atreverse a traducir los devenires del patético Enoch Soames teniendo tras de sí a tan imponentes nombres de las letras latinoamericanas no es poca cosa. ¿Qué ofrece al lector esta nueva versión de una historia tan estimulante? Juan Carlos Calvillo, como nos advierte en su texto introductorio, se anima a trasladar al español el estilo intrincado y preciosista de Beerbohm que propicia la comicidad de la narración y que los otros traductores dejaron de lado. Pero, desde mi mirada, uno de los mayores regalos que otorga Calvillo a sus lectores —y al propio Enoch relegado al abandono— consiste en traducir, con suma atención a la musicalidad y la rima, los dos poemas de Soames incluidos en el cuerpo del texto (“To a young woman” y “Nocturne”) que las anteriores versiones se limitaron a traducir a pie de página.[1]
Quien lea este “recuerdo de la década de 1890” de Beerbohm se percatará de que todo transmisor de este documento —llámese Borges, Walsh o ahora también Calvillo— pisa terrenos sulfúricos y peligrosos. No sólo se limita a servir como un intermediario entre lenguas, sino que accede a fungir como abogado del diablo: se vuelve un vinculador de mundos, tiempos y terrenos fuera de lo ordinario donde se tocan la divinidad del arte y lo demoniaco de nuestros deseos; donde se da cabida a lo imposible.
Como muestra de ello traigo a colación uno de los principales retos que todos debieron sortear. Me refiero a una nota proveniente del futuro escrita con un lenguaje todavía desconocido para el narrador de la historia: una cita del libro La literatura inglesa publicado —según se menciona en el texto— casi un siglo después de los años en los que vivió Enoch Soames.
¿Cómo traducir esos lenguajes incomprensibles, ajenos, que se nos revelan gracias a los más terribles sortilegios de la magia negra? Al ver la primera línea de dicho fragmento, notamos que cada versión respondió a esta pregunta de maneras diversas. Walsh declinó en el intento y mantuvo el texto en español (“Por ejemplo, un escritor de la época, llamado Max Beerbohm, que aún vivía en el siglo veinte”), Borges y compañía optan por imaginar una escritura que emplea grafías y signos como no se usan en nuestra lengua (“x ehemplo, I sqritor de la epoqa, Max Beerbom, qe bibió ast’öl siglo 20”), mientras que Juan Carlos Calvillo (“Pore jemplo, sier tueskri tórdela é poka, denomre Max Beerbohm, kebi biérastal si lobein te”) opta por una escritura fonética con extrañas separaciones de palabras que recuerdan y reinterpretan el texto original en inglés: “Fr egzarmpl, a riter ov the time, naimd Max Beerbohm, hoo woz stil alive in th twentieth cenchri”. De esta lectura obsesiva entre traducciones seguramente habrá quien descubra un pequeñísimo milagro secreto: la intuición hizo que Borges vaticinara hace muchos años nuestro espantoso lenguaje actual con ese “x ehemplo” que bien pudo haber sido tecleado esta misma mañana en algún teléfono móvil.
Además de la notable traducción de Calvillo, la publicación de este librito resulta de suma importancia por otras razones. No sólo porque nos encontramos ante una pieza fundamental dentro de lo que algunos incrédulos de lo sobrenatural consideran la tradición del relato fantástico, sino también porque nos enfrenta a una historia que se permite juzgar con libertad y con ánimo inventivo los fallos de la vida literaria. Nadie recuerda a Enoch Soames como poeta decimonónico, pero ¿que acaso él no nos recuerda a ciertos autores de todas las épocas? Quizá no hallamos ningún registro de su obra porque él existe multiplicado, al por mayor, en otros nombres: un sujeto que prefiere ser escritor, antes que escribir; un hombre desesperado por el reconocimiento, antes que por lograr una proeza literaria; un artista que, por encima del arte, prefiere frecuentar los ambientes intelectuales hablando pestes de aquellos a quienes más envidia.
Cuánto sufrió Enoch Soames al ver que de su libro no se vendieron más que tres copias. Al constatar que las reseñas —divididas, según Beerbohm, en “las que tenían muy poco que decir y las que no tenían nada que decir”— sólo hablaron bien de su poemario en los periódicos locales de donde era originario, porque siempre hay que celebrar a los compatriotas. Con tanta sed de triunfo y tanto fracaso no le quedó de otra que aceptar el pacto que el diablo le ofreció.
La pregunta que queda abierta, tras cerrar el libro, es la de cuánto hay de Enoch Soames en nosotros mismos. En un mundo como el nuestro obsesionado por la relevancia y la autopromoción, por destacar nuestras semblanzas y nuestros logros, la vida literaria se ha vuelto una retahíla de carteles invitando a eventos, entrevistas hechas por periodistas que no leen aquello de lo que hablan, innumerables deseos por figurar. Y entre toda esta vorágine me pregunto qué forma tiene hoy en día el diablo engatusador, a qué pactos nos obliga y cuáles son las cláusulas ocultas de esos contratos que aceptamos simplemente por la urgencia, como la que tuvo Soames, de obtener un poco de fama.
[1] Y que nos hace pensar si acaso toda llamada a pie de página no será una declaración de fracaso, quizá aún más en materia de traducción.
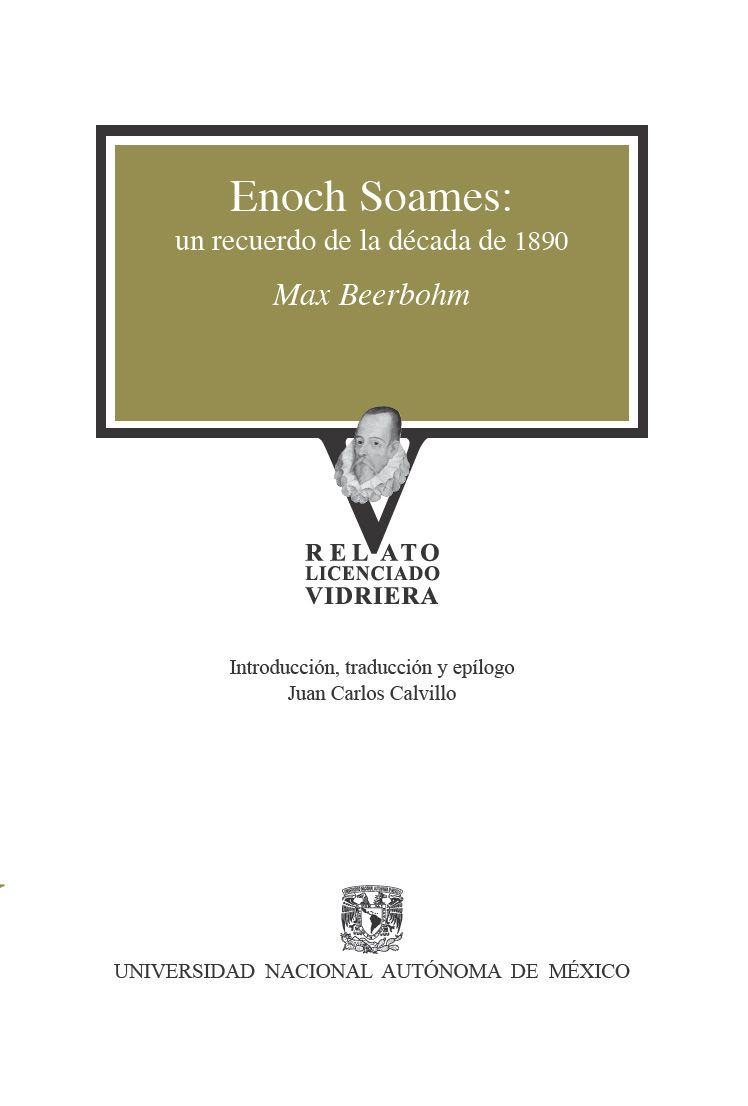
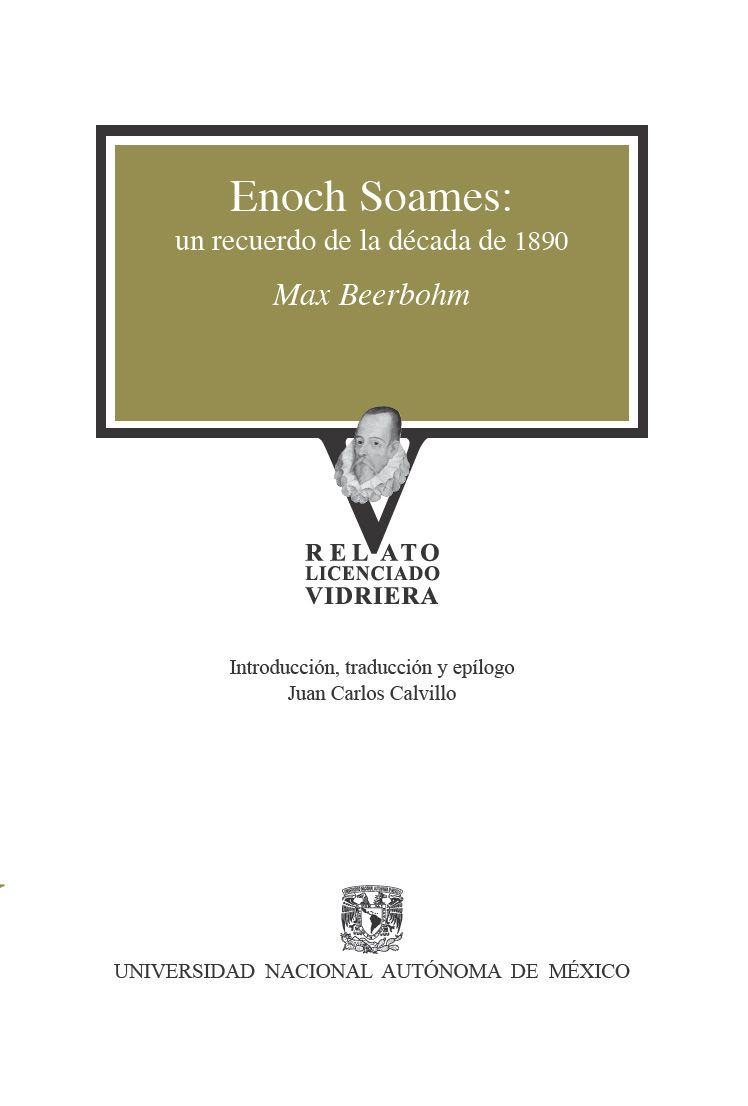
Enoch Soames: un recuerdo de la década de 1890
Max Beerbohm
Traducción, introducción y epílogo de Juan Carlos Calvillo
UNAM, colección Licenciado Vidriera, 2024, 80 pp.
Compartir
Laura Sofía Rivero
(Ciudad de México, 1993). Ensayista y docente. Ha ganado el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez 2020 y el Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2017, entre otras distinciones. Ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del programa Jóvenes creadores del Fonca. Actualmente estudia el Doctorado en Literatura Hispánica en el Colegio de México.
