Pompas fúnebres,
de Hugo Hiriart
Luis Paniagua
Agosto-Septiembre de 2022
El multifacético Hugo Hiriart —filósofo, dramaturgo, narrador, ensayista, artista plástico, etcétera— respondió a ese llamado mediante su discurso “Pompas fúnebres”, en el que repasa un episodio acaecido en La Ilíada: los funerales de Patroclo.
Ante la pregunta de si hemos leído La Ilíada, dice el propio Hiriart, responderíamos con vacilación. Es mediante su discurso de aceptación que se confirma con naturalidad la respuesta a la pregunta formulada: si bien la hemos “leído”, no hemos podido agotarla; siempre habrá carne en los huesos de las grandes obras de la que podamos seguirnos nutriendo, por eso son obras maestras. En efecto, aunque las hayamos leído, las obras maestras continuamos leyéndolas, seguimos encontrando en ellas filones no atendidos cabalmente en acercamientos previos.
Al afirmar que no es posible agotar los hitos magistrales a los que nos referimos, es posible inferir una afirmación más nebulosa pero no por ello menos cierta: que para darse cuenta de esa cualidad de regeneración perpetua de que gozan las obras maestras es necesario un ojo fino que sepa encontrar esos filones de los que hablamos. Definitivamente, a Hugo Hiriart se le puede achacar una mirada propensa a los hallazgos. Y con esto no me refiero a los que se pueden encontrar únicamente en la literatura sino en la vida diaria, en la cotidianidad. Fruto de esa mirada cuidadosa es no sólo este discurso, sino su obra toda. Numerosos son los guiños que nos deja casi desde las primeras líneas de incontables textos suyos, gestos determinantes en su literatura, señas que, como el relámpago del que habla el Neruda de “Oda a la crítica”, “dejan en la razón su quemadura”. A lo largo de la obra del autor de Disertación sobre las telarañas podemos encontrar muchos momentos de esta naturaleza, en los que, en apariencia, el discurso fluye hacia sus propios derroteros a través de su propio lecho, pero lo hace arrastrando una maravilla oculta, lo que nos deja grabado en la memoria no sólo la pepita de oro encontrada en el texto, sino toda la atmósfera que lo rodea.
En su ensayo “La gelatina y el cernícalo”, nuestro autor hace referencia a la simulación, a la indefinición de seres u objetos que habitan territorios liminares tanto morfológica como ontológicamente; para no ir más lejos, al referirse a la estrella de mar, la gelatina o la tarántula subraya su ambigüedad: “Son y no son”, nos dice, “simulan, se ocultan, se transfiguran”. Lo mismo podría aplicarse a ciertos momentos en la obra del autor de Discutibles fantasmas: son y no son, simulan, se ocultan, se transfiguran en lecturas que podrían potenciar las interpretaciones. Aunque ha dicho Armando González Torres que la de nuestro autor es “una escritura que fluye jovialmente en un transcurso imprevisible, con una prosa que no pretende convencer, ni conmover, pero es en sí misma reveladora, con temas que no necesariamente están en sintonía con los encabezados de los periódicos”, yo no estaría tan seguro de no poder encontrar filones de crítica social, muy velada, eso sí, pero presente, dentro del discurso que comentamos. Esta lectura que aventuro es eso: afirmar que la lengua también elige sus propios derroteros, a despecho del autor.
Dueño de una evidente erudición, de un grueso caudal cultural, Hugo Hiriart pone sobre la mesa la cuestión de la muerte y la dicotomía que se desprende de ella. Fallecido alguien, hay consenso en que el cuerpo se queda, pero no sobre lo que pasa con el soplo que lo anima, o si es que existe. Nos entrega entonces un repaso por las diferentes costumbres mortuorias de los judíos, de los egipcios, de los persas y, por fin, de los griegos; nos habla de moradas ultraterrenas y de héroes que se adentraron, con éxito, en ellas.
A medida que avanza el discurso, nuestro erudito se exhibe como lector minucioso, no sólo atento a los detalles sino presto a sopesarlos, no sin cierto grado de ironía; por ejemplo, cuando se ocupa de la milimétrica descripción de la muerte de Téstor a manos de Patroclo, o la de Héctor debida a Aquiles. Esta última, también descrita con minuciosidad (se habla, sin escatimar adjetivos, de materiales y hechura de las armas, de la trayectoria que sigue la lanza del hijo de Peleo al penetrar en el cuello sin cercenar la tráquea de su víctima), permite el comentario mordaz de nuestro autor sobre cómo incluso en estas circunstancias, en el trance hacia la muerte, el héroe es capaz de pronunciar discursos. Héctor suplica, no ya por su vida sino por lo que serán sus despojos terrenos pues, nos dice Hiriart, para los griegos el alma sigue unida a la suerte del cuerpo que habitó y puede notar o sentir lo que a éste le pasa; por eso es de suma importancia cumplir con cada uno de los ritos funerarios. Así, despliega todo un análisis alrededor de cada una de las actividades relacionadas al proceso simbólico que debe ser ofrendado a un difunto: justas deportivas, sacrificios animales y humanos, piras funerarias… En fin, pareciera que el texto intentara únicamente que sus lectores hicieran un recorrido gozoso por esta sección quizá no atendida como debiera en el corpus total de la Ilíada.
No obstante, encuentro un cabo que nos permite jalar una madeja finísima en el discurso de ingreso de Hugo Hiriart a la Academia Mexicana de la Lengua. “Pompas fúnebres”, como decíamos arriba, nos permite atisbar la erudición del recién ingresado, nos da un panorama de su cultura alrededor del mundo clásico. Pero hallo un guiño insertado al describir las formas que tenemos para deshacernos de un cuerpo muerto: podemos, nos dice, desintegrarlo en ácido, pero es caro e ilegal. Con estas pocas palabras su discurso se inserta en la modernidad, en nuestra actualidad, a la vez que hace una crítica, en clave si se quiere, a la violencia que acaece fuera de la literatura. En concreto, a la que deambula por todo lo largo y ancho de nuestro país.
Cuando Hiriart describe los funerales de Patroclo, habla de doce jóvenes inmolados sin deberla ni temerla. Y hace hincapié en lo natural que resulta a todo el mundo el sacrificio (como natural resulta también la matanza de los pretendientes de Penélope, por ejemplo, pero esto en la Odisea). Por otra parte, cuando se ocupa de la muerte del hijo de Énope, cita unas palabras de Pablo Picasso: “si un cuadro es hermoso, no puede ser bonito”. Refiriéndose al poema épico al que aludimos, Simone Weil habla de la Ilíada como de un “poema de la fuerza […] aquello que hace cosa a cualquiera que cae bajo su poder o influencia.” Notamos aquí pues que la violencia puede alcanzar grados de sublimación mediante la belleza artística; que la fuerza, la violencia, cosifica, pero que no es de temer si ocurre sólo en la literatura. Hasta aquí todo bien… si no hubiera introducido nuestro autor la espina de la duda: ¿habla sólo de la violencia en los ritos funerarios del héroe, o de algo más? ¿Las pompas fúnebres, son sólo las del caro amigo del pélida o también las de una patria que inmola a su juventud en aras de un destino turbio, difuso? Si nuestro autor nota en el poema del griego gestos que podrían parecer risibles a un lector descuidado (o no atento con el pacto de verosimilitud), como que un moribundo tenga la entereza suficiente para lanzar un último discurso, ¿acaso no podría insertar veladamente a aquel torvo sujeto que se deshacía de los cadáveres metiéndolos en ácido como una forma de crítica a una normalización de la violencia que, digamos, está bien (y es bella) en el arte, pero que resulta escandalosa si la encontramos del lado de la vida? Como la lanza de Aquiles que atraviesa la garganta del troyano, la pregunta anterior podría atravesarnos y, con suerte, también dar paso a otro discurso.
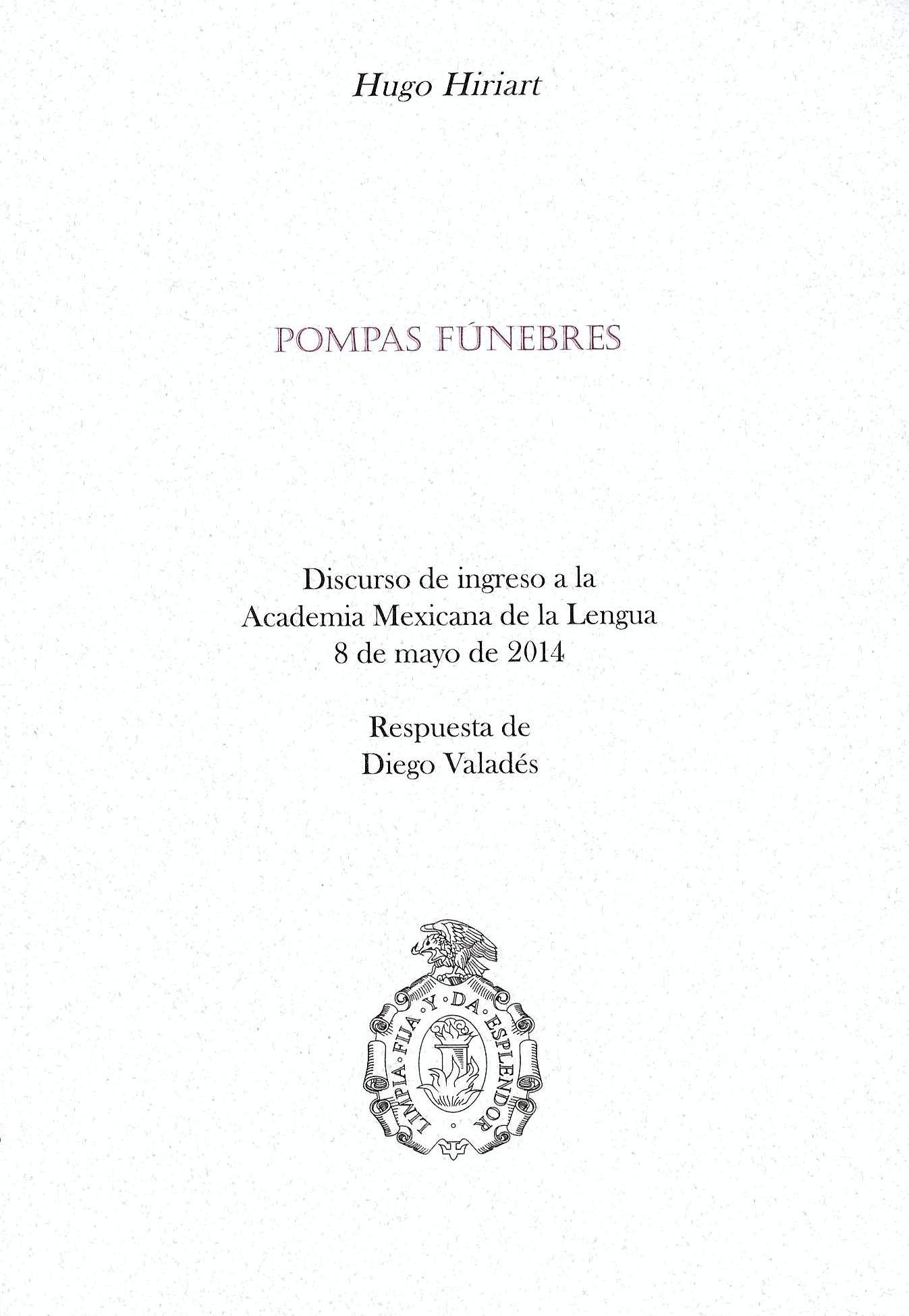
Pompas fúnebres. Discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua.
Hugo Hiriart
México, unam/aml, 2017.
Compartir
Luis Paniagua
(San Pablo Pejo, Guanajuato, 1979)
Estudió Literatura en la unam. Es autor de Los pasos del visitante (Ediciones de Punto de partida-unam, 2006), Maverick 71 (Literal Publishing, 2013), □ (Revarena-Dirección de Literatura, 2017), La patria es pradera de corderos segados por el filo y el veneno (cch-Naucalpan, unam, 2019) y Claro rastro del mundo oscurecido (Fondo Editorial del Estado de Morelos, 2020).
