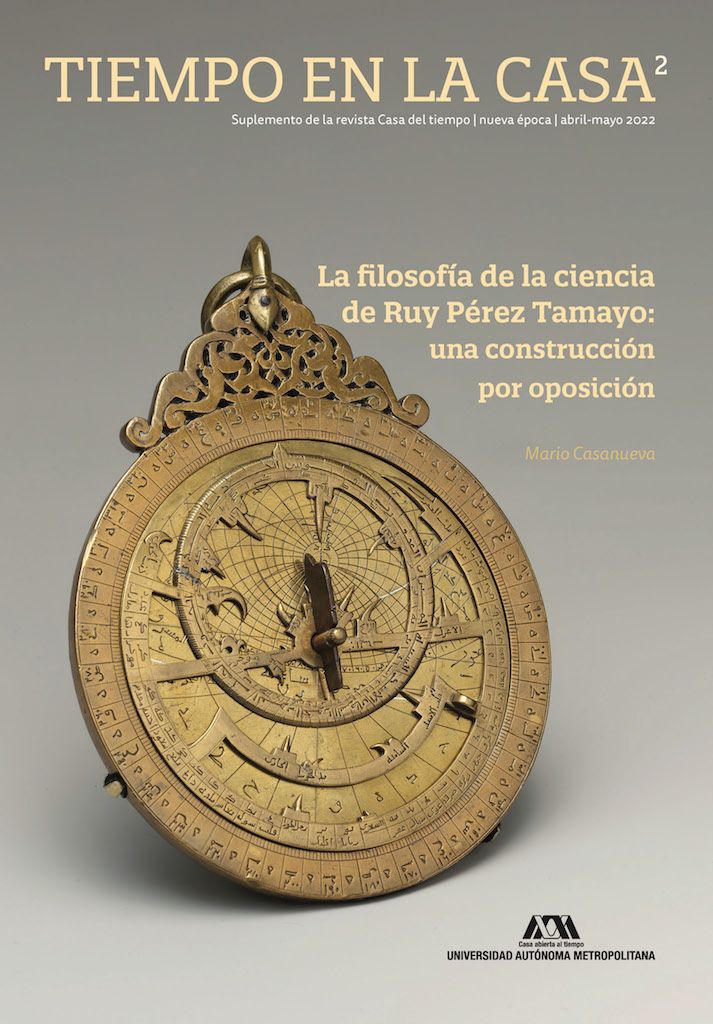La filosofía de la ciencia de Ruy Pérez Tamayo:
una construcción por oposición
Mario Casanueva
Abril-mayo de 2022
Astrolabio del artista 'Umar ibn Yusuf ibn 'Umar ibn 'Ali ibn Rasul al-Muzaffari, Yemen, 1291. (Fotografía: Heritage Art / Heritage Images / Getty Images)
En 2010, con motivo de su inclusión en una programada enciclopedia digital sobre filósofos mexicanos, Ruy Pérez Tamayo me pidió preparase algunas notas sobre su Filosofía de la Ciencia. Por motivos ajenos tanto a él como a mí, el texto no se publicó. Lo hago ahora a manera de homenaje póstumo para un generoso amigo, gran científico y aguerrido filósofo de la ciencia.
La obra en Filosofía de la Ciencia de Ruy Pérez Tamayo nace de su descontento con esta disciplina. Si bien la tarea de los filósofos de la ciencia le parece importante, en numerosas ocasiones no le gusta lo que dicen, lo encuentra irrelevante e incluso insultante. Su obra truena y lacera al filósofo, tanto más cuanto se reconoce que la crítica aguda y la honestidad intelectual han sido siempre las herramientas preferidas de Pérez Tamayo en su tránsito por la ciencia y por su filosofía. Lejos de considerarla un hobby, o una curiosidad, concibe a la Filosofía de la Ciencia como parte integral de su compromiso con la ciencia. Juzga que, en tanto científico, tiene la responsabilidad de contribuir al desarrollo filosófico aportando el análisis de la propia práctica. La suya, advirtamos, no es la actitud del epistemólogo que, con mirada centrada en la física, pretende normar el trabajo científico, sino la de quien desea otorgar voz a la experiencia científica en el coro de la filosofía de la ciencia. Reconoce la división del trabajo. Los filósofos de la ciencia deben atender su propio campo, pero, en la construcción de sus narraciones y modelos, deben mirar a la ciencia. Su voz, a veces enfadada y disonante, exige al filósofo no apartarse de la ciencia, voltear a verla. Cabe añadir que predica con el ejemplo, pues su visión de la filosofía de la ciencia se ha gestado, además de sobre su vasta experiencia, sobre una larga serie de lecturas que harían la envidia de muchos otros filósofos de la ciencia.
Concibe su posición filosófica como una obra en construcción que, habiendo nacido en los ingenuos territorios del empirismo cuasi dogmático, se ha trasladado a territorios de geometría más complicada, donde el edificio de la teoría no se yergue ortogonal al plano de la certeza empírica. Reconoce una topología más compleja y más rica en formas que los simples planos y rectas de la verificabilidad empírica y el reduccionismo nómico, aunque sigue pensando que el conocimiento refleja de manera confiable “la realidad del mundo en que vivimos”.
A su entender, la ciencia nace de dos grandes raíces o tradiciones: una se remonta a la búsqueda griega de explicaciones universales y racionales de la experiencia, centra su atención en la crítica, en el razonamiento riguroso, y en el uso de modelos (ontosemántica) que dan sustento a nuestras argumentaciones. La otra, el experimentalismo, posee orígenes difusos que se tornan más visibles hacia el final del Medioevo y comienzos del Renacimiento. Al caracterizar estas tradiciones, Pérez Tamayo se ocupa de incluir, junto a las referencias clásicas a filósofos, informes sobre científicos, destacadamente médicos; respecto al experimentalismo coloca dos hitos: Vesalio y, poco más adelante, Harvey.
Pérez Tamayo recupera estas tradiciones en su caracterización del concepto clásico de la ciencia. Ya que no existe una fórmula concreta y bien definida que recupere lo que de manera lata se considera la visión clásica de ciencia, después de un vasto periplo por diversas caracterizaciones de filósofos y hombres de ciencia, nuestro autor arriesga una definición propia, centrada en la comprensión de la naturaleza y en la obtención del conocimiento, aspectos que adereza con otros componentes como humanidad, creatividad y búsqueda de consensos; para no ofender a la verdad, hay que decir que el concepto “clásico” que nos propone tiene muchos matices de su propia cosecha.
La ciencia, nos dice, “es una actividad humana creativa cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento, obtenido por medio de un método científico organizado en forma deductiva y que aspira a alcanzar el mayor consenso entre los sujetos técnicamente capacitados”.[1]
Su definición no aspira a la verdad (misma a la que no considera como condición de posibilidad del conocimiento) y reconoce que tampoco establece condiciones lógicamente necesarias y suficientes, cuya satisfacción permita identificar a la ciencia, i.e., no nos brinda un conjunto de condiciones sine qua non de identificación de la ciencia. No obstante, defiende su pertinencia, pues, a falta de criterios mejores —es útil— aunque no proporciona una caracterización exhaustiva de la ciencia y es susceptible de enmienda, proporciona un conocimiento razonablemente completo y constituye un buen punto de partida como criterio operacional de ciencia, esto es, como criterio que permite prima facie una demarcación entre la ciencia y otras actividades humanas claramente distintas como la religión, la política, el comercio o el arte, e incluso algunas otras que pretenden, fraudulentamente, suplantar a la ciencia (creacionismo, astrología, estudios sobre los UFOs, etc.). Como buen experimentalista, nuestro médico-filósofo está más hecho a una óptica de lo posible, a la defensa de los hechos; el manejo de las razones no le es ajeno, pero prefiere el buen hacer, a un pretendidamente impoluto representar. Así, requiere de principios útiles que puedan guiar la búsqueda con más acierto que error. Aunque pueda pensarse que sus criterios son laxos, como médico prefiere salvar más teorías científicas; sabe que cometerá errores y perderá algunas, pero está dispuesto a rectificar. Es claro que nuestro autor cree en la realidad externa y en el progreso de la ciencia y está dispuesto y preparado para escudar estas tesis.

Ruy Pérez Tamayo. Fotografía: Thelmadatter, 2014
A pesar de su defensa metódica del concepto clásico, puesto en situación extrema, Pérez Tamayo considera que “lo que hace a la ciencia diferente no es ni su objetivo ni sus resultados, sino la racionalidad de sus planteamientos y la sofisticación de sus metodologías”. Su desencanto hacia la filosofía de la ciencia lo lleva a indagar en los derroteros de la propia ciencia los antecedentes de las distintas propuestas de “métodos científicos”. Aunque no excluye las tesis de consabidos filósofos, procura siempre ilustrar los principios metodológicos con referencia a hombres de ciencia, de preferencia médicos. Su propia posición metodológica es clara: no profesa ninguna fe en un conjunto de reglas cuya aplicación o seguimiento garantice la obtención del conocimiento. Sin embargo, sostiene una especie de código de honor (que nos recuerda el proceder de aquellos caballeros que en el siglo XVIII fundaron las primeras sociedades científicas) cuyos principios sirven de guía ética más que de reglas de procedimiento empírico. Tales normas serían seguidas por la mayoría de los científicos la mayor parte del tiempo. A saber: no decir mentiras. No ocultar verdades. Cultivar la consistencia interna. Y, finalmente, aceptar el falibilismo, i.e., aceptar la posibilidad de que cualquiera de nuestras creencias o datos pueda estar equivocado.
Complementa esta caracterización de la ciencia y “sus métodos” con cuatro valores institucionales que recupera de la presentación clásica de Robert Merton (1942) de la que reconoce el carácter ingenuo e idealista.
Universalismo: no hacer depender ningún aspecto de la ciencia de atributos personales o de colectivos individuales, más allá de lo humano.
Comunismo: considerar que la ciencia y sus productos, en particular el conocimiento, deben de ser considerados como bienes públicos. Aunque es consciente del abandono de este principio a favor de otros valores como la rentabilidad, el secreto de empresa, o el prestigio personal, nuestro autor lo mantiene como un ideal regulativo y considera su no satisfacción como una amenaza al ethos de la ciencia.
Desinterés: examinar los diversos asuntos con la mayor objetividad y con el único interés de alcanzar el conocimiento y
Escepticismo Generalizado: Pérez Tamayo lo pone en los términos de Albert Einstein: “dudar de lo obvio”.
En el contexto postclásico de la filosofía de la ciencia Pérez Tamayo fija su posición por la vía negativa, mediante una defensa metodológica de lo que ha enunciado como la visión clásica. Le importa defender la visión clásica de diferentes tipos de críticas para explotar al máximo sus posibilidades y, al ir concediendo o destacando algunos puntos a los oponentes, fijar su posición por comparación más que por ostentación de rasgos positivos. En particular, le importa confrontar su visión con las diferentes posturas que a lo largo del siglo XX, en diferentes momentos, se disputaron la hegemonía en el campo (positivistas, empiristas, realistas, racionalistas críticos, relativistas y constructivistas).
La primera de las críticas que el concepto definición clásica debe enfrentar se retrotrae a David Hume y su crítica de la inducción y el principio de causalidad. A entender de Pérez Tamayo, esta postura ataca a la observación y a la experimentación como procedimientos legítimos para conocer el mundo. Al iniciar su exposición acerca de la inadecuación de esta crítica, nos recuerda la formulación original de Hume: “Todas las inferencias a partir de experiencias suponen, como su fundamento, que el futuro será semejante al pasado y que poderes similares irán unidos a cualidades sensibles semejantes. Pero si hay la menor sospecha de que el curso de la naturaleza pueda cambiar y el pasado deje de ser la regla del futuro, toda la experiencia se convierte en inútil y no puede dar lugar a inferencia o conclusión alguna”. Pérez Tamayo como muchos otros reconoce que la lógica detrás del razonamiento es incuestionable. Su solución no es la de Karl Popper, quien niega todo papel a la inducción en ciencia, más bien, se acerca a la postura de Hans Reichenbach: señalar que la ciencia no busca certezas indubitables. En su cuidadosa revisión de las diferentes posturas en torno a la crítica humeana destaca la del médico Británico Harold Himsworth quien aceptando la validez del razonamiento humeano cuestiona su premisa, a la que considera sesgada e irreal pues, como lo señaló Bertrand Russell, nuestra creencia en la uniformidad de la naturaleza descansa en “la creencia de que todo lo que ha pasado o pasará es una instancia de alguna ley general”. Para Pérez Tamayo el problema de la inducción es propio de la lógica, no de la ciencia; la ciencia sucumbe a la evidencia y postula reglas de acción útiles, en la medida en que permiten la construcción de explicaciones.
Un segundo reto que enfrenta el concepto clásico proviene de la filosofía de Popper. Aunque no lo expresa explícitamente, nuestro médico podría reconocer que las tesis de Popper son elegantes, máximamente generales o lógicamente consistentes, pero en su opinión la nota más distintiva de las mismas es su irrealidad. Con ironía, ejemplifica la inadecuación de las tesis de Popper analizando con cierto detalle la obra de uno de sus más preeminentes defensores, el también médico Peter Medawar. La discrepancia entre la normatividad popperiana y los trabajos que de hecho realizó Medawar y que le valieron el Premio Nobel es total.
De Thomas Kuhn, retoma, básicamente, la necesidad de otorgar un papel a la historia. Si en verdad deseamos entender a la ciencia, y en general cualquier actividad humana, como la política, la jurisprudencia o las artes, la historia no puede ser relegada a un anecdotario de ejemplos. Pero nos advierte no olvidar que el historiador se enfrenta al pasado desde la óptica de sus preconcepciones. En su propia aproximación a la historia de la ciencia y en particular de la medicina, a diferencia de Kuhn, Pérez Tamayo no encuentra que un solo modelo pueda dar cuenta de su desarrollo, sino más bien una gran variedad de estructuras. En la historia de la ciencia no sólo existirían revoluciones sino también y más frecuentemente desarrollos evolutivos de carácter progresivo. Por otra parte, nos dice, no podría esperarse que la estructura y desarrollo de la ciencia no se modificara en los últimos años “en los que su crecimiento y complejidad han sido mayores que en todos los cuatro siglos de su historia anterior”.
La inteligencia y capacidad argumentativa de Paul Feyerabend le resultan admirables. Otro juicio le merece la adecuación de sus propuestas. Al igual que a Popper, aunque por diferentes razones, Pérez Tamayo acusa a Feyerabend de irrealidad. A su entender es loable que haya quien se atreva a ver a la ciencia no como una superación de las estructuras dogmáticas propias del Medioevo, sino como opción igualmente autoritaria y cargada de ideología cuyo triunfo se debe a su éxito tecnológico. Pero eso no significa que debamos hacerle caso. La parte que le parece más destacada de las tesis de Feyerabend son los principios de proliferación y tenacidad, pero a su entender, bien vistos, es lo que hacen los científicos todo el tiempo, explorar hipótesis alternativas, evaluar su capacidad explicativa y articular y desarrollar los principios fijados por un paradigma. Pérez Tamayo está de acuerdo en que los científicos son oportunistas que emplean los distintos recursos a su alcance sin seguir un dictum metodológico cristalizado en una regla dorada denominada método científico, pero de ahí al anarquismo metodológico del “todo vale” hay una gran distancia. Que no haya un método no quiere decir que no haya reglas a las cuales se ciñen los científicos la mayor parte del tiempo.
Respecto a la polémica entre realistas y antirrealistas, como era de esperarse, nuestro experimentalista se decanta por los primeros. Recoge diversos intentos por construir una tipología del estado del arte que recupere al menos los mil nombres del realismo (científico, epistemológico, metafísico, de sentido común, objetivo, básico, natural, fiduciario, pragmático, máximo, integral, convergente, y un largo etcétera). Para no perderse en ese bosque, busca la guía de una definición operacional y encuentra en el antirrealista Larry Laudan una caracterización útil. No entabla una discusión con Laudan, aunque recuenta las formas en que una revisión histórica más cuidadosa que la de Laudan, debilita sus tesis. Por otra parte se deja seducir por el realismo de entidades (no de teorías) postulado por el enfoque experimentalista de Ian Hacking, a quien agradece el haber llamado la atención hacia los experimentos, aunque le señala haber pasado por alto la tipología de los experimentos propuesta por Medawar quien, antes de Hacking, ensayó una taxonomía de éstos, según sirvan a la obtención de datos individuales (utilizando o no grandes montajes teóricos o experimentales), permitan discernir entre hipótesis en pugna o se constituyan en experimentos mentales. Sin embargo reconoce, con honestidad y un toque sardónico, que la discusión aún no está cerrada pues “la realidad no es tan maniquea, las cosas no se dan sólo en blanco y negro”.
Al igual que el realismo, el relativismo es bestia de mil rostros, más para enfrentarla, Pérez Tamayo elige esta vez una estrategia diferente. Más que tratar de asirla mediante una definición operacional, emprende una aproximación histórico-contextual señalando cómo durante el siglo XX conoció ya el vituperio, de manos de ideologías tradicionalistas o conservadoras, ya la alabanza, de boca de los liberales o revolucionarios. El papel de víctima alterna con el de villano según quién narre la historia. Pérez Tamayo rechaza los extremos; como científico experimental está convencido de la valía de sus hechos y le resulta una exageración injustificada señalar que éstos pueden cuadrar con “cualquier teoría” pues justamente su actividad tiene por meta descartar las más posibles. También le parece irreal que la decisión alcanzada pueda alterarse “pase lo que pase” “porque en la práctica científica, ‘pase lo que pase’ no existe”; el diseño experimental tiene por objeto excluirlo. Sin embargo, como se verá más adelante, un relativismo moderado le parece una buena receta contra los absolutismos dogmáticos que también la ciencia ha conocido.
El siglo XX contempló el florecimiento de las tesis constructivistas según las cuales en la creación del conocimiento participan de manera prominente y constitutiva elementos subjetivos y situaciones políticas y sociales que determinan nuestras tesis epistemológicas fundamentales. Pérez Tamayo reconoce que existen elementos contingentes que el científico aporta en forma de experiencia, pero de esto a reconceptuar los conceptos de verdad, razón, hecho, descubrimiento, prueba, conocimiento y otros del mismo talante, en términos de redes contingentes de prácticas sociales locales, hay un gran trecho. En su opinión, aunque se logre la formulación de redes de suposiciones y prácticas putativamente constitutivas de la ciencia, el científico siempre estará en posibilidades de preguntar al constructivista ¿cómo sabe que el mundo es así?
Pérez Tamayo acuerda con los constructivistas que en toda situación experimental existe una constelación de elementos históricos circunstanciales que influyen en el resultado e interpretación del experimento, pero eso no es lo mismo que señalar que todo el proceso sea socialmente construido, pues ignora aquello que el científico busca relevar, a saber: la contribución fundamental del mundo en todo experimento. En última instancia, el enfado que a Pérez Tamayo le provocan las exageradas tesis de los constructivistas radica en el nulo papel que éstos otorgan a la opinión de los propios científicos. “¿De veras la historia y las tradiciones, las ideas y las experiencias de los científicos profesionales, los que no sólo hacemos ciencia todos los días sino que además la vivimos, pueden pasarse por alto y aceptar que prevalezca una visión externa, pretendidamente objetiva pero ignorante de nuestra realidad interna?”.
Las últimas décadas del siglo pasado contemplaron rudas pugnas entre realistas y constructivistas. Dentro de este contexto Pérez Tamayo destaca dos posiciones mediadoras que a su consideración nos permitirán escapar de falsas disyuntivas. El pluralismo científico de León Olivé y el relativismo perspectivista de Ronald Giere. Del primero salva la idea de que no existe ninguna esencia (ni en sus objetivos, ni en sus métodos, ni en sus valores) que sea constitutiva de la ciencia y la defina atemporalmente. Siguiendo a Olivé, considera que, aceptando la existencia de marcos conceptuales globales que contextualicen el conocimiento (pues no es posible hablar desde ninguna parte), es posible construir una postura que dé cuenta de la evolución de la ciencia, reconociendo la legitimidad de los diversos enfoques ontológicos, metodológicos y axiológicos que se han presentado a lo largo de la historia. Rechazando los absolutismos y relativismos extremos, tal postura sería capaz de mostrar las diferencias en importancia relativa que a lo largo del tiempo y en los distintos episodios históricos han ocupado posturas realistas (el conocimiento del mundo es posible), empiristas (la ciencia busca dar cuenta de las apariencias), o pragmatistas (el principal cometido de la ciencia es la resolución de problemas). Pérez Tamayo retoma de Giere el relativismo perspectivista, y su perspectiva es la de los modelos teóricos. Según estas tesis, los principios generales presentes en nuestras teorías no se refieren directamente al mundo sino a los modelos que construimos con la intención de representarlo. Aunque en principio tal tesis pueda resultar confundidora, pierde este carácter cuando consideramos, por ejemplo, el papel de las idealizaciones en la formulación de las leyes. Así las cosas, leyes podrían ponerse a prueba desde diferentes perspectivas instrumentales con las que tendrían una concordancia sólo aproximada y desde luego falible y socialmente construida, pero nunca totalmente construida.
Deseo terminar esta presentación señalando que, dado que la ciencia es ante todo una actividad humana, los filósofos de la ciencia deberíamos tener en muy alta estima la opinión de quienes construyen la ciencia y tratan de sistematizar su experiencia a favor de nuestro trabajo. Independientemente de que estemos o no de acuerdo con tal perspectiva, obras de esta especie deberían ser una lectura obligada para los filósofos de la ciencia.
[1] Pérez Tamayo, Ruy (2008), La Estructura de la ciencia, México, FCE, p. 41. En diferentes momentos durante por lo menos más de treinta años, nuestro autor empleó pequeñas variaciones de esta versión, cfr., v.g., Ruy Pérez Tamayo (1991), Ciencia Ética y Sociedad, México, El Colegio Nacional p. 29.
Compartir
Mario Casanueva
Doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, 1999. Biólogo de origen, es especialista en historia y filosofía de la Biología. En Mendeliana (Porrúa, 2003) reconstruyó tres redes teóricas con más de cuarenta especializaciones de las genéticas tempranas. Es miembro del SNI desde 1999. Cuenta con más de cuarenta publicaciones en el campo de la filosofía de la ciencia en México y en el extranjero. Ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado en la UAM y en la UNAM. Fue el primer miembro del Departamento de Humanidades UAM-C y de los seminarios Phibio (Filosofía de la Biología) y REMO (Representación y Modelización del Conocimiento Empírico).