Nueve cuentos malvados:
Margaret Atwood y los demonios colectivos
Moisés Elías Fuentes
Septiembre-octubre de 2021
Escritora fecunda, con seis decenas de libros publicados, entre los que se hallan novelas, colecciones de cuentos, poemarios, ensayos y literatura infantil, a lo largo de su extensa carrera Margaret Atwood (Canadá, 1939) ha cimentado un estilo literario propio, distinguible por el humor cruel, la revisión de la literatura popular, las referencias a la narrativa gótica y la construcción de ámbitos sociales distópicos.
Con tales recursos, la escritora ha desarrollado una serie de temas clave que signan su discurso, a saber: el feminismo, la violencia machista, las tensiones sexuales y sentimentales entre mujeres y hombres, la depredación y la destrucción de la naturaleza por parte de los seres humanos, el endorracismo de las sociedades contemporáneas y la idiosincrasia del pueblo canadiense, mismos que se reúnen en Nueve cuentos malvados y que Atwood insinúa insertos en la vida íntima de un grupo de personajes solitarios. Y digo insinúa, porque no arranca de tajo los velos que protegen la interioridad de sus personajes, sino que los pliega, en una refinada incitación al voyerismo.
Volumen concéntrico, formado por cuentos cuyos hechos, con independencia de la voz narrativa, se cuentan desde el punto de vista de los protagonistas, sorprende descubrir que, salvo el tríptico formado por las primeras narraciones, Nueve cuentos malvados no es, en sentido estricto, una colección sino una reunión de cuentos, proyectados y redactados entre 2001 y 2012, con intenciones originarias diversas, como deja en claro la propia autora en la página de agradecimientos.
De hecho, incluso los cuentos del tríptico, “Alphinlandia”, “El aparecido” y “La Dama Oscura”, admiten leerse en el orden de tesis, antítesis y síntesis, en tanto exponen los malogrados amoríos juveniles de la narradora de literatura fantástica Constance, el poeta contracultural Gavin y la solterona rebelde Marjorie, desde el punto de vista de cada protagonista, y también como cuentos independientes, de prosa dúctil y llena de dobles sentidos, en que entrevemos cómo perciben los personajes su entorno y lo reescriben, al tiempo que cobran conciencia de que también son percibidos y reescritos por otros. En el primer caso, Constance y sus revisiones de la realidad en la tierra de “Alphinlandia”:
Existe una versión alternativa guardada en el archivador interno de Constance, en la cual aquel día ella y Marjorie se reconocían entre exclamaciones de júbilo, se tomaban un café juntas y se reían a carcajadas de Gavin, de sus poemas y de aquella fijación suya con las mamadas.
En el segundo, Tin, el hermano de Marjorie y su valoración del final de la vida durante el velorio de Gavin en “La Dama Oscura”:
La joven Naveena no da crédito a su suerte. Tiene la boca entreabierta, se mordisquea la yema de los dedos, contiene la respiración. Nos está fosilizando en ámbar, piensa Tin. Como insectos prehistóricos. Está preservándonos para la eternidad en gotas de ámbar, en palabras de ámbar. Ante nuestros propios ojos.
Curtida en la construcción de distopías, en Nueve cuentos malvados Atwood ubica las narraciones en microcosmos de superficies armoniosas, felices, utópicas, mientras en el subsuelo se extienden las desconfianzas y antipatías distópicas. Sin embargo, tal roce de contrarios no desemboca en choques de contradicciones, sino en una doble realidad donde mujeres y hombres yerran entre la furia y la paz. Incluso la niña-bestia que en “Lusus naturae” nos cuenta su existencia (que horroriza a su propia familia), acepta de buen grado esa doble realidad que la condena al ostracismo:
De noche podía campar a mis anchas por la casa, y luego camparía por el jardín, y más adelante por el bosque. Ya no tenía que preocuparme de si era un estorbo para los demás o para su futuro. En cuanto a mí, el futuro no existía. Sólo el presente, un presente que iba cambiando, o así me lo parecía, al ritmo de la luna. De no ser por los ataques, por las horas de dolor y por aquel abejorreo incomprensible en mi cabeza, podría haber dicho que era feliz.
Revelador, sólo el erotismo vence el muro de soledad que resguarda a la niña-bestia, porque la conciencia de su sexualidad significa conciencia de su otredad, lo que la lleva al conocimiento, imperdonable en el microcosmos de fanatismo religioso que la rodea:
Parecían obtener placer de aquellas sacudidas, pese a que de vez en cuando se mordían. Entendía a la perfección que llegaran a eso. ¡Qué consuelo encontraría yo si pudiera participar con ellos de ese placer! Con el correr de los años, la soledad me había endurecido; de pronto sentí que ese caparazón se reblandecía. Aun así, no tuve valor para abordarlos.
Broma cáustica, mientras ella encuentra la perdición en su sexualidad, Sam, el anticuario estafador de “El novio liofilizado”, no halla en el sexo la perdición, porque su sexualidad es farsa, como nos descubre la voz en tercera persona que esboza a un hombre que depende de sus encantos de seductor para relacionarse con las mujeres:
Sam ha confiado en ellos toda su vida, en esos enormes ojos azules. Ojos cándidos, redondos. Ojos de granuja estafador. “Pareces un muñeco”, le dijo una vez una mujer refiriéndose a sus ojos. “Igual de frágil”, le contestó él, cautivador. Contemplando esos ojos, ¿qué mujer sería capaz de recelar de cualquier pretexto que Sam le tendiera a los pies cual sedoso pañuelo de marca desplegado en la calle por un vendedor ambulante?
Fatigado del sexo, lo que pierde a Sam es el deseo de algo impredecible. Algo, no alguien, porque, en la nebulosa de su egoísmo, sólo atisba el mundo exterior desde la miopía sentimental. Por ello, la reunión con la novia asesina que guardó el cadáver del novio en una bodega, le estimula por la perspectiva de terminar asesinado en pleno desfogue sexual:
Tener abrazada a esa mujer —no, sujeta más bien— es lo más electrizante que Sam ha hecho en su vida. Crepita peligrosamente, como una línea de alta tensión; es un enchufe con los cables pelados; es la suma de todo lo que Sam ignora, de todo lo que no comprende ni comprenderá nunca. En cuanto le suelte una mano, podría ser hombre muerto. En cuanto se vuelva de espaldas. ¿Qué hace Sam en este instante, corre para salvar la vida? ¿Es la agitada respiración de ella lo que lo persigue?
—Deberíamos estar juntos —le dice ella—. Deberíamos quedarnos juntos para siempre.
Seguidora del feminismo, a lo largo de su carrera literaria Atwood ha pulido un discurso feminista mordaz, en que las mujeres despliegan una crueldad tan sinuosa como la de los hombres, discurso que tiene una de sus mejores expresiones en “Colchón de piedra”, cuento que presta su título al volumen en inglés (Stone mattress). Narrado por una voz omnisciente que se mueve entre el tiempo objetivo y el subjetivo, en el cuento atestiguamos la vida de Verna, mujer en su edad provecta y de economía acomodada, que por años se ha dedicado, de forma metódica, al asesinato de esposos y amantes.
En “Colchón de piedra” la escritora expone, con humor áspero, la educación sentimental de Verna, que se inicia con las humillaciones a que la somete su madre, se prolonga con la educación culposa en la iglesia, se exacerba en la escuela, que, en vez de espacio de socialización, es territorio para ultrajes emocionales y sexuales, y culmina en el convento donde la recluye su madre para no soportar la vergüenza del embarazo, proceso de expropiación del cuerpo femenino que Atwood refiere con singular maestría:
Para la sumisa Verna, la vida se limitaba a la iglesia, los estudios, las tareas domésticas y el trabajo de dependienta en una tienda de comestibles los fines de semana, todo ello bajo el férreo control de su adusta madre. Nada de citas con chicos; su madre no se las habría permitido, aunque tampoco es que le hubieran hecho nunca una proposición. Pero bien que su madre le dio permiso para ir con Bob Goreham al baile del instituto, donde no faltaría la vigilancia, porque ¿no era el tal Bob ese chico de buena familia que tanto prometía?
Por otra parte, al describir el aleccionamiento moral en el convento:
Lo que les había ocurrido, predicaban los sermones, les estaba bien empleado por su conducta depravada, pero si trabajaban con tesón y dominaban sus impulsos aún estaban a tiempo de redimirse. Las prevenían contra el alcohol, el tabaco y los chicles, y les decían que si algún día un hombre decente estaba dispuesto a casarse con ellas, ya podían considerarlo un milagro.
La acción de “Colchón de piedra” ocurre en el agreste Ártico, donde Verna se topa con Bob, el galancete que la violó en la adolescencia. Sin embargo, la región no despierta en ella el salvajismo, sino la racionalidad de años de practicar la seducción de viuda negra:
Lo único que había hecho era darles autorización tácita para satisfacer hasta el último de sus deseos prohibidos; comer alimentos que les atascaran las arterias, beber cuanto les viniera en gana y retomar sus partidas de golf demasiado pronto. Verna se había abstenido de comentar el hecho de que, en rigor, se los estuviera medicando con demasiado celo.
Narradora ágil de discurso perspicaz, en Nueve cuentos malvados Atwood subvierte una vez más mitos como el del falo redentor que adecenta a la mujer “pecadora” o el del amor materno incondicional, desafía la moral pacata con mujeres de erotismo transgresor, a más de cuestionar las idealizaciones utópicas, comenzando por la de su propio país, al que retrata en las contradicciones sentimentales, intelectuales y éticas de las mujeres y hombres que lo habitan, coexistiendo con los demonios inconfesados y aun insospechados que en cualquier país y cultura nos dividen a todos en nos y los otros.
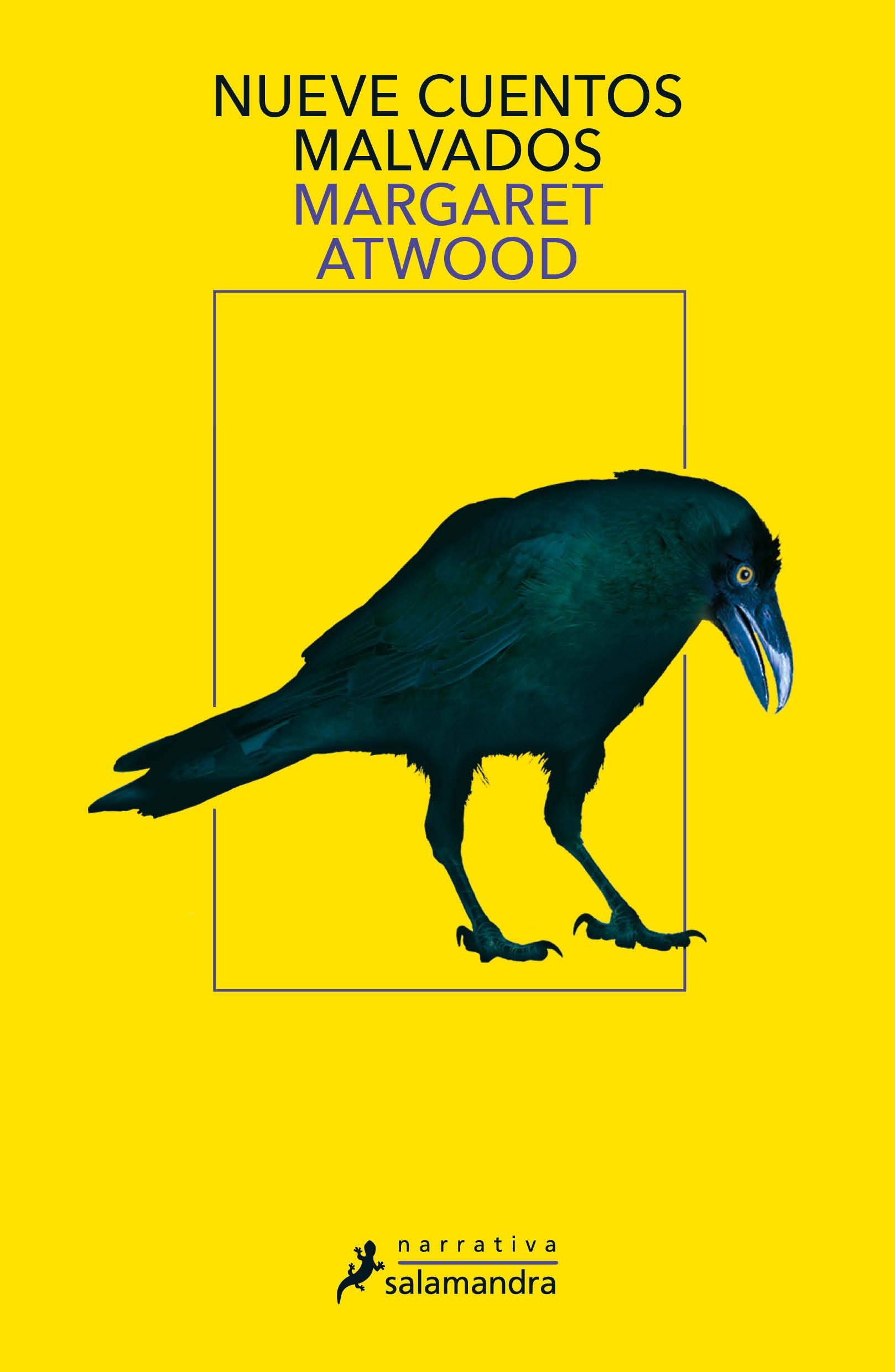
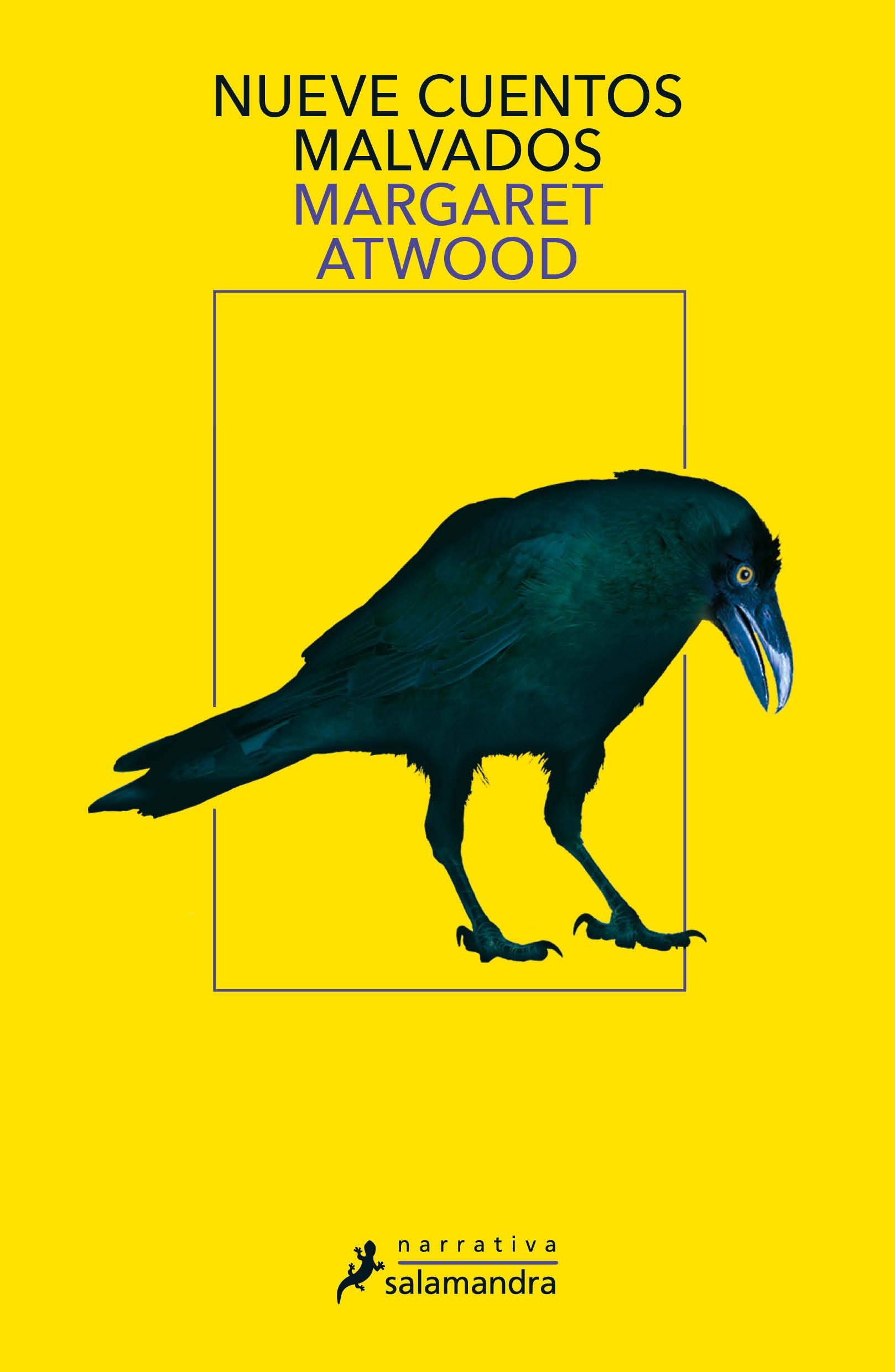
Nueve cuentos malvados
Margaret Atwood
Traducción de Victoria Alonso Blanco
Salamandra, Barcelona, 2019, 304 pp.
Compartir
Moisés Elías Fuentes
(Managua, Nicaragua, 1972)
Poeta y ensayista, ha publicado el libro de poesía De tantas vidas posibles (2007). En colaboración con Guillermo Fernández Ampié, tradujo del inglés al español Ciudad tropical y otros poemas (2009), primer libro de Salomón de la Selva.
