El circo romano
Roberto García Jurado
Septiembre-octubre de 2021
Una de las herencias más vitales y características que la civilización grecorromana legó al mundo moderno es el gusto por los espectáculos, de todo tipo, pero especialmente deportivos. Ovidio, por ejemplo, dedica las primeras páginas de El arte de amar a aconsejar a los amantes dónde pueden encontrar y acercarse a las mujeres, señalando precisamente al teatro, la lucha de gladiadores, las naumaquias y el circo como los espacios óptimos para lograr este fin.
Los juegos olímpicos griegos, que se celebraban cada cuatro años, lo que constituía una olimpiada, llegaron a ser tan relevantes que se convirtieron en una medida de tiempo básica, en un elemento de periodización histórica que señalaba los acontecimientos más relevantes de la sociedad griega y de otras circundantes. De este modo, así como en la antigüedad las ciudades griegas que se encontraban en guerra llegaban a pactar una tregua mientras se celebraban los juegos olímpicos, de la misma manera, en el mundo moderno, las olimpiadas han servido para la comunicación y acercamiento entre los pueblos más diversos del orbe.
Como muchas otras cosas, las competencias deportivas romanas fueron influidas directamente por las griegas, aunque en Roma alcanzaron un grado de espectacularidad y masividad como no se había visto nunca antes. Tan relevantes fueron los espectáculos deportivos para los romanos, que un acontecimiento tan significativo como el rapto de las sabinas estuvo enmarcado por un acto de este tipo. Como refiere la tradición, y lo recuperan Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso, los dos historiadores más notables de la Roma antigua, los pobladores iniciales de la ciudad fueron esencialmente varones, muchos de ellos anteriormente vagabundos, prófugos o simplemente parias, quienes al asentarse en la ciudad reclamaron a Rómulo que no hubiera previsto la manera de convocar también a mujeres, dado que había una notable escasez de ellas en la naciente sociedad. Ante estos reclamos, Rómulo urdió el plan de realizar un gran espectáculo deportivo al cual invitaron a sus vecinos, los sabinos, a quien conminaron a llevar a sus mujeres para que disfrutaran también del evento. Los sabinos concurrieron acompañados de sus mujeres, y durante el desarrollo del espectáculo, a una señal convenida, muchos romanos que se habían dispersado estratégicamente cerca de ellas, las capturaron y condujeron a sus viviendas, mientras que se ahuyentaba a sus familiares del campo donde se había desarrollado el evento.
Como se sabe, la historia continúa con el consecuente conflicto entre romanos y sabinos, que llegó hasta la guerra, la cual se zanjó precisamente gracias a la intervención de las sabinas raptadas. Pero más allá de ello, lo que es más relevante para nosotros de este episodio, es el espectáculo deportivo que está en el trasfondo, que muestra cómo desde los primeros momentos de su fundación Roma practicó este tipo de demostraciones.
En la Roma antigua este tipo de espectáculos deportivos alcanzaron una enorme relevancia social y política. En el mundo actual, cuando se piensa en los espectáculos a los que acudían los romanos, vienen inmediatamente a la mente en primerísimo lugar las luchas de gladiadores, pero también contaron con una gran atracción la caza de fieras salvajes, las llamadas venationes, e incluso las naumaquias, que eran escenificaciones de batallas navales, para lo cual se cavaban fosas específicas cerca del Tíber, a donde se transportaban verdaderas embarcaciones de guerra. Sin embargo, sin duda alguna, el espectáculo que más interés y apasionamiento despertaba entre los romanos eran las carreras de caballos, para lo cual se llegó a construir el circus maximus, cuya traducción literal sería el circo más grande, en la época de Lucio Tarquino Prisco, el sexto y penúltimo rey de Roma, hacia el vi siglo a. C.
Situado en el valle entre el Palatino y el Aventino, Tarquino Prisco ordenó su construcción aprovechando precisamente las laderas de esas dos colinas. No obstante, a través de los años fue experimentando múltiples transformaciones y mejoras, hasta llegar a la época de Julio César, quien le dio un acabado monumental. Este espacio fue desde su inicio el lugar que congregaba al mayor número de individuos dentro de la ciudad, pues de acuerdo a Plinio el Viejo podía albergar hasta a 250 000 espectadores, aunque Dionicio de Halicarnaso calculaba que su aforo llegaba sólo a 150 000. Fuera cualquiera de estas dos cifras, o una intermedia, o incluso la de 300 000, que otros cálculos han llegado a proponer, lo cierto es que era sin duda alguna el mayor espacio de espectáculos que llegó a construirse en la antigüedad, al grado de que en la época de Julio César podía admitir a una cuarta parte de la población de la ciudad ¡reunida ahí, simultáneamente!
Este es el tema que desarrolla en su extenso trabajo David Álvarez Jiménez, Panem et Circenses, Una historia de Roma a través del circo, en donde hace un recuento muy amplio y detallado de la historia del circo romano, desde sus primeras manifestaciones, incluyendo el espectáculo que permitió el rapto de las sabinas, hasta los últimos momentos del Bajo Imperio y algunas manifestaciones que se produjeron una vez desparecido.
El título del texto, la conocida expresión panem et circenses, pan y circo, está tomado de la sátira número diez de Juvenal, en donde el reconocido satírico se lamentaba de que quien ostentara alguna vez el poder soberano en Roma, el pueblo, quien desempeñó una función política sustancial en la era republicana, ahora, en su época, siglo i y ii, se contentara simplemente con eso para estar tranquilo, con pan y circo. Así, el lamento de Juvenal se producía en tanto observaba cómo el pueblo romano se satisfacía simplemente con alimentos básicos y entretenimiento público, mientras que en el Imperio se sucedían uno tras otro hombres infames y sin escrúpulos, muchos de los cuales se han convertido en ejemplos paradigmáticos de la perversión y depravación a la que pueden llegar algunos hombres dotados de poder político.
Juvenal comenzaba esta sátira exponiendo lo difícil que era para el ser humano identificar los bienes verdaderos, o la prioridad que debía otorgarle a su persecución, ya que la lucha o adquisición de la riqueza, belleza o longevidad, producían efectos colaterales y secundarios no deseados, que llegaban a convertirse incluso en castigo y martirio para quienes los habían anhelado con tanta intensidad. En esa medida, Juvenal insistía en la responsabilidad de cada ser humano para afrontar su destino, una actitud que consideraba contrastante o contradictoria con la frivolidad del circo.
La sociedad romana, una sociedad esclavista y marcadamente estratificada, valoraba inequívocamente la educación y cultivo del espíritu humano, lo cual era posible sólo si se disponía de ocio, del ocio fecundo que propiciara el desarrollo de las artes liberales, de las actividades propias de los hombres libres. Precisamente esta inclinación hacía que viera con cierto desprecio la actividad productiva, la inclinación o necesidad de dedicarse a la producción de los satisfactores materiales de la vida, lo que condenaba al no ocio, al negocio que luego se volvió tan valorado en la sociedad burguesa. Y con mucha mayor reprobación contemplaba lo que consideraba una dilapidación del tiempo, como el empleado en el circo.
A pesar de ello, las carreras de caballos fueron en un principio una actividad promovida y patrocinada por la aristocracia, lo cual no podía ser de otra manera dado el elevado costo que significaba su realización. Y es que la modalidad a la que se aficionaron tanto los romanos era una actividad que se desarrollaba en carros arrastrados por caballos, los cuales podían ser cuatro, tres o dos, es decir, cuadrigas, trigas o bigas, de las cuales las primeras eran las más populares. De este modo, los gastos necesarios para sufragar una competencia no se limitaban al costo y mantenimiento de un caballo, sino de un conjunto de ellos, a lo que había que sumar además el costo mismo de los carros, el pago de los conductores, los aurigas, y de todo un equipo de entrenadores y asistentes que llegaron a alcanzar un grado de especialización y sofisticación difícil de imaginar para la mentalidad contemporánea. De este modo, el alto y creciente costo de este deporte determinó que gradualmente la aristocracia se fuera desprendiendo de él, mientras que el Estado, asumiendo la enorme relevancia que tenía para los ciudadanos, lo fue absorbiendo.
Es difícil esclarecer las razones por las que el circo se convirtió en un entretenimiento tan popular, pero lo que queda claro es que llegó un momento en que la población no hablaba de otra cosa, especialmente cuando se acercaban o desarrollaban las competiciones, que podían durar todo el día, del alba al ocaso. Muy probablemente uno de los elementos que explican su popularidad es que se formaron equipos que competían entre sí, lo cual podía cumplir la importante función, esencial para toda sociedad, de contar con instituciones o símbolos de unificación y confrontación, de mecanismos que revitalicen periódicamente el sentimiento de unión social y que al mismo tiempo permitan manifestar sentimientos de diferenciación y rechazo hacia los otros.
De este modo, se formaron cuatro escuadras o equipos en la ciudad: la blanca, la roja, la azul y la verde, de las cuales las más populares eran estas dos últimas, especialmente la verde, como lo expresa el mismo Juvenal con resignación en su sátira once. Así, la población acudía prácticamente en masa al circo en donde llegaba a pasar todo el día, donde incluso comía y bebía, produciendo en los momentos de mayor emoción un alarido que inundaba todo el centro de la ciudad, del cual se quejaba amargamente Séneca.
Siendo un gran deporte y espectáculo, pronto los participantes comenzaron a ganar una gran fortuna y reconocimiento. Como se ha dicho ya, en un primer momento, cuando la aristocracia era la patrocinadora y promotora, los dueños de los caballos y los carros eran los que recogían directamente los frutos de este prestigio y popularidad. No obstante, cuando la aristocracia se fue retirando de la actividad, su lugar lo fue ocupando el Estado, o ciertos ciudadanos con intereses políticos, con el interés específico de montar el espectáculo para atraerse los votos de sus conciudadanos al disputarse determinados cargos públicos, una práctica que le da aún más sentido a la queja de Juvenal, pan y circo para la plebe.
Fue precisamente entonces cuando el circo se convirtió en un efectivo medio de propaganda política, en un medio para atraerse la simpatía de la plebe, provocando así un mayor desprecio por parte de la aristocracia, propiamente de la élite educada. No obstante, en realidad, había grandes sectores aristocráticos que gustaban mucho del espectáculo, y solo simulaban indiferencia o desprecio ante este, incurriendo muy en su interior en un placer culpable al acudir al circo. Este fue uno de los elementos más importantes del antiguo evergetismo, la práctica de hacer el bien a la comunidad, de proporcionarle ayuda o servicios, que en este caso era el ofrecimiento de espectáculos públicos, aparentemente por afán de servicio, pero con claros intereses políticos, un tema que exploró ampliamente un texto que puede considerarse un antecedente fundamental de éste, Le pain et le Cirque (1976), de Paul Veyne, una de las autoridades más notables en esta materia.
En el desarrollo de su texto, David Álvarez establece una gran cantidad de paralelismos entre el circo romano y el futbol moderno, muchos de los cuales no son una mera coincidencia, sino una demostración fehaciente de la función del espectáculo para la sociedad humana, de la necesidad que sienten los hombres de expresar de algún modo pasiones, frustraciones o euforias que podemos observar desde el mismo génesis de nuestra civilización, como se documenta en estas páginas.
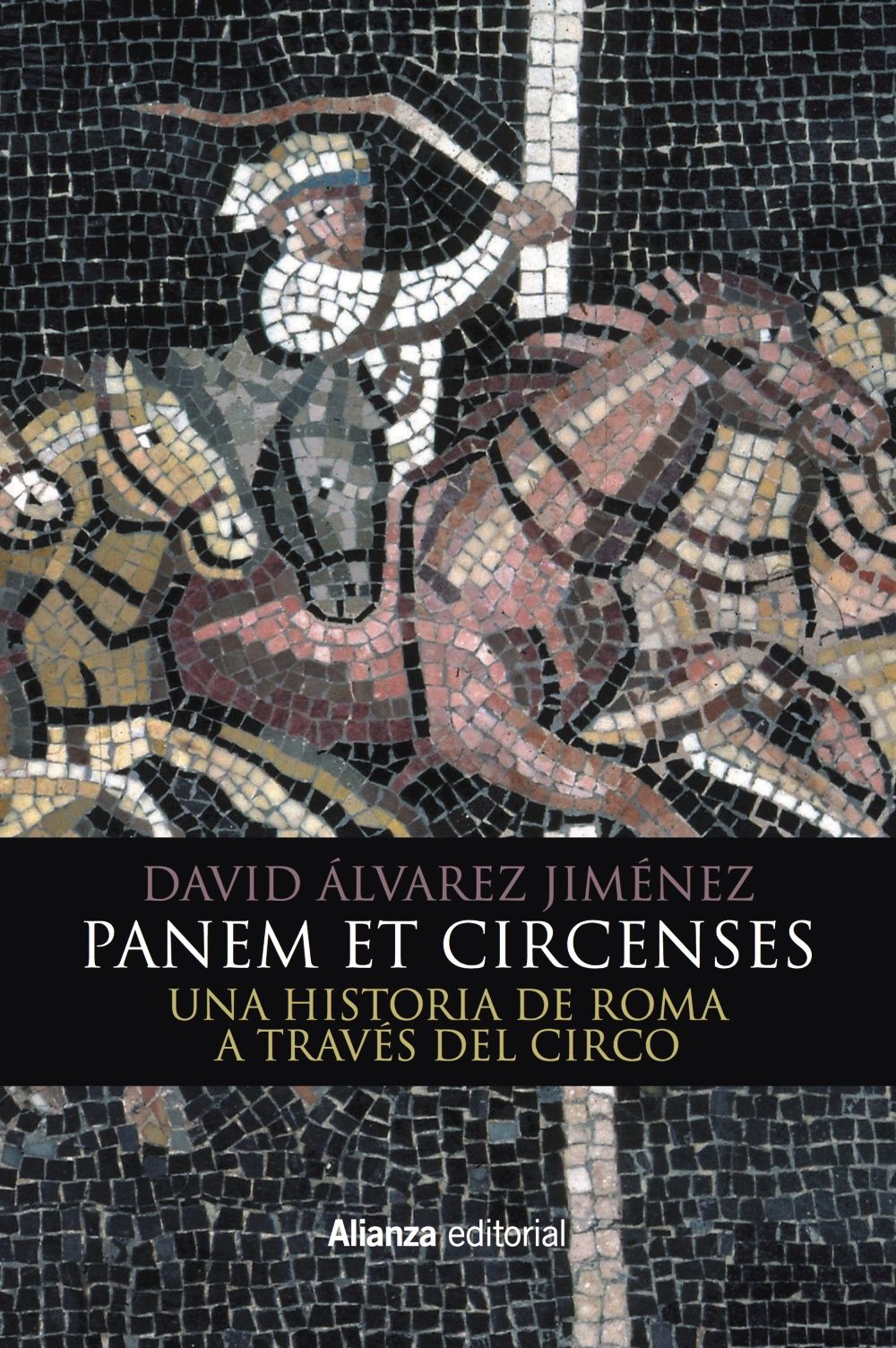
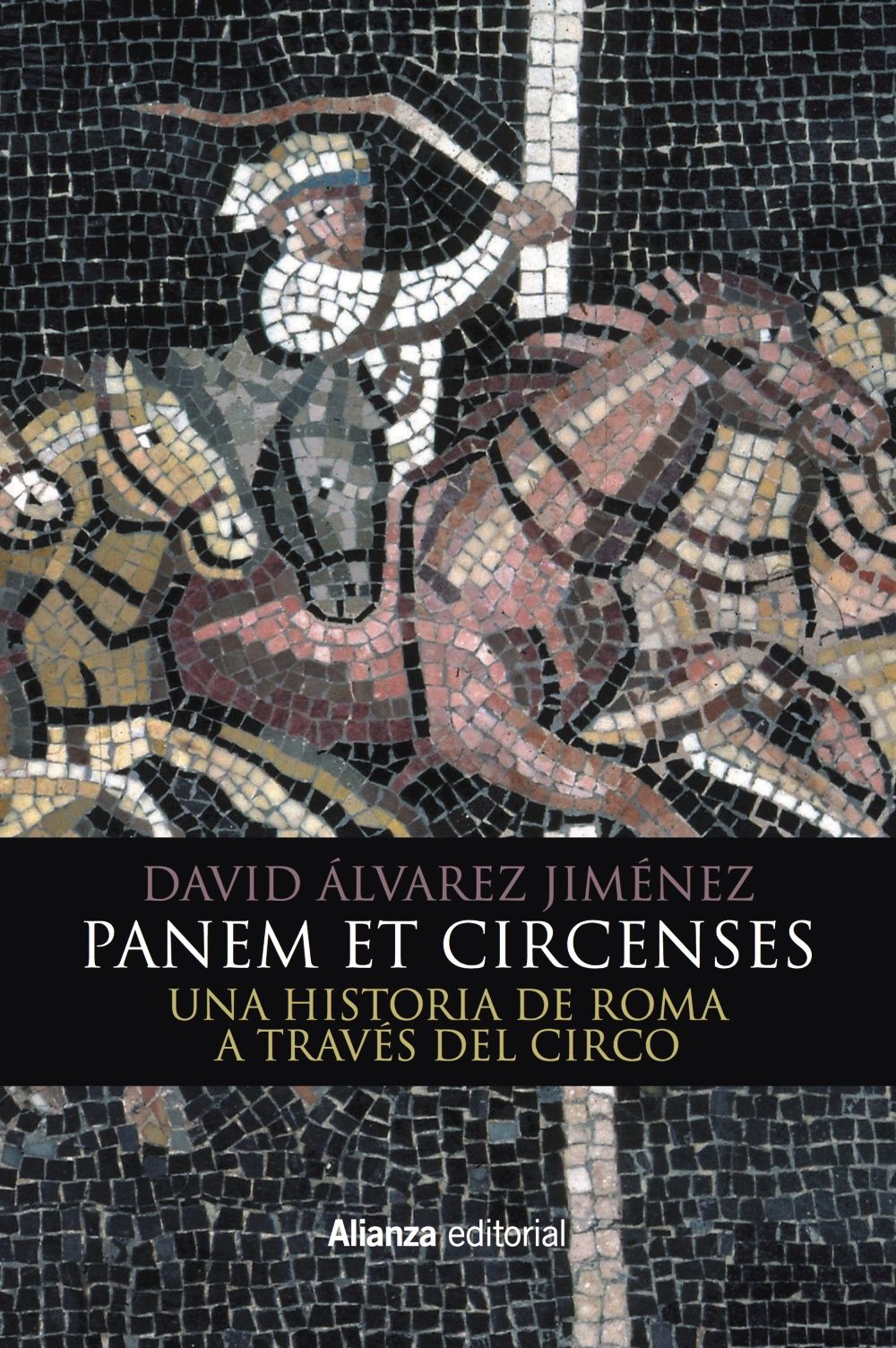
Panem et Circenses. Una historia de Roma a través del Circo
David Álvarez Jiménez
Madrid, Alianza, 2018, 512 pp.
Compartir
Roberto García Jurado
Licenciado y maestro en Ciencia Política por la unam y doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, es miembro del sni. Es coeditor de La democracia y los ciudadanos, y autor de La teoría de la democracia en Estados Unidos. Almond, Lipset, Dahl, Huntigton y Rawls. Es profesor de la Unidad Xochimilco de la uam.
