La violencia en el mundo tsotsil
Vicente Francisco Torres
diciembre de 2024-enero de 2025
En 2014, el escritor Mikel Ruiz publica Los hijos errantes,[1] en donde el mundo tsotsil se muestra con violencia. Tal parece que lo que vimos en los libros de los llamados escritores indigenistas han llegado a un punto inaguantable porque ahora vemos a una mujer, respetuosa de sus tradiciones, que tiene amarrado a su marido ebrio y majadero. Vive cargado de ira porque desea un hijo varón y nació una niña muda. Su locura se desató con la televisión y los videos pornográficos que le revelaron lo pequeña que ha sido su vida en el paraje, muy distinta del ritmo de las grandes ciudades. En otro de los cuentos, Manuel le corta el pelo a su mujer, con violencia, porque en Jobel, ciudad que hoy conocemos como San Cristóbal de las Casas, había visto así a las mujeres de las cantinas. Quiere verla también pintada porque piensa que así se ve más bonita. Los atropellos de este hombre son tales que su propia madre lo asesina y concluye el relato con un reclamo de la mujer al símbolo de la cruz, que no hizo algo bueno por su familia. Avienta el crucifijo al fuego.
Durante mucho tiempo Mikel, joven escritor nacido en San Juan Chamula y que hoy tiene un doctorado en literatura, trajo en la cabeza el asunto de la literatura india. No estaba de acuerdo con la expresión porque le parecía neocolonial. Creía que “Encapsular una obra literaria con el adjetivo indígena sería restarle importancia a su fuerza evocativa, así como su apuesta temática y formal”.[2] Sin embargo, había reconocido en su contemporáneo, el narrador Josías López, las búsquedas formales para contar, como el manejo del tiempo y la no idealización de los tseltales, tal como sucedía en los libros indigenistas. Mostró a sus personajes perezosos, adúlteros, violentos, desobligados, asesinos y alcohólicos, como los habitantes de cualquier lugar del mundo.
Mikel Ruiz, en Los hijos errantes, acentúa esos rasgos negativos y va más allá en su osadía formal: los diferentes cuentos tienen personajes comunes y los argumentos se entrelazan; es decir, el libro puede leerse como novela. Y la manera de contar es todavía más atrevida porque deja abierto el final de un relato y en otro nos enteramos, apenas diagonalmente, que el hombre del primer cuento estaba amarrado para que su mujer le cortara la lengua. Como puede verse, esto es para evitar los desenlaces granguiñolescos y epifánicos en que fue pródiga la narrativa criollista latinoamericana. Lo mismo sucede con el cadáver que aparece colgado de un árbol, hecho que es narrado en momentos diferentes y así rompe la linealidad y el efecto burdo.
Si bien reconoce que “La palabra indígena fue la que comenzaron a usar, como signo de rebeldía, los pueblos para diferenciarse de la sociedad dominante”,[3] con la edición bilingüe de Los hijos errantes, con sus editores y su propio nombre —que no es seudónimo, sino traducción al tsotsil, que no tiene el fonema g—, parece decirnos que, en 2014, no había roto la etiqueta de indígena, hecho que sucederá en 2021, y no como parte de un programa, sino por el tema de su libro La ira de los murciélagos, y la terrible evolución cultural de sus protagonistas.
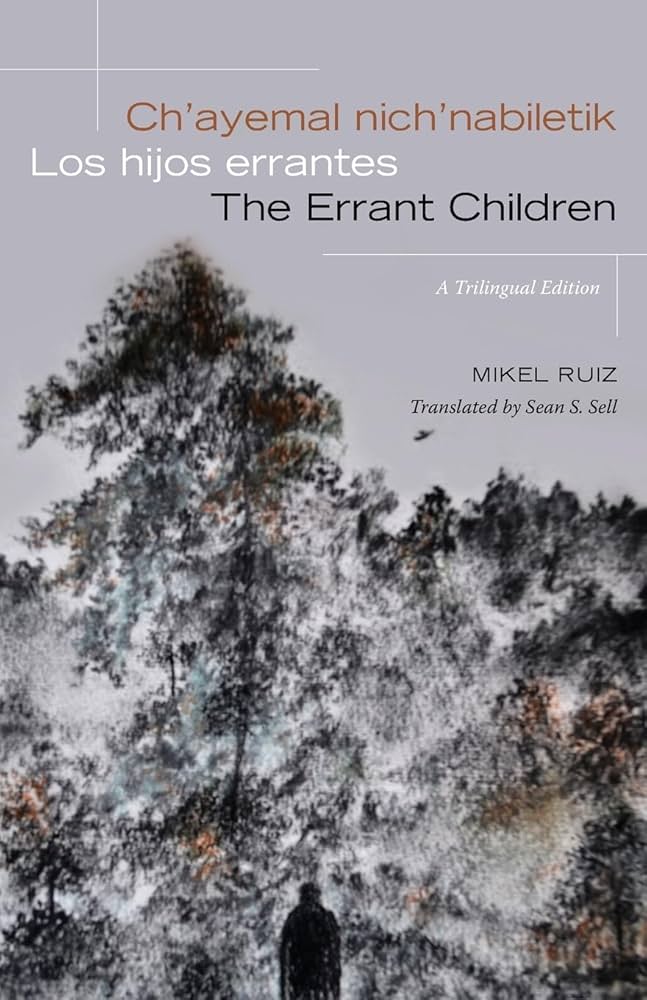
Fotografía: especial
La irrupción del narcotráfico en San Juan Chamula hizo saltar por los aires la pasividad indigenista porque los antiguos chamulas comenzaron a controlar las rutas del narcotráfico. Sin embargo, la población salió perdiendo, como siempre, con las matanzas, las adicciones y los secuestros.
Esta novela tiene notables aciertos formales, porque empieza por el final, que parece un epígrafe, cuando vemos a un escritor acosado por no entregar el guion para la película de Ponciano Pukuj. Quisiera que su animal protector fuera el ratón, para escapar por alguna rendija.
Después empieza propiamente la novela, a la mitad del argumento, cuando el protagonista, Ponciano Pukuj, ha regresado de Estados Unidos y vive rodeado de sicarios, con un jardín donde pasean los pavorreales y venados y ordenando el descuartizamiento de un traidor para desintegrar, después, su cuerpo en ácido. Tenemos también la autoficción pues el escritor, que bien puede ser el mismo Mikel, reflexiona sobre su trabajo literario, sobre sus lecturas, y sus filias y fobias literarias.
La ira de los murciélagos tiene personajes tsotsiles, pero las chozas de ayer hoy son mansiones con elevador, jardines y zoológicos particulares. En sus altares departen las vírgenes católicas con Malverde, el patrón de los narcotraficantes. El antiguo aguardiente ha sido sustituido por el whisky Buchanan’s, que diera origen a la expresión buchona.
Los tsotsiles que antes iban descalzos, con huaraches viejos o zapatos de hule, hoy van en autos y camionetas blindadas, usan relojes rolex y ostentan dientes de oro. Han cambiado el antiguo quepí y el garrote de los policías de los parajes por ametralladoras. Los antiguos cacles hoy son botas de piel de víbora. Las víctimas de las novelas indigenistas hoy someten a sus verdugos de ayer, los caxlanes, pero también a los finqueros y a los políticos. Al antiguo santoral y a los evangelios han agregado la santa muerte.
La ira de los murciélagos es demoledora para un lector mexicano, como yo, que la leí teniendo en mente los nombres de Ricardo Pozas, Carlo Antonio Castro, Rosario Castellanos y Ramón Rubín en donde los tsotsiles eran vejados brutalmente. La conclusión es descorazonadora: el indígena puede ser tan cruel como sus verdugos, lo cual nos habla de la pobre condición humana. Por otro lado, la novela muestra que el problema de los estupefacientes, de larga data en nuestro país, pero que alcanzó su clímax en el sexenio sangriento del usurpador Felipe Calderón, se extendió como un cáncer por todas las regiones de México.
La novela de Mikel me hizo recordar que, cuando surgió el EZLN, los periodistas se abalanzaron sobre Ramón Rubín, ya casi ciego, para pedirle una opinión sobre los hechos. Él, cortante y con franqueza, dijo:
Usted me pregunta qué hacer con los grupos indígenas, si asimilarlos o no, pero yo creo que las dos civilizaciones, la de ellos y la nuestra, tienen aspectos positivos y negativos (…) Jamás me puse a buscar una solución al problema de los indios y no creo que la haya: la humanidad necesita otras soluciones mucho más importantes. ¿Cuál va a ser la solución? ¿Traerlos acá donde nos vamos a matar con bombas atómicas? ¿Dejarlos en la miseria tan tremenda en que están? Tampoco. Son dos mundos incompatibles. La mejor solución sería que no estuvieran en contacto, por ningún concepto. Tendrían insuficiencias y calamidades, pero por lo menos no los perjudicaríamos, tal como sucede.[4]
El tiempo le ha dado la respuesta a Ramón Rubín y también a nosotros. Las orillas de las diferentes culturas se fueron diluyendo y mezclando debido no siempre a las mejores causas. La tecnología y los problemas mismos han logrado una homogenización inevitable. Por esto pienso que las obras de Josías López y de Mikel Ruiz son las dos caras de una moneda, separadas por el tiempo, por los cambios sociales, por la experiencia personal y por la actitud de cada uno ante el arte de la literatura. Cada obra entrega sus planteamientos sociales y los intereses de la imaginación de sus autores porque, no hay que olvidarlo, las novelas y cuentos parten de la realidad que siempre es modificada, ordenada, o desordenada, por la imaginación del escritor.
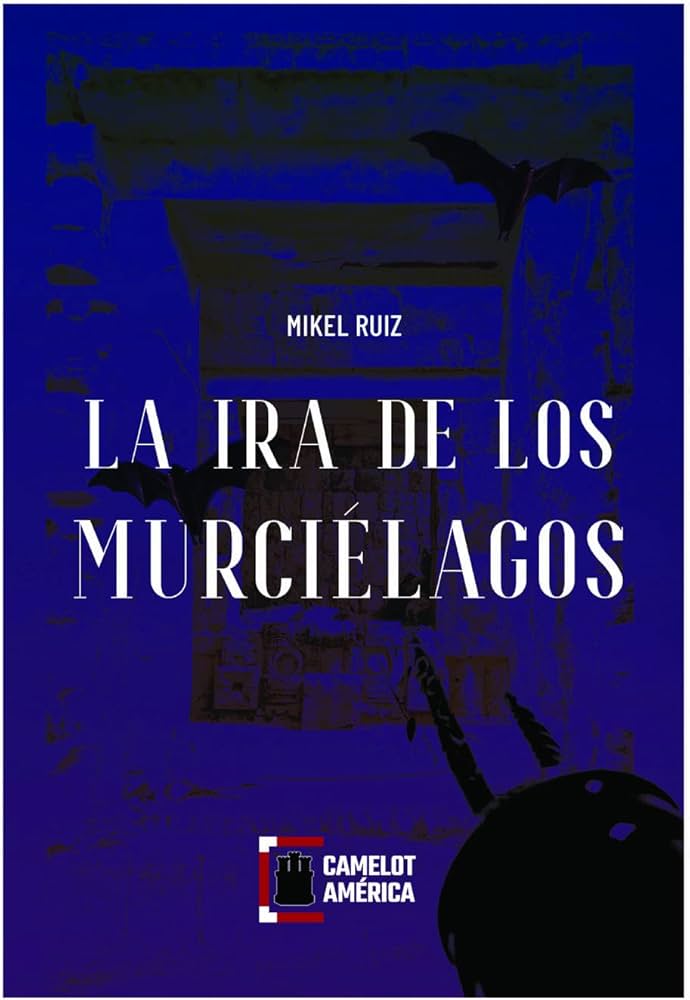
Fotografía: especial
En este año 2024, Mikel Ruiz publicó dos libros que amplían su búsqueda de recursos expresivos sin que por ello abandone el corazón de su mundo literario: San Juan Chamula y Jobel.
Los disfraces de la muerte (Fondo de Cultura Económica, colección Popular) muestra el conflicto por ganar la sede de la capital del estado de Chiapas. Tuxtlecos —finalmente los ganadores— y coletos —los habitantes de San Cristóbal de las Casas y alrededores, incluida Chamula— se disputan el honor y es así como en la novela vemos dos cosas: primero, que los finqueros coletos pudieron enfrentar a los indígenas de Chamula en una guerra fratricida. Con la mentira de que los tuxtlecos les quitarían sus tierras y cometerían con ellos violencias sin cuento —tal como ya hacían y seguirían haciendo los mismos finqueros—, los involucraron en una carnicería que destruye familias y devasta los parajes, con desorejados, deslenguados, linchados, fusilados, niñas violadas, niños y viejos degollados y mujeres con el tiro de gracia. Cuando los chamulas no mueren en las batallas, sucumben al intentar cruzar la selva para escapar de la guerra; son devorados por tigrillos, jaguares o cocodrilos. Los clérigos también tuvieron su parte en esta masacre porque atizaron el fuego diciendo que los tuxtlecos no creían en Dios.
La novela consta de tres partes. En la primera, Pedro sale de su paraje con su padre Jacinto. Van a comprar carne de res para preparar su comida de día de muertos. Ambos son apresados y vejados porque al padre le achacan los crímenes cometidos durante la revolución —en ella, Jacinto estuvo al frente de mil soldados tsotsiles; en una mano sostenía su máuser y en la otra llevaba su tradicional bastón de mando—, a la que también fueron arrastrados los indígenas. Mientras esperan los rituales y pruebas que justifiquen el fusilamiento —un costal de huesos que el acusador desentierra después de muchos años— Jacinto le relata a su hijo los acontecimientos que los llevaron a su detención e inminente fusilamiento. Es así que la parte central de la novela es una suerte de Mientras agonizo. En la tercera parte, desenlace de la primera, veremos a los finqueros como los explotadores que siempre han sido: con el enganche de peones, las deudas eternas, el esclavismo en los cafetales, el despojo de tierras. Las acciones de la novela duran tres días, pero los recuerdos de la parte central, las alargan por meses y años.
Estas atrocidades las contaron los narradores indigenistas, mestizos atrincherados en sus oficinas burocráticas —con algunas excepciones, como la de Ramón Rubín—; hoy las relata un joven tsotsil, que domina la lengua de su pueblo y vuelve al uso de glosarios, quizá para dar autenticidad a su novela.
La parte central de la novela tiene como telón de fondo la lucha de los caudillos revolucionarios. Los ecos de Francisco I. Madero y Porfirio Díaz son muy lejanos, pero aparecen como si realmente determinaran la situación chiapaneca.
Al principio de la novela, Jacinto y Pedro caminan acompañados por un colibrí. Cuando permanecen encarcelados, se escucha el canto del ave afuera de la prisión. Al final del martirio, aparece el ave nuevamente y remata la idea tan difundida en las narraciones indigenistas sobre el chulel, es decir, el animal protector que aparece cuando nacen los niños.
Al mirar el título de un epílogo que firma una socióloga, intuimos que nuestra lectura fue una novela histórica y que ella la va a explicar: “La guerra del pajarito, que duró de junio a octubre de 1911…”.[5] En mi opinión, parte del texto epilogal pudo aparecer en la cuarta de forros, para que la novela se defendiese sola y no diera la impresión de que Los disfraces de la noche necesitaba una justificación.
El origen de la noche (2024) novela ganadora del Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas 2023, historia un episodio reciente de las tantas infamias que han sufrido los habitantes de los parajes aglutinados alrededor de San Cristóbal de las Casas, particularmente Chamula.
Con los elementos que vimos en Juan Pérez Jolote, Los hombres verdaderos y El callado dolor de los tsotsiles, Mikel Ruiz actualiza los abusos criminales. La llegada de los evangélicos, que llevaron Biblias y servicios médicos contra las creencias mágicas practicadas por los curanderos, detonó matanzas y despojos. Pero ni la trama de la novela ni los hechos históricos fueron sencillos. Se combinaron una serie de factores, como el surgimiento, en 1994, del EZLN que empezó a tener bases sociales entre los grupos oprimidos que sojuzgaba el PRI. Se constituyeron Las Abejas y, así, el conflicto histórico y el novelesco suceden entre los priistas apoyados por fuerzas militares, y las abejas. Los primeros serán carniceros y los segundos son peores que corderos en manos de los para militares, armados y entrenados por el ejército. Pero no es una simple guerra desigual; los paramilitares son tsotsiles que antes fueron despojados y sus familias asesinadas. Para salvarse de esas infamias, se enrolan en el ejército y regresan a sus parajes como verdugos. Y lo terrible es que traen un corazón lleno de odio, capaz de las más inauditas crueldades. Imponen un horror nunca visto en las más desaforadas novelas indigenistas.
Cuando los escritores hablan de El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad, hacen aspavientos y dicen que muestra el horror vivo. Yo nunca lo vi así porque la esclavitud en el Congo y la vida en la selva se empequeñecen, primero, ante El origen de la noche y, segundo, por un conjunto de novelas de la selva escritas y vividas en Latinoamérica para las que la manigua casi siempre era un paraíso.
Al comienzo de la novela encontramos al niño Pablo Ak’obal a quien un cura presbiteriano instruye como lector de la Biblia. El muchacho y su familia son despojados y sufren el incendio de su jacal. Después de vivir en un internado, Pablo y su hermano descubren que la única manera de no vivir tan miserablemente es enrolarse en el ejército. Así, reciben entrenamiento y armas con las que volverán a masacrar a sus hermanos de raza. Esta es la razón de que el soldado tsotsil narrador abra la novela con una invocación que parece un discurso bíblico paródico y la cierre de la misma manera.
Pero los principales culpables de este exterminio no son los soldados tsotsiles; las órdenes vienen de un canalla, el expresidente Ernesto Zedillo, quien ordena la matazón para que los ezetas y sus bases sociales no rompan el orden que necesitan los verdugos paramilitares y sus amos, los políticos priistas. Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet y los militares de rango aparecen con sus nombres, lo mismo que los pueblos y los parajes. Los soldados chamulas son más crueles que sus verdugos y masacran en los templos que frecuentaban ellos antes.
Los caciques también prohíben las misiones evangélicas; quieren que persista la brujería con velas y alcohol porque así controlan a los indígenas.
La novela está basada, centralmente, en la matanza de Acteal, que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1997, en un templo evangélico hecho de tablas. Allí fueron masacrados y masacradas, en una larga agonía que duró de las once de la mañana hasta las siete de la noche. Murieron dieciocho mujeres —cuatro de ellas embarazadas—, dieciséis niñas, cuatro niños y diecisiete hombres. Más tarde se conocerían doce víctimas adicionales. Los paramilitares recogieron los casquillos de la matanza y echaron los cuerpos en oquedades profundísimas. Los asesinos fueron amparados y liberados por la Suprema Corte foxista. Mikel Ruiz es minucioso en la reconstrucción de los hechos, da nombres de los militares involucrados, dice qué armas portaban y cuáles repartieron entre los verdugos. La información que entrega ayuda a entender el avivamiento de la problemática indígena pues habla de la migración guatemalteca, que viene huyendo de los kaibiles y se convierte en competencia de mano de obra.
La conclusión que obtenemos de la obra de este joven autor es descorazonadora. Los grupos de las etnias originarias de nuestro país, y particularmente las de Chiapas, como las aquí presentadas y otras como los lacandones, han sufrido un calvario a través de los años. Hoy en día la violencia que viven es diferente y más sangrienta y refinada por los vaivenes sociales y por la tecnología armamentista, pero las víctimas son las mismas. He aquí un ejemplo:
Levanto mi fusil y apunto a la cabeza de Paulina, quien no me dirige la mirada. Bajo el cañón de mi AR-15 a su corazón, jalo del gatillo. Con un estruendo de cuatro tiros le reviento el pecho a la mujer de Vicente, empujada por el impacto de las balas cae de espaldas. Por su boca emerge sangre, y como soy compasivo, le suelto dos impactos más al vientre. Pinche criatura que venía a sufrir y a fregar en el mundo del señor.
Dentro de la ermita, las niñas gritan al ver entre las rendijas a su madre morir. Alejandro se arrastra como gusano hacia la mujer, tiene la pierna derecha herida. Le disparo en la otra pierna, así el cabrón deja de avanzar. Victorio se me acerca: Déjame que yo remate a ese pendejo, me pide. Empuña su machete. No, Victorio, primero comprueba si el bebé de esa mujer está muerto.
Victorio obedece, enseguida le levanta la blusa. Con el filo del metal le abre el vientre, de donde sale una criatura ya bien formada. Victorio la tira al suelo. El bebé no se mueve. También tiene el corazón atravesado por una bala. Por lo visto, no sufrió mucho. Es una obra de arte ver el cordón umbilical uniendo a dos seres muertos.[6]
El elemento fundamental es que ya no miramos los problemas de aquellas latitudes planteados por escritores mestizos y empleados gubernamentales, sino son los mismos hijos de las antiguas víctimas quienes cuentan —de manera bilingüe, en sus lenguas maternas y en español—, y revisan su historia, distinta, pero más sangrienta.
La lectura de las obras de este autor es una experiencia terrible: si las novelas indigenistas eran ficciones, aquí el horror es apabullante porque sabemos que, al menos sus dos recientes libros, están muy cerca del reportaje.
[1] Mikel Ruiz, Los hijos errantes, Tuxtla Gutiérrez, Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas / Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, 2015.
[2] Mikel Ruiz, “Ni misteriosos ni poéticos”, en Tierra Adentro, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), febrero de 2019, p.16.
[3] Ídem.
[4] Vicente Francisco Torres, La otra literatura mexicana, México, Gobierno de Veracruz (Escritores del Siglo XX), 2002, pp. 121 122.
[5] Mikel Ruiz, Los disfraces de la muerte, México, Fondo de Cultura Económica (Popular), 2024, pp. 201-202.
[6] Mikel Ruiz, El origen de la noche, México, Secretaría de Cultura / Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, 2024, p. 183.
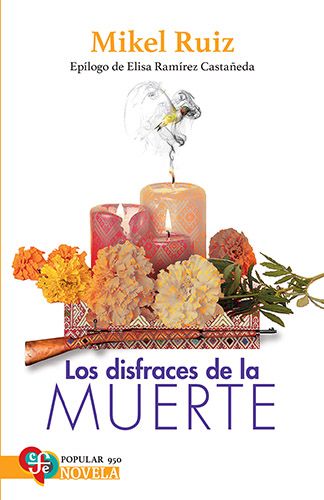
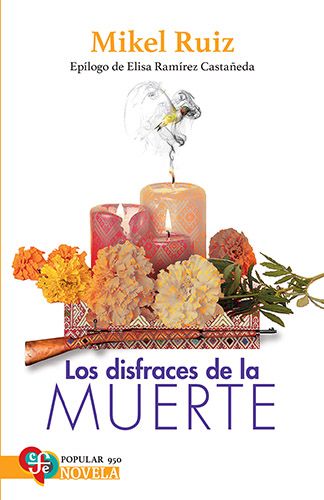
Los disfraces de la muerte
Mikel Ruiz
México, Fondo de Cultura Económica (Popular), 2024, 231 pp.
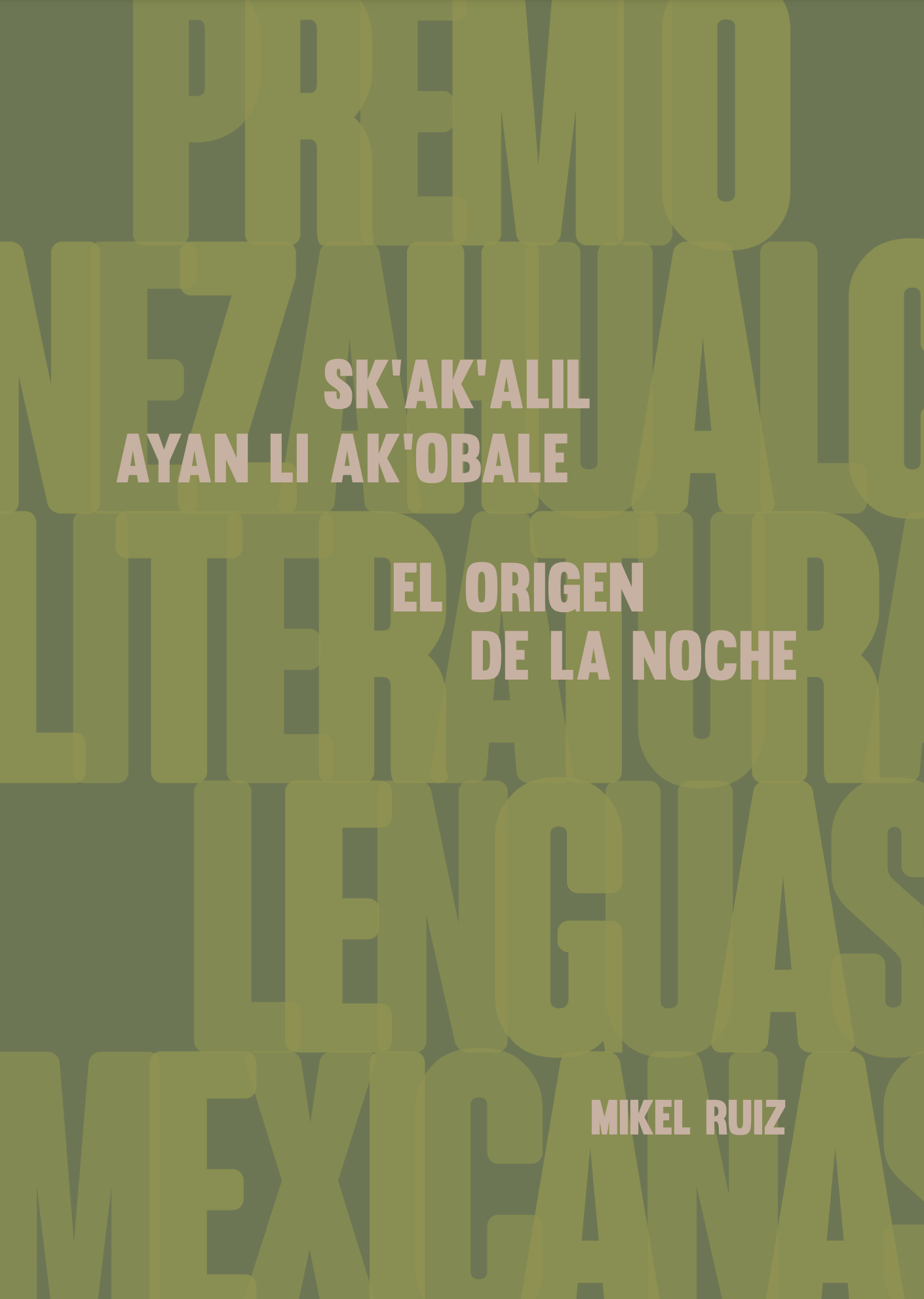
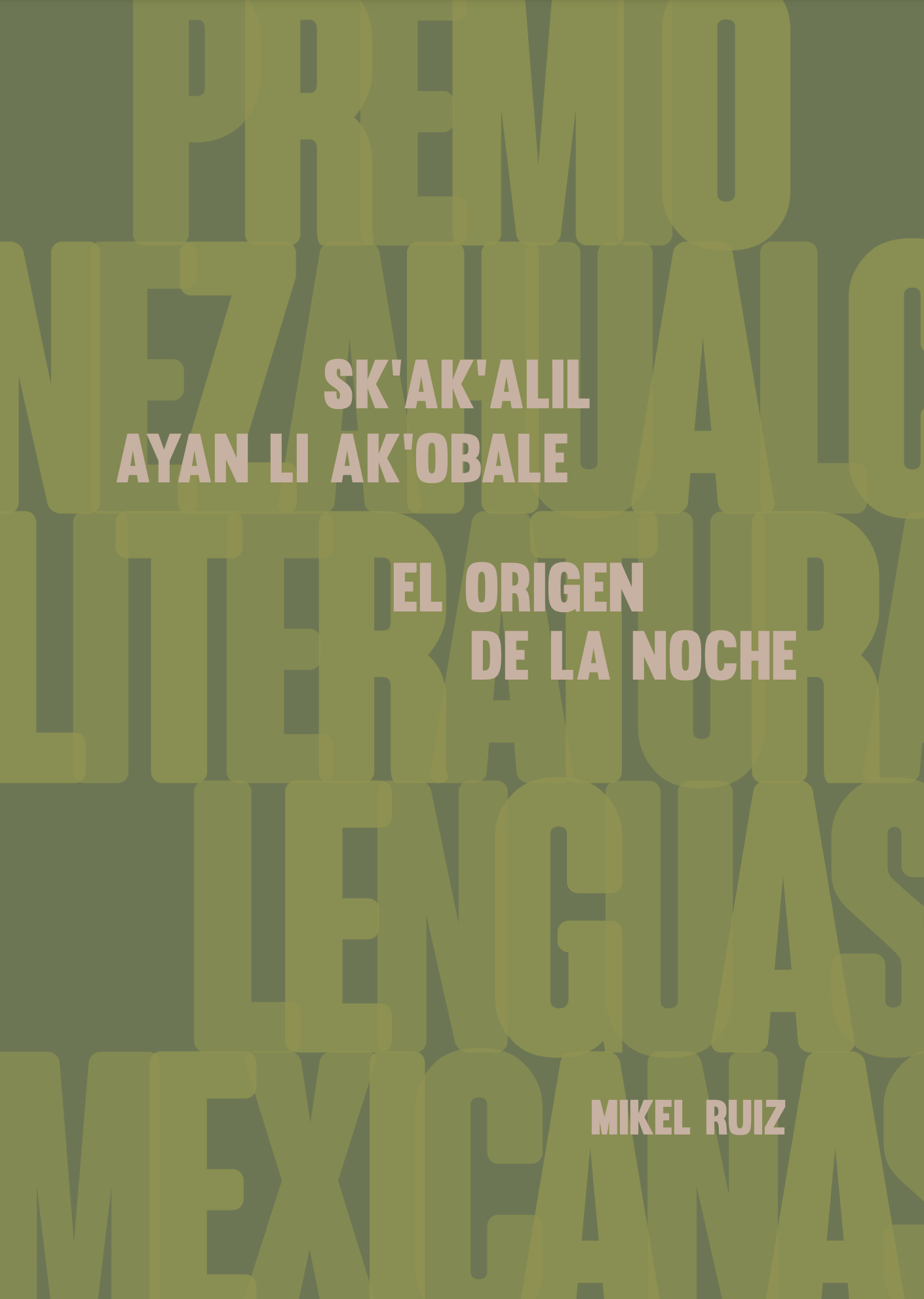
El origen de la noche
Mikel Ruiz
México, Secretaría de Cultura / Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, 2024, 206 pp.
Compartir
Vicente Francisco Torres
Nació en la Ciudad de México el 5 de abril de 1953. Ensayista y narrador. Doctor en Lengua y literatura Hispánicas por la FFyL de la UNAM. Es profesor-investigador en la UAM-A, donde ha sido coordinador de la Especialización en Literatura Mexicana del siglo XX y la Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea. Desde 1998 es miembro del SNI (nivel II). Colaborador de Crítica, El Día, El Nacional, De Largo Aliento, La Palabra y El Hombre, Mar de Tinta, Memoria de Papel, Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, Revista de Revistas, Revista de la Universidad, Sábado, Semanario Punto, Semanario Tiempo, Siempre!, Texto Crítico, y Tierra Adentro. Premio Internacional de Ensayo Alfonso Reyes 1997 por La rebambaramba (Monterrey, Nuevo León) y Premio de Periodismo Cultural INBA/Delegación Cuauhtémoc 1988 por Narradores mexicanos de fin de siglo. (ELM)
